
Un largo lagarto verde
29 noviembre, 2016
Nora Strejilevich
– Escribo este relato antes de la muerte de Fidel, tras un viaje a Cuba donde pude captar, a vuelo de pájaro, tanto las tensiones de la sociedad cubana como la dignidad de la independencia lograda a pulmón. Sus flujos y reflujos, aciertos y errores, cansancios y esperanzas, van de la mano del humor de los isleños, que se revela en escenas cotidianas: un día se me trabó el celular y pedí ayuda; una joven me lo arregló en un santiamén, me lo devolvió con una sonrisa cómplice y, ante mi asombro, dijo: “somos expertos en bloqueos”. Mi crónica/ficción comienza en Santiago de Cuba, sitio paradigmático donde se produjo el primer ataque revolucionario al corazón de la dictadura de Batista – el Cuartel Moncada–, capítulo inicial de la lucha que llevará a los “barbudos” al poder. Hoy por hoy esa región está empobrecida por las sucesivas crisis, y algunos jóvenes tratan de sobrevivir por medios que la revolución no solo no propicia sino que rechaza fuertemente. En el cruce con ese mundo marginal y con las “fuerzas del orden”, se van palpando en estas líneas las contradicciones de una sociedad que, a pesar de su agotamiento tras tanta escasez y tanta dificultad, parece vacunada contra el derrumbe. Fidel dijo una vez: “somos dueños de las utopías”; en la Cuba actual esas utopías parecen, en el día a día, de otro tiempo. Y sin embargo la resistencia al cambio de paradigma, la conciencia de lo mucho que se podría perder si se afloja, el reconocimiento del esfuerzo que exige la autonomía, siguen vigentes.
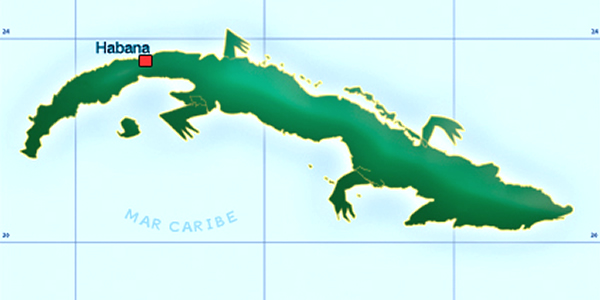
Dos cosas le pasaron a Tamara Lasoritszky en enero de 2016: empezó un nuevo año sin que de su pluma brotara nada original, y la invitaron a la Feria del libro de La Habana. Un amigo le había advertido hacía tiempo: el día que empieces a dar charlas y a firmar libros te volverás autora y se acabó tu contribución a la literatura –pero era evidente, al menos para ella, que su contribución había sido nula. Sin embargo, por una vez la beneficiaba esa carencia tan difícil de digerir: no corría peligro de que muriera algo que nunca había nacido y podía aceptar, sin culpa, el papel de expositora. El contacto con el público, pensó, podría incluso rebatir la advertencia y renovar su creatividad.
Algo así pasó, aunque no tal como lo hubiera deseado: la Feria del libro no le abrió las puertas de la imaginación sino de las carreteras. Ella es adicta a perderse, le fascina lanzarse al más allá –en el sentido terrenal de la palabra– y hasta sospecha que es esa su vocación. Lo que no sospechaba era que, recorriendo las calles empedradas de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña –Central de operaciones del Che en tiempos revolucionarios y donde hoy se levanta la Feria–, se toparía con unos viejos amigos canadienses. Su aparición entre los puestos de libros fue de película (buena o mala, pero de película). Ellos volvían del extremo oriental de la isla y le describieron su experiencia con entusiasmo contagioso. You must see it! subrayó Virginia frente a un mirador donde se fotografiaron frente al ocaso. Sintió que una luz se apropiaba de su cuerpo y le ordenaba: San-tia-go-de-Cu-ba.
Compró un pasaje en Viazul, única compañía disponible para turistas, seguramente porque sus vehículos ofrecen aire acondicionado. Un privilegio. Claro que la palabra privilegio, en este caso, hay que tomarla con pinzas; por falta de repuestos gozaron de un aire que ventiló sin pausa porque estaba ligado, por vía intravenosa, al motor: si no se apagaba el último no había forma de acabar con el primero, que de tan fuerte estaba a punto de acabar con los pasajeros. Hasta los nórdicos iban enfundados en mantas, gorros invernales y bufandas. Así comenzó una aventura que, por ser voluntaria, vino sellada por una disposición benévola.
Llegaron al día siguiente, amanecía un cielo oxidado. El este de Cuba la recibió con nubes cobrizas y una erupción de rayos volcando su energía sobre decenas de siluetas atareadas en un incesante ir y venir. Para no ser menos, en cuanto salió de la estación preguntó cómo acercarse al centro. Con una moto llegas donde quieras–, le aconsejó alguien, y un dedo índice mostró la parada.
Una enorme motocicleta que parece andar sola se le arrima. ¡Sube!, le indica el conductor. Ella obedece. Como no hay casco extra se agarra al asiento con las dos manos para evitar tanto caer como tocar al desconocido, hasta que el joven gira la cabeza y con sus ojos asiáticos, de piedra tallada, le anuncia el fin del recorrido. Tamara le da pesos cubanos –en sus pocos días de estadía ya sabe diferenciar, por olfato, los servicios para locales de los servicios para extranjeros –éstos se abonan en CUC o dólar local.

Fotografía: Enrique Manchón
A lo lejos, el Caribe. Un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua, recitó ella como quien cierra un teorema con el modismo clásico: como queríamos demostrar. No supo qué vino primero, si el poema de Guillén o el mar, pero verso y materia confluyeron en el mismo centro de gravedad. El desquicio de tanto vendedor ambulante, de tanto músico, de tanto ¡taxi taxi! ofreciéndose hasta en las peatonales era apenas la espuma de esta poesía concreta donde alma y mundo se fusionaban. La quería palpar, zambullirme en ella, pero no llegaría a la costa hasta el día siguiente.
Ante todo quiso ir al Cuartel Moncada, una fortaleza desde donde se defendieron de España en la guerra del siglo XIX, aunque le interesaba, sobre todo, la historia más reciente: el frustrado asalto guerrillero contra Batista en 1953. En las salas-museo de lo que ahora es una escuela, se paró frente a gigantografías en blanco y negro mientras la guía murmuraba: un taller de tortura y de muerte, palabras que la sumergieron en la Argentina de los setenta. Se conmovió. La peregrinación había cumplido su cometido: de esta oscuridad nacía la rebeldía, pensó; por acá tenía que empezar mi viaje. Aunque después se corrigió, ya que el inicio más afín a lo que le tocó vivir era el poema de Guillén que había oído en Buenos Aires en 1969 en un disco de 45 revoluciones por minuto. Poseidón salido de la isla había anclado en la voz del poeta y su eco no la abandonaría jamás. Un verde lagarto verde, con ojos de piedra y agua. El fraseo acababa de golpe y rodaba por un acantilado: con o’s de piédra y a’ua.
Al volver del museo se acercó a un restaurante junto al muelle. Una señora le abrió para decirle que estaba cerrado, aunque el cartel anunciaba Abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche y eran las diez y media. ¿A qué hora abren, entonces?, insistió como si no supiera que estaba en Cuba, donde entre el dicho y el hecho se extiende la inmensidad de lo insondable.
Ahora está cerrado, repitió tajante. La negativa de la mujer, persiana arbitraria que le coartaba a Tamara su deseo de una terraza, no la convenció. Se quedó firme en su lugar, sin replicar. A la espera. El vuelo de una mariposa altera el mundo, susurró, y en ese instante un mozo se acercó con otra actitud y otro repertorio. Mientras la invitaba a pasar le explicó que al mediodía se almuerza y que a esa hora no hay servicio. Pero pase, le sirvo un café. A medida que entraba la mujer se hundía al fondo del local, donde se dedicó, de ahí en más, a machacar su reclamo en voz muy alta: Yo lo que quiero es que me pague lo que me adeuda. ¿Qué tú dices? ¿Es mucho pedir cuando una está aquí haciendo de to’?
La corriente alterna de su disgusto cesaba muy de vez en cuando, apenas para darle respiro a las cuerdas vocales. Tamara se había acercado a buscar serenidad, pero al lagarto verde no le cabe la noción de recodo silencioso. La calma añorada se esfumó entre las corcheas del enojo de la empleada. Y sin embargo, ¿de qué me quejo?, pensó. En la isla se vive una situación difícil y yo, una privilegiada que llega y se va sin mayor trámite, no tengo derecho a chistar.
El señor le sirve lo prometido y conversan sobre la crisis, la economía, el incierto futuro, la posibilidad de que surjan mejoras, el riesgo de perder lo logrado con tanto sacrificio. Que el capitalismo arrase y que la independencia tambalee. Sea como sea, la gente está cansada del bloqueo y no solo del bloqueo. El mozo lo resume así: Si tienes un marido que te llena de joyas y te regala vestidos y zapatos, y además te paga las comidas, y si nunca jamás se te ocurre que te va a dejar asique tu estas feliz y tranquila y confiada, y si de un día para otro se te muere y te deja viuda, y tú no has hecho nada para tener algo propio porque nunca se te ocurrió que eso podía pasar, y si para colmo no heredas nada y tienes que empezar de cero con lo que tienes, estás en problemas. Esto nos pasó desde la caída de la Unión Soviética.
Y ahora nadie sabe qué esperar del Norte ni de los propios líderes (a los que algunos critican por haberse fosilizado, y otros defienden porque la revolución les dio todo), Cuba parece combarse y curvarse hasta dibujar un inmenso signo de interrogación. Y para colmo, Fidel (al que apoyan o regañan como se apoya o regaña a un respetado pariente), ya va a cumplir 90. Como Tamara no quiere opinar sobre lo que no conoce de adentro, toma nota en su cuaderno con la modesta intención de registrar lo vivido:

Fotografía: Enrique Manchón
La noche de mi llegada, el 4 de enero, fui a escuchar música y me dediqué a observar a un grupo de bailarines que lograron seducirme. A la vera del círculo donde caderas y brazos se anudaban, se mecían, se gozaban y se enredaban, me contagié de la maravilla de esos cuerpos, de su amoroso enjambre. Poco antes de la medianoche, con el son en las venas, me despedí de esos conocidos ocasionales para volver a mi habitación en una “casa particular”.
Aquella misma tarde, recién llegada a Santiago de Cuba tras un recorrido en bus de tantas horas que no las pude contar y con tanto frío que no lo pude medir, me dirigí a la oficina de turismo para que me ayudaran a conseguir alojamiento. Tras un llamado de la empleada, una mulata expansiva me dio la mano y me invitó a seguirla unas pocas cuadras. En el camino iba reiterando con su palabra nuestro recorrido. Doblamos por acá, ahora por aquí, seguimos una cuadra y esta es la puerta.
No quise prestarle atención, al fin y al cabo siempre se puede consultar un mapa o preguntar. La casa estaba bien y mi habitación quedaba en el piso de arriba, con lo cual podría aislarme de una madre y una hija charlatanas. Mientras subía la escalera la hija, Odalys, consolaba a su amiga Tania con una lógica poco afín a un país que luchara – aunque hace tiempo– por el Hombre Nuevo. Si el Señor te puso tantas dificultades es para que aprendas algo; algo te está diciendo, repetía con aplomo. La advertencia me siguió hasta la terraza como un pájaro de mal agüero y le di la espalda con un portazo. Una vez a solas organicé mi jornada con un listado:
Ir a la estación para comprar pasaje de vuelta (las manos ponen dinero y pasaporte en el bolso)
Leer (las manos ubican, con cuidado, un Kindle a estrenar )
Conseguir un chip local para el celular (las manos colocan el celular en el bolso).
Rumbo a la terminal me subí a una carreta, con dos cansados caballos de fuerza, que me dejó a la entrada, pero el pasaje no lo vendían con anticipación y el pasaporte no hacía falta. Volví con las manos vacías y el bolso lleno, esta vez con otro medio de transporte. Al carrito lo arrastraba un hombre, pedaleando. Me pareció demasiado esfuerzo para una persona de su edad, y se lo dije. No se preocupe, seño, me tranquilizó. Mire qué bien me mantengo a mis sesenta: ¡en un cuerpo de cuarenta!
Ya libre de preocupaciones y sin ganas de volver a la pieza, me instalé en la Plaza Céspedes para mandar mensajes a mi mundo. Tras ese paréntesis, pagué mi entrada para un bar con música en vivo. Rozando la medianoche dejé atrás el patio donde el baile seguiría meneándose hasta el amanecer. Le pregunté al primer transeúnte que se me cruzó por la calle Corona; la que le sigue a ésta ¡amol!, me indicó. Basta tomar la paralela y buscar la altura, no hace falta ir serpenteando como esta mañana, razoné. Con mi sentido de la orientación, mejor ir a lo seguro. Iba pegada a mi itinerario pero absorta, colgada de los enlaces mágicos de la pista de baile, hasta que me interrumpió la voz de un “rasta” que repetía, insistente: ¿Puedo hacerte una pregunta?
Por no saber cómo evitarlo contesté ¿cuál? y terminó invitándome a su clase de baile todos los lunes y miércoles a pocos pasos de ahí. Para acelerar la despedida me anoté el dato, con su nombre y su teléfono, jugando el papel de extranjera respetuosa que intenta ser amable con los locales. De hecho me caen simpáticos, pero no es el momento.
Me alejo con la certeza de haber perdido el aura que me mantenía absorta. El hechizo de la música queda atrás y la numeración se emborracha: avanza y retrocede como si las fachadas fueran islas que cada cual decide adornar con la cifra de su preferencia. Voy y vengo, vengo y voy, sin saber por qué no llego a destino. ¿No eran unas tres o cuatro cuadras? En eso detecto un auto blanco, octogenario como todos, estacionado frente a un edificio que podría tener aire de comisaría, pero no tanto. No estoy segura de nada: toda semejanza con otras ciudades es relativa. En La Habana me llevó horas darme cuenta que los números y las letras de las calles se indican en piedras talladas en las esquinas, a ras del piso. Tal vez por eso, en lugar de indagar sigo de largo. Por suerte, a partir de una esquina cualquiera, la lógica urbana recobra su sentido y avanza en escala ascendente.
Cuando doy con el último tramo me espera otra novedad: las cuadras no van de cien en cien. Aunque esto lo notaré después, cuando la policía me acompañe para hacer un reconocimiento del lugar del atraco. Porque sí, es hora de decirlo: a los pocos pasos un chico fino y ágil, con andar de gacela, acelera hacia mí como flecha al blanco. Lo intuyo a mis espaldas o, más bien, huelo el aire que se espesa y doy media vuelta. Ya lo tengo encima, me arrincona, me tapa la boca y me arranca el bolso. No atino ni a gritar, para qué si no hay nadie en esa calle ciega, sorda y muda. A dos pasos de una ochava cuyo farol funciona, a una cuadra de mi albergue y a tres de la que, más tarde, mostrará su identidad de comisaría.
Lo veo huir corriendo, rueda cuesta abajo. Alcanzo a divisar el pelo, un penacho oscuro, la espalda y el bolso casi blanco balanceándose bajo el hombro con mi pasaporte, celular y billetera: los amuletos indispensables para garantizarle la buena suerte a cualquier turista. Cuesta abajo se aleja mi certeza de que Cuba es un país seguro. Un mito menos, una cartera menos, un trámite más. Siento subir, cuesta arriba, el vacío sin referencias que abre la orfandad. Sigo avanzando por la calle como si mi cuerpo se fuera por un lado y yo, su sombra, por otro. En la siguiente esquina le cuento a una pareja que me robaron y me señalan el edificio de la policía. Doy media vuelta y entro para hacer la denuncia.

Fotografía: Enrique Manchón
Acá se castiga el robo a un extranjero con tres a diez años de cárcel, me asegura, rotundo, el que me toma la (primera) declaración. Un hombrón macizo con el que no se juega: ojos de tigre, nariz de boxeador, voz de sargento. Mientras habla recuerdo, por contraste, la suavidad del maestro de baile que me paró en la vereda: para marcarme, sospecho ahora. El lagarto saca sus uñas y muestra una cara más feroz que en la pista de baile. A mi grato paraíso de ritmos afroamericanos lo sacude una ley draconiana. Tres a diez años por sacarle a una privilegiada sus herramientas.
Tras anunciar el motivo de mi denuncia –necesito una declaración oficial para tramitar otro pasaporte– me tranquilizo y busco una actividad para matar el tiempo: comparar el estilo cubano y el argentino. El cartel Nuestra fuerza es la fuerza del pueblo –que leo en un muro de la sala– sería en mi país la pintada de un movimiento popular; hoy por hoy, la policía mandaría a sus aliados a borrarla. Y la Gioconda masculina con boina negra que decora el pasillo se vería solo en las paredes de una universidad pública, en la remera de algún joven pelilargo o en un bar de moda donde se exhiban ídolos pop. La boina inclinada, la sonrisa joven: el Che Guevara. Definitivamente estoy en otro planeta y en otra institución. Todavía no sé en cuál.
La mirada cómplice del Che me sigue cuando me llaman del primer piso, donde me hacen entrar a una pieza de paredes ocre acariciadas por la humedad y el abandono. Ahí me harán hablar, pero no todavía. Sigo, entretanto, midiendo distancias.
Estos recintos son cajas de resonancia del dolor en cualquier lugar del mundo, decreto. Voces quejosas y lastimadas estampan su letanía en estos cubículos. Eso es lo que hermana las comisarías de acá, de allá, de acullá. A qué hora fue, dónde, qué llevaba en la cartera. Las preguntas de rigor. Incluso la atmósfera es la misma: iluminación pobre, una pila de papel; lápiz o lapicera, máquina de escribir o computadora, lo mismo da. Y sin embargo, qué distinta me siento aquí. La diferencia, en principio, se la endilgo al Che, un injerto que cambia la tónica dentro de este encierro con tres policías uniformados. El Che hace que no me amedrenten. No porque no puedan ser brutales como cualquier empleado que se sabe guardián de la Ley, sino porque para mí –que aprendí a cantar Hasta siempre, Comandante en los sesenta– su entrañable transparencia vira el escenario. Tengo un aliado.
Tras la segunda sesión me hacen esperar otra media hora en la sala principal, donde un programa de televisión en inglés, con subtítulos, no logra entretener a los involuntarios asistentes. Me llama la atención que pasen programas yanquis, cosa que también noté en la embajada cubana en Buenos Aires. Tengo que admitir que en las comisarías argentinas no pasan programas en inglés; pero ahora que nuestros gobernantes traducen de esa lengua en vez de pensar en la propia, quizás nos toque la misma suerte, aunque por otros motivos.
Me interrumpe un anuncio: vamos a hacer un reconocimiento del lugar de los hechos. Me hacen sentarme en la parte de atrás del auto blanco estacionado en la esquina. Ahora veo, en retrospectiva, cómo iba dando los pasos que me arrastrarían a la derrota. Cuando lo vi estacionado dudé que fuera una comisaria porque no vi a nadie. Ahora sé que es un hervidero de gente, solo que la puerta de entrada está escondida. ¿Cómo no errar en un mundo de parámetros tan dispares a los propios? En la Argentina las comisarías son inconfundibles, se detectan desde lejos gracias a una parafernalia que abarca escudos y guardias. Mientras que en Cuba lo que importa, ante todo, es que la Revolución hable. Nuestra fuerza es la fuerza del pueblo es apenas una línea de la enfática pedagogía revolucionaria que se expande por doquier, aunque a menudo ajada o tapada por dichos más actuales. Todo espacio público está marcado por esta retórica:

Fotografía: Enrique Manchón
Continuamos defendiendo la Revolución. Adelante, el porvenir es nuestro. Unidos en la construcción del socialismo. Este es un pueblo de ideas y de combate. El éxito dependerá de la inteligencia con que actuemos.
Esta última frase no parece haber sido asimilada por los policías. El que maneja el auto blanco nos lleva a una avenida que no había visto, amplia y vecina al mar. Por las dudas le advierto que lo mío pasó más cerca, a metros de la comisaría. ¡Para eso nos tuvieron dando vueltas por la Alameda, cuando era por ahí, coño!, suelta uno. Le aclaro, como si hiciera falta, que jamás dije Alameda. Sin emitir palabra dobla a la izquierda y a la derecha hasta dar con Corona y encauzar la pesquisa como corresponde. Por acá, ¿no?
Sí, al setecientos. Tenía la llave en la mano porque estaba por llegar. Por suerte no me la sacó. Aquí, en la ochava oscura, me arrinconó.
Me advierten que tendré que responder más preguntas. Es evidente, desde el modesto punto de vista de quien no lee novelas policiales, que si han transcurrido tres cuartos de hora desde el robo el ladrón estará lejos, celebrando su botín y descartando lo que no sirve, a saber: mi pasaporte con sello de entrada y mi visa de turista por un mes. Esta idea irrumpe en mi garganta y me impele a suplicar: estas preguntas ya las contesté, señores, déjenme ir a dormir. Ellos, impasibles, siguen adelante con su pesquisa. Esto sí que es diferente a mi país, donde seguramente hubiera esperado horas hasta que alguien me atendiera, pero nadie hubiera investigado nada. Ni por casualidad van a molestar a sus aliados.
Quieren saber mi número de teléfono y les doy uno local. Que cómo lo conseguí. Me lo alquiló un chico. Que cuánto me costó el celular, que cuánto el bolso, que cuántos gigas tiene mi memoria. Eso me pregunto: ¿Cuántos gigas tendrá mi memoria para poder acumular tantos datos inútiles? Hurto, harta, harta del hurto, son las únicas palabras que mis neuronas logran sostener como baluarte de su ciclópeo esfuerzo. Llegué a las siete de la mañana tras un viaje de más de dieciséis horas en un bus cuyo baño y comodidad brillaban por su ausencia, no dormí siesta, el vino que tomé me dio sueño y es la tercera vez que me piden que declare. Son las dos y media de la madrugada. Señores: ese chico se esfumó, mis cosas ya no están, solo ansío un reporte sellado que me permita conseguir otro pasaporte. Me urge retomar mi existencia de ciudadana autorizada a pasar fronteras. ¿Les queda claro? ¡Terminemos con esta farsa! Todo esto lo pienso, pero no lo digo. Me trago las palabras y las escondo donde nadie pueda notarlas.
¿Era negro, ¿no?, me lanza el gordito moreno de labios gruesos.
Era como la mayoría de los cubanos, remato adrede: ni negro ni blanco. Como usted.
Al flaco de uniforme verde y perfil rocoso, actual responsable de mi caso (que ya pasó por dos jefes y tres equipos de investigación) le gusta escribir. Toma nota de todo con una letrita minúscula, ilegible. ¿O será que no veo bien porque en el bolso también puse mis lentes?, le pregunto sin voz al universo. No haré el más mínimo gesto que lo estimule a corregir mi testimonio por enésima vez. Cuando me invite a releer y a firmar haré como que entiendo todo. Sé firmar a ciegas. Pero a la hora de revisar el texto me doy cuenta, no sin cierto orgullo, que puedo hacerlo sin anteojos. Y entonces noto que deletreó mal mi apellido. Lasoritszky es con k, no con q, y termina con y griega, no con i latina, le digo sosteniendo la mirada.
Lo corregiré cuando lo pase a máquina, comenta sin darle mayor importancia.
¡¿Pasarlo a máquina?! Me hace pensar en mi método. Escribo a mano y después lo paso porque al reescribir me detengo en el estilo. ¿Será que este policía aspira a un documento sin defectos narrativos? Este interrogante no es el único que vislumbra mi desesperación. Me dicen que no solo tengo que volver mañana por el documento sino que pasaremos de nuevo por el lugar de los hechos cuando me acompañen a pie hasta mi domicilio. Son las tres menos cuarto de la mañana. Piensan verificar mi número de documento con la dueña, que tiene la obligación de registrarlo. ¡Eso fue, justamente, lo que hizo la señora, anotó mi número antes de entregarme la habitación! (sigo hablando para mis adentros: me va a atorar tanta información silenciada).
Llegamos. Mientras uno de ellos golpea la puerta como si fuera un tambor, emito un leve murmullo al borde de la extinción: ¿Y la vamos a despertar a esta hora?
Claro que sí, somos la autoridad, debe levantarse y atendernos.
Para calmarme retomo mi juego: en este punto no se diferencian de los argentinos. Craso error, me corrijo: los cubanos golpean la puerta. Si bien en mi país habían empezado a guardar ciertas formas, en nuestra recién estrenada democracia de nula intensidad volvieron a archivar esos saludables modales. Claro que si ahí fuera privilegiada (como acá) me mostrarían que saben comportarse.
Como nadie se acerca a abrir, meto la llave en la cerradura. Tal vez no escucharon y todo se puede encarar con calma. Mala suerte: en cuanto empieza a girar, Odalys –a esa hora aún más estruendosa e imponente que cuando le inculcaba fervor religioso a su amiga– sale de su pieza y avanza a los gritos. Me dijiste que volverías tarde –dice su vozarrón– ¡no a esta hora!
Entre dientes le contesto a la enorme señora de la enorme voz que desde la medianoche estoy en la comisaría y que estos caballeros vienen a verificar mi número de pasaporte. Le piden el registro y les entrega un papel con la información. Buenas noches, dicen por fin. Pase mañana por la declaración.
Vamos cerrando el capítulo de hoy, me consuelo. Y sin embargo me embarga, de pies a cabeza, una duda existencial: ¿Le habrá dado el dato correcto, semidormida como estaba? Me muestra la copia del número que entregó: una cifra larga y complicada que empieza con doce y en la mitad tiene un seis. Mi sospecha era fundada:¡Ese no es mi número, el mío es simple y está lleno de ceros!
La madre, que había confeccionado su propia ficha, le asegura que tengo razón. La grandulona anotó otra cifra que, si bien aparece en el pasaporte, no es la que corresponde. Si los policías tipean la incorrecta tendremos que recomenzar la historia de la pipa. A llamar a la comisaría.
Mi amol, estoy hablando de la casa que acaban de visitar unos colegas tuyos, es importante que tomes nota de este dato que te voy a dar y les digas, cuando lleguen, que el otro no sirve. ¿Me entiende’?
Y dicta el número de mi pasaporte, tan fácil como una broma pesada. A los pocos minutos vuelve a llamar para verificar que el oficial lo recibió.
Afirmativo.
Son las cuatro. Intento dormir pero no puedo pegar un ojo. Gracias a una pastilla de melatonina lo logro por un par de horas. A las seis estoy de pie, evaluando las consecuencias a largo plazo del incidente: ¿Cómo me iré de acá si no me dan un pasaporte nuevo? ¿Cuánto tardarán en entregarlo? ¿Y qué pasa si expira la visa que ya no tengo? Para colmo, no me traje el pasaporte canadiense, con lo bien que me vendría la protección del Commonwealth.
Me levanto, tomo un baño de inmersión y completo el tratamiento con crema facial y vitaminas. El ritual propio de una dama dispuesta a iniciar una jornada satisfactoria. A eso de las siete me acerco a la comisaría y veo a “mi” agente en la calle. Su rostro hirsuto exuda una compostura que no exhibía hacía unas pocas horas. Incluso irradia alegría, como si él también hubiera inventado una ceremonia para garantizar un día positivo y lo estuviera logrando. Un rictus en su tímida comisura de labios indica hasta un rapto de entusiasmo, como de labor cumplida. Sígame.
Me topo con la misma escena de la noche: la audiencia ocupando butacas frente a un televisor que habla en inglés. El poster sobre la fuerza del pueblo, la mesa de entradas, la escalera. Más en confianza, le ruego al Che que me dé una mano. Al fin y al cabo nacimos en la misma tierra y lloré tu muerte, le confieso con mi habitual estilo mudo.
En el escritorio al que me llevan por cuarta vez veo a un mulato de espaldas. Corte de pelo en cresta. Hete aquí el motivo del contento oficial. Le digo que desde la puerta no puedo reconocerlo; titubeo, sabiendo que no quiero hacerlo.
Vaya a firmar la declaración del otro lado del escritorio y desde ahí lo espía, susurra el jefe del operativo. Soy testigo de su interrogatorio: dirección, número de celular. El posible ladrón responde con una hostilidad indiferente. Es de los que están en la mira. Tengo que dar mi veredicto: una palabra mía sería su condena. Tres a diez años. Respiro hondo y simulo esa calma que nunca llega.
Le dije que era muy flaco, este es más corpulento, no es el mismo.
Al policía se le borra la simpática curvatura de labios que le daba un aire festivo. Está bien, susurra descorazonado, acá tiene su declaración. Vaya con ella a la embajada argentina en La Habana y con eso podrá pedir un nuevo pasaporte.
Mi cerebro obsesionado sigue anotando contrastes: esto último es todo lo que hubiera hecho un policía argentino, aunque me daría el papel pero no las instrucciones. Y seguramente no liberarían al sospechoso. Acá lo largan. Volvemos a pasar por el pasillo y miro al Che de refilón. Le agradezco, de corazón, la mano que me dio.
Tamara cierra el cuaderno en este punto de su crónica, mira la hora y se apura hasta la terminal para comprar un pasaje a La Habana. Pide un asiento en el primero que salga.
Tras una amansadora igual a la de ida, aunque suavizada por el cansancio y por un vaivén que acuna, llega a destino al día siguiente. En seguida busca su embajada en Miramar, un barrio elegante de la capital. Para su sorpresa la atención es eficiente y consigue un documento de viaje con foto y huellas digitales. Un papel doblado en cuatro que le permitirá partir.
Cuando llegue a Buenos Aires solicita otro pasaporte, le dice la empleada como si se tratara del procedimiento más sencillo del mundo. Aunque no le gusta que le mientan, agradece la oportuna ficción y, ya en el aeropuerto, sigue escribiendo.
Llego al aeropuerto a eso de las cinco de la mañana. En la oscuridad, el extraño documento que me identifica parece un Auto de fe, un papiro o un pasaporte fraguado. En breve, es apto para despertar sospechas, invitar interrogatorios, complicar la partida. La realidad se encarga de mostrarme que no era paranoia: el empleado de Aerolíneas lo revisa y me anuncia que tendré que esperar un formulario especial. Lo tiene un compañero que está por llegar, me tranquiliza, pero después de tres cuartos de hora el dueño de mi destino brilla por su ausencia y me vuelvo a acercar al mostrador. El joven es tan alto que, cuando deja su asiento para dirigirse a no sé dónde, me alejo unos pasos para mirarlo en perspectiva. Desde mi puesto de observación lo veo entrar a una oficina donde una mujer redonda y escotada parece íntimamente ligada a su pantalla. Me indica que me siente y me quedo esperando en el vano de la puerta. Me preocupa perder el avión y se lo estoy por decir cuando la empleada o jefa o compañera levanta el tubo y empieza a dictar mi apellido con un aburrimiento pegajoso. Eleee, aaaa, eseeeee, oooo, eereee… Maestra de primer grado inferior dictándole a un aspirante a sordo, me figuro para relajarme. Evidentemente, no lo logro. ¡Sigaaaaa! me oigo gritar de repente, asumiendo el papel de vieja docente cuando para en la t. Y ella: ¡Es que el formulario no tiene más casilleros! reprochándome el exceso de letras. Y yo: ¡Nadie puede viajar con otro apellido, tiene que figurar completo!
Sé que mi voz debe atravesar varias oficinas. No sé cómo va a reaccionar, mi partida depende de su buena voluntad y acabo de excederme. Pero los cubanos son impredecibles: en lugar de ofuscarse retoma, paciente, su dictado: eseee de sonia, zeta de zapato, kaaaa de kilo, yyyy de yerba. ¡Las pones donde puedas!, le ordena al tubo, y me invita a pasar al control de documentos.
Mi vuelo ha sido anunciado no sé cuántas veces. Una gota de sudor me atraviesa el cuello y estoy a punto de estallar como un globo. Imposible lanzar otro exabrupto, me digo, y recurro a las técnicas de control que aprendí de un budista: logro imitar a una turista serena y normal y, con esa pose, entrego el documento.
La oficial de inmigración lo mira como mira un extranjero las primeras palabras en japonés que enfrenta en su vida. Lo abre (en cámara lenta), lo da vueltas, lo observa, lo analiza. Anuncian el vuelo por enésima vez. Ella no reacciona y yo no respiro. La gota de sudor sigue bajándome por el cuello, es lo único que se mueve. De repente siento una melodía que va cobrando intensidad: de los altoparlantes ya no salen anuncios sino música. Ella sigue hechizada por mi documento pero ahora acompaña el gesto con un leve movimiento de hombros, como si una hormiga le caminara por el cuerpo debajo del traje verde. No la interrumpo por temor a distraerla y alargar la sesión. Cuando acaba la primera estrofa de la salsa, cuando la ondulación muscular le está por llegar a la cintura y cuando estoy a punto de lanzar otro alarido que presumo gutural, su mano derecha humedece un sello, estampa la hoja y me autoriza a pasar.
Soy la última: tomo asiento y partimos. Por la ventanilla asoma una luz que no es de este mundo. Esa luz oxidada que sostiene al lagarto.
Y entonces, como si una ola le subiera por las entrañas, como si las palabras brotaran de una fuente interna que desconoce, empieza a recitar:
Por el Mar de las Antillas / (que también Caribe llaman) / batida por olas duras / y ornada de espumas blandas, / bajo el sol que la persigue /y el viento que la rechaza, / cantando a lágrima viva / navega Cuba en su mapa:/ un largo lagarto verde,/ con ojos de piedra y agua.
Alta corona de azúcar / le tejen agudas cañas; / no por coronada libre, / sí de su corona esclava: / reina del manto hacia fuera, / del manto adentro, vasalla, / triste como la más triste / navega Cuba en su mapa: / un largo lagarto verde, / con ojos de piedra y agua.
Junto a la orilla del mar, / tú que estás en fija guardia, /fíjate, guardián marino, / en la punta de las lanzas / y en el trueno de las olas / y en el grito de las llamas / y en el lagarto despierto / sacar las uñas del mapa: / un largo lagarto verde, / con ojos de piedra y agua.
