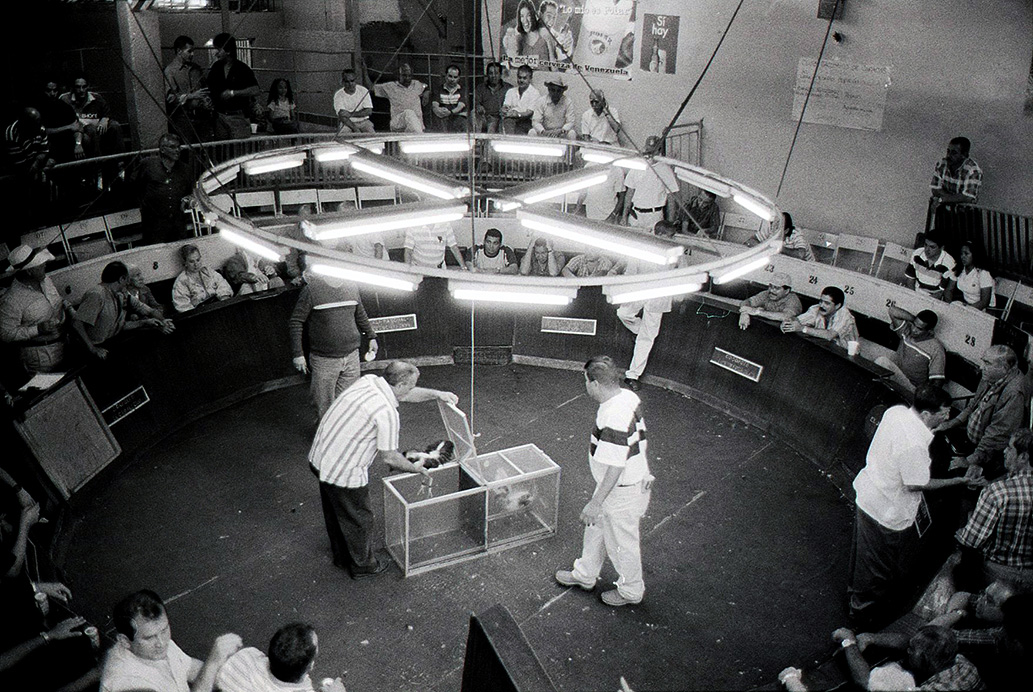Poesía: Igor Barreto
2 agosto, 2021
A continuación presentamos un poema del libro «La sombra del apostador» (Visor, 2021), del poeta venezolano Igor Barreto. Actualmente Barreto es una de las voces más destacadas de la poesía iberoamericana, pues su obra comprende, a través de un ir y venir de la tradición a la novedad, la potencia del castellano. En «Al inframundo por un gallo blanco» el poeta se sirve de la tradición órfica de Dante Aligheri y hace partícipe a la literatura hispanoamericana a través de la imagen del gallo. El inframundo que propone Barreto no es el habitado por los horrores del alma europea, sino uno más cercano que pone como centro las peleas de gallo, las cuales se remontan al pasado prehispánico y están fuertemente vinculadas al folclore americano. El poema, además, viene acompañado por una serie de imágenes a blanco y negro tomadas por el ojo poético del fotógrafo venezolano Ricardo Jiménez.
Al inframundo por un gallo blanco
De donde, por tu bien, pienso y discierno
Dante Alighieri: La Divina Comedia.
que me sigas y yo seré tu guía,
y he de llevarte hasta el lugar eterno
donde oirás espantosa gritería,
verás almas antiguas dolorosas:
segunda muerte lloran a porfía;
verás gentes también que son dichosas
en el fuego, que esperan convivir
un día con las almas venturosas.
Canto I. Infierno.
Era viernes
y al abrir las puertas del escaparate
descubrí rostros en la madera caoba
repulida por la sombra del uso.
Tras las camisas y pantalones diarios
había un primer escalón
allí pude leer
estas palabras
Una escalera que nace en otra escalera
siempre será la misma
y conseguirás por ella descender al Inframundo.
Frente a mí se abría una caverna
por donde ascendía el canto
de mi gallo blanco,
ese que agonizó en el centro
de una espiral nubosa
sobre el piso del galpón trasero de la casa.
Fuego y sollozos
ocasionaron la desnudez
de aquella muerte.
Seguí descendiendo por la escalera
hasta llegar a un plano
en el que posaban
incontables jaulas superpuestas
como altos edificios:
aposentos de gallos inmóviles
cuyos nombres no podré olvidar:
El Zurdo, Rompe Línea, Negro Antonio,
Ají Seco, Matasiete, Punto y Aparte,
Media Vuelta, Mala Noche
y cientos de miles que en vida mataron
de una sola estocada a su contrario.
Al pie de esas torres
un ángel dormía en una silla,
no tenía sus dos alas
sino unas puntas de clavos oxidados.
El ángel permanecía rendido
en medio de tantos cantos
que insinuaban un silencio profundo.
Escuché el viento
rozando
los muros rocosos
del laberinto descendente
y ya no hubo oportunidad
para el arrepentimiento
pues seguí bajando:
seguí bajando,
seguí bajando,
Es posible que falten cinco minutos
para la medianoche
qué buena suerte, porque
luego de tres descansos,
en el cono de luz
de un farol sin bombillo
vi a dos ciegos
cargar el enorme reloj
de esfera blanca
de la Catedral de San Fernando.
En el momento de mi llegada
las manecillas de bronce se acoplaron.
Ellos intentaban
apoyar el reloj de la Catedral
contra la pared
para santiguarse
pero la esfera trastabilló al tocar el suelo
rodando escaleras abajo,
redonda como luna llena
que iluminaba cada tramo
hasta perderse.
Los ciegos permanecían risueños.
¿Pero cómo iban a llorar
si eran ciegos?
Pasé sigilosamente
mientras se abrazaban
en un rincón hondo.
Escuché de nuevo el canto de mi gallo blanco
y seguí:
descendiendo,
descendiendo.
En el camino vi una rata
que acariciaba su cara
con sus dos patas delanteras
como si fueran manos muy humanas
y una mesa de Damasco
¡tan limpia!
junto a un niño que jugaba
con una cansona y sosa perinola.
Traté de acercármele
pero me dio la espalda.
Reanudé mi rumbo.
No sé si transcurrieron días o semanas.
Sentí gran sosiego,
encendí un cigarro de bocanadas secas,
recordé el sitio de Pozo Blanco,
recordé una piedra,
cuando alguien preguntó:
—¿Cuántas piedras harían falta apilar
para construir una montaña?
—Si la piedra fuera del tamaño de la montaña,
una sola.
Lo creo porque es absurdo
–diría Tertuliano–.
Total, existir es una suma de escalones
y al final de cada uno
habrá invariablemente una coma,
tras otra coma.
La coma podría ser una diminuta interrogación.
Al término de infinitas comas
espera mi gallo blanco.
Es una espera dramatizada,
sometida a un cierto retardamiento,
y así la significación y el símbolo
se ensanchan
y la vida resulta más humana.
Apagué el cigarro
contra la punta de basalto
de una roca.
La verdad es que prefiero:
seguir de largo,
seguir de largo
mientras mis rodillas traquetean.
Entonces me encontré
frente a la fachada de un cine,
con una multitud de peregrinos
que merodeaban su entrada.
Entre la concurrencia
un caballero sostenía por el tallo
envuelto en papel celofán
una rosa roja de plástico:
para Felicia o Georgina,
que vivieron en una casa
—pero ahora no—.
Tenían un biombo al final
de un zaguán
con la imagen de un cerezo
labrado en nácar.
Pero el biombo fue vendido
a una tienda
de muebles usados
y apenas podemos ver el cerezo
tras los cristales del aparador.
Sobre las cabezas de los que rondaban el cine
pendía una marquesina
con el título impreso
de la película:
LA TUMBA DE NEÓN
que fue el perro de un albañil
que lo encerró en un cubo
de ladrillos rojos.
Cuando hubo terminado
y el perro se vio dentro,
el perro ladró:
ladró,
ladró
cien veces a su sombra:
él era su propia sombra.
El albañil durante un viaje
escuchaba aquel ladrido
sin pensar siquiera en detenerse.
Es una historia que puede ser entendida
de miles de formas
y los que aquí moran
se les va el tiempo en discutir
tales posibilidades,
eso es la muerte:
pensar,
pensar
y hablar de los hechos con el otro muerto,
de cada detalle,
del suceso que ocurrió:
contar,
contar
mientras los hechos dan vueltas
y se revuelcan
en las cabezas
de los que fallecieron.
Entretenidos están,
entretenidos
todos discutiendo:
los que salían del cine,
los que llegaban al estreno.
Siempre es nuevo lo nuevo.
Es por la discusión
de las sinrazones,
más los detalles
de lo posiblemente ocurrido:
es por eso
que no quieren los muertos
hablarnos a los vivos:
NO TIENEN TIEMPO
Yo que poseo en este Mundo
conciencia de la soledad,
ahora nadie me ve,
ni me habla.
Extraviado estoy en la herrumbre de un caos
de imágenes y sueños
pero…
sigo,
sigo
sigo de largo sin detenerme
saltando de a dos escalones,
hasta de a tres,
y en un descanso
de pronto hallé un espacio
rectangular,
con una luz cenital,
como si fuese a iniciarse
una pieza expresionista
del Ichi-Drama.
Allí, retraído
continuaba
el músico Amadeo Garbi
sosteniendo un clarinete
con clavijas de bronce
incrustadas en palo de rosa.
En breves segundos
prometía interpretar su partitura
intitulada: Uno y catorce.
Pero sobrevino un intenso negror
tanto, que descubrí
los destellos de un río
fluyendo a un costado
de las escaleras,
es curioso, no había reparado en él:
¿será el Aqueronte?
En todo caso el poeta más dotado
es el capaz de observar semejanzas.
Haré un verso de la pura nada
dijo Guillaume de Aquitania.
Yo en cambio
expresaré relaciones a ras de mundo,
asociando tantas cosas sin tener:
nada,
nada
más que esta pobreza promisoria
de unas palabras que deseo reescribir.
Lo que puedo agregar
es que muy cerca de la escalera
se orillaba una piragua
como una hoja lanceolada.
En el centro estaba de pie
el Dr. Diego Eugenio Chacón
—eminente políglota— :
esperando,
esperando
a que la embarcación navegue.
Y más allá pude ver
al vaquero María Nieves
montar un potrón alazano y criollo.
Condujo rebaños
que atravesaron otros ríos
plagados de caimanes
a los cuales reprendía
utilizando un mandador
adornado con monedas de cobre.
María Nieves trabajaba
para la policía estatal,
y así como apaleó caimanes
en el turbión de remolinos
y volcanes de agua,
con idéntica severidad
lo hizo con los presos de la Cárcel Pública.
Arrimados en aquella orilla
del puerto improvisado de chalupas
del Río Triste
que nos remoja
enlodando los párpados
en esa orilla
estaban otros viajeros
sentados en una canoa,
aguardando su jornada.
Solitarios, muy quietos, perduraban
guarecidos bajo unas mantas
azules y rojas:
mientras llovía,
mientras llovía.
Entre ellos reconocí al profesor Amundaraín
que en sus brazos acunaba un gallo suyo
llamado: Infarto.
Amundaraín pensaba surcar el Aqueronte
rumbo a una ciénaga
y lo saludé gritándole:
—Oye, Amundaraín ¿Pero tú vuelves?
No respondió nada…
En otro poema
de otro libro
leí que la lengua
es lo primero que se pudre.
de 500 pesos.
Seguro algún peregrino lo dejó caer.
Comería un plato de lentejas
con trozos de queso
y una taza de café negro
o los apostaría en una gallera
a la doble muerte de un ave de plumaje fino.
Ya estoy cerca del pueblo llamado Pérgamo:
¡Oh Pérgamo!
Dicen que en tu gallera un gallo habló
de esta manera:
Campos de horizonte abierto
con tus recuerdos yo muero…
Tan sorprendido se hallaba el dueño:
—¡Este es mi gallo!
A lo lejos veía el humo de unas chimeneas.
Y fue más tarde…
al retomar el camino descendente
que se iluminó toda la comba de la caverna
porque bajaba
la esfera del reloj de la Catedral de San Fernando.
Con plateada velocidad
y a toda prisa
me rozó con ardor:
quemándome,
quemándome.
En el celaje pude ver
sus números romanos
giraban escaleras abajo.
Era la luna humilde de los años bisiestos:
Vi el número: XII : ¡OHHHHHHH!
Vi el número: VII : ¡OHHHHHHH!
Vi el número: III : ¡OHHHHHHH!
En el secreto de estos números está el control.
Luego:
caminé,
caminé
caminé de largo
por la calle principal de Pérgamo.
Permanecían cerrados:
la farmacia,
el estanco,
la floristería,
la panadería,
el botiquín,
la talabartería,
la marquetería,
la herrería,
la carnicería.
Solo vi a alguien que a paso lento
con un garrafón de vino jerezano,
entró a un lugar que se anunciaba
por las voces de dolor y de placer.
Había llegado a la gallera de Pérgamo:
qué alegría,
qué alegría.
Salgan sin duelo, lágrimas, corriendo
porque en las pizarras mayores
ya se anotaban —treinta peleas.
Al fondo, muy cerca de los urinarios,
las ramas de un flamboyán
ardían sin flores en madera blanda.
Los parroquianos desbordaban las tribunas
con elevadas postas.
Acodados en torno a una valla circular
que rodeaba el foso con piso
de arena y aserrín
se encontraban:
Don José Sigala, Juancho Smith, Zenón Díaz,
Raúl Orizondo, Chico Moreno, Mira Poquito,
El Lagartijo (que se la pasaba con Belmonte),
Baldomero Ortega, Gíldaro Antezana (el pintor de gallos
de Cochabamba). Y a su lado sentados: José García de la Flor, Alejandro Moreno (que era buen flamenco),
Manuel Barea Figueroa (El Caballero del Embrujo), Ojo de Perdiz, Pepito Quiniela,
Rafael Domínguez (El Niño del Mambo),
Manolo Lechugas (El Niño de El Puerto de Santa María),
Diego Pabón (que tenía un expendio de habichuelas),
y otros tantos que se me escapan del meollo.
Existía tal grado de atención en el silencio más ruidoso.
Ya no se puede hablar de la naturaleza:
el ícono sagrado, la medalla,
sin anteponer el esplendor de la palabra muerte:
porque el mito ha sido puesto en cuestión
y para recuperarlo,
la realidad debe moverse trágicamente.
En estos tiempos no sólo ha ocurrido un desarreglo
sintáctico
sino una insuficiencia metafísica.
No hablo solo de la confitería del poema.
El pesaje de los gallos para que fuesen a la par
ocurrió a las once, y las peleas comenzaron a la una.
Juancho Smith entró al ruedo
con su célebre gallino rosado
que le trajo de España José García de la Flor.
El otro era un retinto
que pertenecía a Bernardo Orellana.
El de José García de la Flor
le puso cuidado al pleito.
Tanto clamor, tanta bulla
y en un instante
—cola de fuego, pico de hielo—
el de Orellana tenía un par de heridas
en la garganta, que manaban sangre
como quien voltea una jarra.
Luego vino la pelea del giro carey
de Pancho El Músico,
quien dirigía la orquesta municipal de Tenerife
enfrentado a un gallito muy mal vestido
y pálido cual magnolia
que lo apodaban La Guitarrita.
Este pertenecía a un gallero de ultramar,
un tal Valerio Jiménez,
que había tomado el camino
del ausentismo eterno
hace más de diez años.
Con el afán de lo extinto se enfrentaron las aves
esa noche
permanecieron hoooooooras
clavadas en tierra
observándose.
Pero al final del combate,
al catire Valerio
le mataron su Guitarrita,
y un sombrerito de pachuquín voló por el ruedo:
Guitarrita de casaca
rayada
eras de buen augurio:
un gallo de vitola
y fiera acometida.
Remuerto estás
aunque no tengas canas.
Desde las gradas
dos voces socarronas
se burlaron
del lamento del amigo Valerio:
—¡Murió chiquito!
—¡Era pequeño!
Y es que el Gallo de Combate
puede ser la más humana
de todas las aves.
Luego vino el desafío
de Raúl Orizondo
contra Zenón Díaz.
Orizondo tenía la virtud
de reconocer
cuando un gallo sentía miedo.
Eran galleros de la vieja guardia
con aves de abuso y de saqueo
que si los ponías frente a un espejo
se mataban contra el grabado
de su propia lámina.
Pero de pronto se hizo —otra vez—
una luz
resplandeciente
que huía por los tejados sin llegar a los aleros:
—¡Miren! Es de nuevo el reloj de la Catedral de San Fernando.
Una luna de chispazos inofensivos:
La llave de todas las formas.
Desde los jaulones los gallos voltearon a ver
el abrillantado cuarzo
que gobernaba sus vidas
y dijeron:
—Si fuera luna llena ganarían los pintos
que tengan una pluma blanca en la cola
o los gallos oscuros, o los blancos
hasta las 3 de la tarde.
……………………..
Si fuese cuartomenguante ganarían
los de cola negra, los cenizos, los zambos
de lomo negro y los gallinos negros
……………………………..
Si estuviésemos en cuarto creciente
vencerían los giros o los gallos
color tabaco, o el gallino que fuera blanco,
o puro azul, y aquellas aves de alas amarillas
………………………………………
Y cuando llegue la luna nuevale tocará por fin
el turno a los zambos retintos, a los marañones (rojiazules),
y a todos los que tengan una cola con plumas
de variados colores.
La luna es inmortal
sin que ella lo sepa
Abandoné Pérgamo cuando se hizo
alta la noche,
tomé otra vez el rumbo
de las escaleras descendentes
como esos pájaros que pasan
y no saben el nombre del árbol
en que dormirán.
No había un rincón cercano
donde poner lágrimas a mi pena.
Aquello que creía, ya no lo creo.
Y me preguntaba: ¿Esto existe?…
pero ya no existe.
¿Esto desapareció…
se olvidó, se extinguió?
¿Podré encontrar una aguja en el pajar de la noche?
Sólo hay un consuelo como una flor de hibisco:
la poesía revive circunstancias muertas.
El recuerdo de Pérgamo
aploma las hojas blancas de mi libreta,
humedece la pluma con tinta negra
y las palabras se agrupan en líneas horizontales
aunque surjan espacios baldíos
que con tropiezo afronto.
…………………………………………………….
Conté cincuenta escalones
y vi la silueta del mayoral
Juan Sardina
parado sobre una lápida oblonga.
Había ido a Pérgamo
a buscar un poco de azul de metileno
con permanganato
para curarse de otras flores
que le contagiaron unas damas,
y le escuché decir:
—Estos remedios me costaron menos que una perra chica.
En vida,
Juan Sardina atravesó un pueblo
llamado Turmero
que ahora no existe
punteando un atajo de toros de casta
enviados por el diestro Belmonte,
para fundar la ganadería de Guayabita
en Venezuela.
Al cruzar frente a la iglesia
se detuvieron los bueyes
que amadrinaban a los toros
e hicieron una reverencia
a la cruz
del campanario mayor,
doblando el codillo
de sus patas delanteras.
Juan Sardina no pudo verme, ni hablarme.
Yo seguí de largo.
Son —tal y como dije—
infinitas las comas
de estos relatos:
fastos,
crónicas,
sucesos
donde el mundo se vuelca
sobre sí mismo
como si se colocara una camisa sobre otra camisa:
sobre otra camisa,
sobre otra camisa
y así ocurre una gran implicación
a un extremo impensable:
que si juntaras las manos
para sostener un simple sustantivo
sería tal la concentración
y el sustantivo estaría tan pesado,
tan pesado
que la fuerza de gravedad
lo haría caer como una roca
hoyando el suelo.
Pero ya no quiero hablar,
no quiero hablar,
ya es suficiente:
porque
cincuenta escalones más abajo
estaban dos poetas:
uno carecía de oído para el destino
y al otro le faltaba vista
para lo lejano:
—Si ustedes me dicen una mentira les perdonaré.
Lo cierto es que
al pasar frente a ellos
sonrieron
y sus bocas tomaron la forma
de la media moneda
con que tasaron sus versos,
mientras decían tontamente:
—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Dijo el primero)
—Tengan ustedes buenas noches. (Les respondí)
—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Dijo el segundo)
—Que tenga ustedes buenas noches.(Les respondí)
—¡Bienvenido! ¡Bienvenido! (Corearon ambos).
No tenían que compartir, ni bendecir.
Al parecer luego de cien años abrieron los ojos,
pero el poema no existía…
Estos fueron los remotos trancos de un viaje
al Inframundo.
En el último descanso —recuerdo—
encontré los resortes
y la porcelana blanca del reloj
de la Catedral de San Fernando:
se habían desecho contra un muro
que tenía una puerta
a las que apuntaban
las manecillas de bronce.
Aquel portillo
chicorrotico
daba al claro de un patio muy limpio
y en su centro
estaba la Virgen María
junto a un árbol de manzanas
a cuyo tronco se hallaba atado
mi gallo blanco.
El ave me reconoció,
y sacudió fuertemente sus alas,
cantando en mi honor dos veces:
como el gallo del evangelio de San Marcos.
Mientras la Virgen Purísima,
abogada nuestra,
abría sus brazos, acercándose a mí
con estas palabras:
—Como poeta eres, te quiero decir
que la verdad no es lo que espero…
yo de ti:
y antes de partir te advierto,
que cuando busques algo
lo encontrarás
en el lugar más visible de la casa.
Y cuando regreses a lo terreno
al cruzar las puertas del escaparate
por las cuales entraste a este laberinto
sólo deberás cerrar los ojos
y contar diez pasos:
De aquí diez pasos.
Porque en diez años nos volveremos a ver
………………………………….
habrá tristeza y contento.
San Fernando de Apure, Venezuela, 1952. Poeta. Profesor del Departamento de Talleres Literarios de la Escuela de Letras de la Universidad Central. Ha publicado más de diez libros de poesía; sus últimos dos títulos son los siguientes: El muro de Mandelshtam (Editorial Bartleby, 2017, España) y La sombra del apostador (Editorial Visor, 2021, España). En el año 2008 gana la beca Guggenhein. Ha publicado diversas antologías: Tierranegra (Ediciones Idea ,2008, Tenerife-España); Terranera (Raffaelli Editore, 2010, Italia); El campo / El ascensor (Obra completa. Editorial Pre-textos, 2014, España). En el año 2019 aparece una selección extensa de su obra en USA, traducida por Rowena Hill, editada por Tavern Books, y prologada por el poeta Curtis Bauer. Ha sido traducido parcialmente a otros idiomas.