
Homenaje a Augusto Roa Bastos: «El demiurgo de la historia»
12 julio, 2017
Sergio Ramírez
– Discurso pronunciado en el Congreso de la Nación de Asunción, Paraguay, el martes 6 de junio, en conmemoración al centenario del gran escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos.
En el año de 1917 Rubén Darío habría cumplido 50 años de edad a no ser por su muerte prematura en Nicaragua el año anterior. Pero, prestando palabras a Jorge Luis Borges, la literatura, al renovarse, puede llegar a ser un jardín de senderos que se bifurcan. Basta para demostrarlo el nacimiento ese mismo año, en distintos y distantes lugares de América, de dos escritores capitales de nuestra lengua, Augusto Roa Bastos y Juan Rulfo.
Aunque Roa Bastos nació un 13 de junio de 1917 en Asunción, fue determinante en su vida de escritor su infancia en la remota Iturbe, en el Alto Paraná, donde el guaraní y el castellano entraron en una mixtura mágica en su oído y le dieron desde niño esa lengua escindida, o doble, que habría de marcar su escritura no sólo en la tesitura verbal, sino también en su carga de tradición oral.
Un mes antes, el 16 de mayo, había nacido Juan Rulfo en la también remota Sayula, en el páramo de Jalisco, pero su infancia la pasó en el pueblo de San Gabriel, que transformaría en su escritura en el mítico Comala, un mundo arcaico y rural que siempre fue muy suyo.
El mundo rural de Roa Bastos, también arcaico, empieza en la lengua, como el de Rulfo. Y es la tradición oral guaraní la que le enseñó que los árboles guardan dentro de su corteza a personas silenciosas que se lamentan con quejidos lastimeros si son talados; igual que en esa misma oralidad, entreverada de náhuatl, Rulfo aprendió que el aire está lleno de los murmullos de los muertos que hablan desde sus tumbas con las voces del pasado.
Para Roa Bastos, el aire estaba lleno de las voces de la locura, y por eso, en el último capítulo de Hijo de Hombre nos cuenta que el sargento Crisanto Villalba regresa a Itapé, una vez terminada la guerra del Chaco, perseguido por las furias de la demencia, y allí sólo lo aguarda la desgracia, su heredad destruida y su mujer forzada al amancebamiento por Melitón Isasi, dueño de vidas y haciendas igual que Pedro Páramo.
La desgracia del poder arbitrario se ceba en la carne de los infelices, y lo que Roa Bastos hará desde entonces es contarnos la historia del poder que atropella, humilla y somete, desde Hijo de Hombre hasta Yo el Supremo. A los súbditos del Dictador Perpetuo les falta un hueso en el cuello, lo que les impide levantar la cabeza.
El poder, visto como una abstracción, aún en sus extremos arbitrarios, pertenece al ámbito de la ciencia política, o a la ciencia social; pero en la medida en que afecta la vida de los individuos, y las modifica e interviene, entra ya en el ámbito de la literatura, que se ocupa de los seres humanos, amordazados, despojados, encarcelados, torturados, exiliados; o convertidos en cortesanos palaciegos, serviles, aduladores, represores.
El tema del poder, para mí”, dice el propio Roa Bastos, “en sus diferentes manifestaciones, aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder, al bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan”.
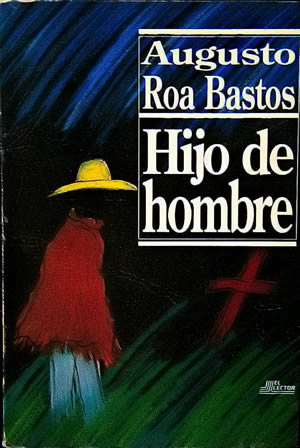 Los relatos entreverados de Hijo de Hombre no son otra cosa que un recuento de la historia del poder, que se manifiesta en una de sus expresiones más atroces, la guerra, donde, otra vez, contada con frialdad por los libros de historia, se resuelve en dramas individuales en la novela.
Los relatos entreverados de Hijo de Hombre no son otra cosa que un recuento de la historia del poder, que se manifiesta en una de sus expresiones más atroces, la guerra, donde, otra vez, contada con frialdad por los libros de historia, se resuelve en dramas individuales en la novela.
Hijo de hombre es la novela de la guerra del Chaco, su espejo más vivo, su crónica más lúcida, y es cuando el novelista comienza a contarnos la historia de Paraguay, a convertirse en el cronista de su país; y al hacerlo, se vuelve al mismo tiempo el cronista de América Latina, en la medida en que nuestras historias tanto se parecen.
Se parecen porque somos hijos de la anormalidad. Y el novelista arrebata al historiador esos temas fuera de lo común, encadenados entre ellos década tras década, siglo tras siglo. No sabemos contar historias felices, porque no podemos; la historia nos desafía haciéndonos recorrer las galerías de su museo de horrores y crueldades, de injusticias y arbitrariedades, y nos obliga a permanecer con los ojos abiertos, entre el asombro y el delirio.
Roa Bastos pudo haber dicho igual que José Saramago: “mi oficio es levantar piedras. No es mi culpa si debajo de esas piedras encuentro monstruos”. Monstruos que la imaginación no hace sino iluminar en sus cavernas, ponerlos en movimiento. Y aún el sueño de la razón produce monstruos, como nos recuerda Goya en uno de los aguafuertes de la serie de sus Caprichos.
Porque al ocurrir las guerras de independencia en el siglo diecinueve, surge la primera de esas anormalidades: a la razón ilustrada le nacieron garras. A lo largo de América, no pocos de los libertadores se subieron al caballo como abanderados de la democracia, y se bajaron como epítomes de la tiranía para ocupar las sillas presidenciales convertidas en tronos. Hijos del pensamiento de Voltaire y de Rousseau, de Jefferson y de Franklin, llevaban en sus alforjas la Declaración de los Derechos del Hombre y la Constitución de los Estados Unidos, pero las ideas de libertad absoluta fueron sustituidas por las del poder absoluto, y, además, perpetuo.
El poder, en lugar de vaciarse en el molde de las instituciones, firmes y duraderas, se vació en la figura del caudillo, una figura de ascendencia rural, incubada en la hacienda rural, aunque se tratara de caudillos ilustrados, y que sobrevivió para entrar en nuestra historia americana del siglo veinte, y aún del siglo presente, sometida a mutaciones, pero siendo siempre la misma, como literatura lo atestigua.
El caudillo que sabe representarse a sí mismo en medio de la parafernalia del poder, como los paseos entra fanfarrias militares que el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, Supremo Dictador Perpetuo de la República, hacía por las calles de Asunción, ya por último sustituido por su doble, cuando la decrepitud lo convierte en una fantasmagoría lejana, relegado en la soledad de la casa de gobierno.
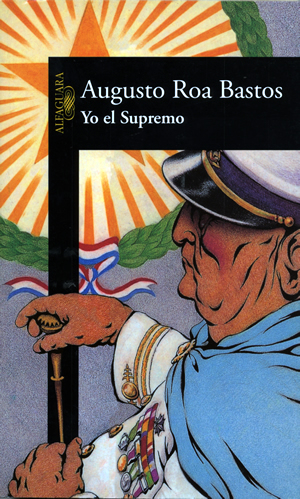 Yo el Supremo es una de las más alucinantes y asombrosas construcciones verbales de que pueda preciarse la literatura latinoamericana del siglo veinte. Los distintos ángulos desde los cuales está construida la figura del Dictador Perpetuo se sostienen entre ellos gracias a la armazón del lenguaje que es diverso, aunque centrado en la propia voz del personaje que se habla a sí mismo en un monólogo interminable, que es a la vez un diálogo con su amanuense Policarpo Patiño, y se extiende a la Circular Perpetua y al Cuaderno Privado, peldaños todos de una escalera circular que baja hacia un subterráneo de cámaras múltiples.
Yo el Supremo es una de las más alucinantes y asombrosas construcciones verbales de que pueda preciarse la literatura latinoamericana del siglo veinte. Los distintos ángulos desde los cuales está construida la figura del Dictador Perpetuo se sostienen entre ellos gracias a la armazón del lenguaje que es diverso, aunque centrado en la propia voz del personaje que se habla a sí mismo en un monólogo interminable, que es a la vez un diálogo con su amanuense Policarpo Patiño, y se extiende a la Circular Perpetua y al Cuaderno Privado, peldaños todos de una escalera circular que baja hacia un subterráneo de cámaras múltiples.
Roa Bastos es el personaje oculto tras la cortina del despacho del Supremo, que narra todo y los narra a todos, pero que se cuida de mostrar inclinaciones o dar opiniones, lo cual anularía su papel de cronista. Se acerca a una figura que no proviene de la invención, ni amalgama personajes de la historia, sino que es real, y única, decisiva en la historia del Paraguay. No puede alterarla, sino describirla. Escribirla. Ese es su desafío. Dejar que el Supremo se escriba y describa a sí mismo, ese misterioso personaje que, según el Compilador, uno de los tantos alter egos de Roa Bastos, “forjó la nación paraguaya con férrea voluntad en el ejercicio casi místico del Poder Absoluto”.
El Karaí Guazú ya figura en las páginas de Hijo de Hombre como la gran sombra patriarcal que seguirá siendo en Yo el Supremo, pese a que su reinado había terminado con su muerte en 1840. Por obra de la memoria del anciano mendigo Macario Francia lo vemos cabalgar desde las primeras páginas por las calles desiertas, frente a las casas cerradas a piedra y lodo, “bajo la sombra del enorme tricornio, todo él envuelto en la capa negra de forro colorado, de la que sólo emergían las medias blancas y los zapatos de charol con hebillas de oro, trabados en los estribos de plata”.
Macario Francia, que vaga por las calles desoladas de Itapé perseguido por los niños, es un sobreviviente de la época de la Dictadura Perpetua, hijo del liberto Pilar Francia, ayuda de cámara del doctor Francia, que llevaba su apellido porque todos los manumitidos tenían la obligación de tomarlo como propio. Pero Macario conserva otra marca de aquella época, cuando el Karaí Guazú herraba a todos con su fierro: la cicatriz en la mano con que se atrevió a coger una onza de oro, calentada por el propio dictador en un brasero para que la quemadura denunciara al culpable del robo y se volviera un estigma.
La novela de nuestra América se hizo cargo primero de la naturaleza asombrosa y desconcertante de un territorio inmenso y diverso, y convirtió a la geografía en personaje. Los protagonistas encarnaban un paisaje. Don Segundo Sombra la pampa argentina, Doña Bárbara los llanos venezolanos, Arturo Cova la vorágine de la selva amazónica.
Hay también epopeyas que relatar, como en Los Sertones (1902), de Euclides de Cuhna, que narra la rebelión de los canudos en el nordeste de Brasil; Los de debajo (1916) de Mariano Azuela, que se inscribe en los avatares de la revolución mexicana; e Hijo de hombre (1960) de Roa Bastos.
Pero, de pronto, los novelistas se vieron enfrentados al caudillo convertido en dictador, una tradición que iniciaría en 1927 don Ramón del Valle Inclán con Tirano Banderas, parte de lo que él llamaría su “ciclo esperpéntico”, y donde nos cuenta la caída de Santos Bandera, dictador de un ficticio país americano, Santa Fe de Tierra; y seguiría luego en 1929 con La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, escrita desde el exilio, y prohibida en México, que vivía entonces bajo la sombra del general Plutarco Elías Calles; y El Señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, del año 1947, que recrea la figura del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera.
Pero era sólo la primera etapa de una tarea en la que se comprometerían otros novelistas hasta cubrir todo el arco del siglo veinte, y aún más allá. Hace medio siglo, en 1967, año en que aparecería en Buenos Aires Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, otro aniversario a celebrar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa habrían concebido la idea de que un grupo de novelistas escribiera cada uno una novela carta sobre dictadores de sus propios países, hasta completar una serie que llegaría a llamarse “los Padres de la Patria”.
Alejo Carpentier se haría cargo de la novela sobre el tirano cubano Gerardo Machado; Carlos Fuentes escribiría la correspondiente a Antonio López de Santa Anna; José Donoso, la del dictador boliviano Mariano Melgarejo; Julio Cortázar la de Juan Domingo Perón; Vargas Llosa la del general Luis Miguel Sánchez Cerro; Augusto Monterroso la de Anastasio Somoza García, de Nicaragua; y Roa Bastos la del doctor Francia.
De acuerdo al testimonio de Tomás Eloy Martínez, amigo de toda la vida de Roa Bastos, este proyecto había sido expuesto ya por Fuentes en Buenos Aires en el año de 1962, durante una tertulia en la calle Arenales, y allí trató de convencer a Roa Bastos para que se hiciera cargo del volumen dedicado al doctor Francia…”Roa estaba metido de narices en los libretos de cine con los que se ganaba la vida y la idea de Yo el Supremo, que ni siquiera le rondaba por la cabeza, brotó tal vez de aquella inesperada invitación”.
Empezó a escribir Yo el Supremo en 1966, una tarea de largos años. Haya sido o no aquella propuesta decisiva, el segundo ciclo de la novela sobre dictadores se inicia precisamente en 1974 con esta novela fundamental, al lado de El recurso del método de Alejo Carpentier, de ese mismo año, y El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, se publica al año siguiente de 1975. Un ciclo que se extendería hasta La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, de 2010.
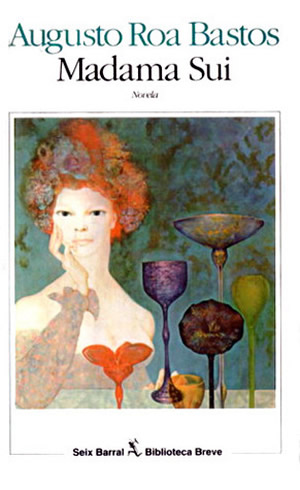 La obra de Roa Bastos, rica, abundante, y diversa, tiene su punto de partida en la colección de cuentos El trueno entre las hojas, de 1953, y se cierra con Madama Sui, de 1995, que narra la historia de la amante del dictador Alfredo Stroesnner.
La obra de Roa Bastos, rica, abundante, y diversa, tiene su punto de partida en la colección de cuentos El trueno entre las hojas, de 1953, y se cierra con Madama Sui, de 1995, que narra la historia de la amante del dictador Alfredo Stroesnner.
Pero la cuerda se tensa entre Hijo de hombre, Yo el Supremo, y El Fiscal, de 1993, que componen lo que él mismo llamó la trilogía sobre el monoteísmo del poder. Y sobre El Fiscal, dice:
“Después de casi veinte años de silencio, la primera versión de esta obra fue escrita en los últimos años de una de las tiranías más largas y feroces de América Latina. En 1989 una insurrección abatió al tirano. La novela quedó fuera de lugar y tuvo que ser destruida. El fruto estaba inmaduro. Un silencio de lápida resulta siempre ensordecedor…en cuatro meses, de abril a julio una versión totalmente diferente surgió de esos cambios. Era el acto de fe de un escritor no profesional en la utopía de la escritura novelesca…”
La sombra de Stroesnner planea abiertamente sobre esta novela, igual que en Madame Sui, y nunca dejó de estar detrás de Yo el Supremo, pues, aunque yendo hacia el pasado para componer la figura del doctor Francia, Roa Bastos fue contemporáneo de la tiranía que lo expulsó de su patria, y en su largo exilio escribió la mayor parte de su obra narrativa. Una tiranía en la que vio, como en un espejo oscuro, reflejadas las demás de América Latina.
Igual que en el Quijote, Yo el Supremo es un libro sin tiempo que entra y sale de la historia, se adelanta hacia el futuro, y convierte a su autor en personaje que se retrata a sí mismo por mano del dictador perpetuo: “después vendrán lo que escribirán pasquines más voluminosos”, dicta el Supremo. “Los llamaran Libros de Historia, novelas, relaciones de hechos imaginarios adobados al gusto del momento o de sus intereses. Profetas del pasado, contarán en ellos sus inventadas patrañas, la historia de lo que no ha pasado. Lo que no sería del todo malo si su imaginación fuese pasablemente buena. Historiadores y novelistas encuadernarán sus embustes y los venderán a muy buen precio. A ellos no les interesa contar los hechos, sino contar que los cuentan».
Sin las palabras de Roa Bastos, los personajes de la historia que el pasado disuelva en su engañosa neblina, no existirían. Los rescata su imaginación. Son hijos del prodigio de sus palabras. Vuelven a la historia porque nos los traen sus palabras.
En uno de sus soliloquios en los que pone a prueba su propia eternidad, el doctor Francia parece aleccionar al novelista que un día se ocupará de él: “escribir no significa convertir lo real en palabras sino hacer que la palabra sea real. Lo irreal sólo está en el mal uso de la palabra, en el mal uso de la escritura”.
Joseph Brodsky dice, refiriéndose a los novelistas del siglo veinte ruso, que “el talento no necesita historia”. En el caso de Roa Bastos sería una curiosa afirmación. En América Latina, la historia es el sustrato de la literatura. Lo que él hizo como artista fue transferirla a una dimensión diferente, tanto que a veces nos llega a parecer inverosímil, pero sin que deje nunca de ser esa misma historia cuya materia ha sido transformada por las palabras de la imaginación.
Es cuando el verbo se hace carne.
Escritor nicaragüense. Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017. Fundó la revista Ventana en 1960, y encabezó el movimiento literario del mismo nombre. En 1968 fundó la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) y en 1981 la Editorial Nueva Nicaragua. Su bibliografía abarca más de cincuenta títulos. Con Margarita, está linda la mar (1998) ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, otorgado por un jurado presidido por Carlos Fuentes y el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas 2000, otorgado por Casa de las Américas. Por su trayectoria literaria ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, en 2011, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, en 2014. Su novela más reciente es Ya nadie llora por mí, publicada por Alfaguara en 2017. Ha recibido la Beca Guggenheim, la Orden de Comendador de las Letras de Francia, la Orden al Mérito de Alemania, y la Orden Isabel la Católica de España.

