
«Fragmento de la novela «Ida y vuelta (Cap. 24)
25 noviembre, 2017
Roxana Pinto
Anadí, la protagonista de la novela Ida y vuelta es una joven pintora, nacida en los años setenta del siglo XX. Es originaria de un país centroamericano que conoció un mestizaje indígena, español, chino y africano. Se instala en París gracias a una beca de la Escuela de Bellas Artes de esa ciudad. Alejarse de su país y de los lazos afectivos genera en ella viajes interiores que van de la realidad que la rodea hacia la realidad que ha dejado atrás. Su exilio tanto interior como exterior la lleva a crear un doble texto articulado como pintura y escritura. Del mismo modo, se identifica con los valores propios del país de acogida y, a la vez, a permanence enraizada en la idiosincracia y en el contexto histórico y geográfico de su país natal.
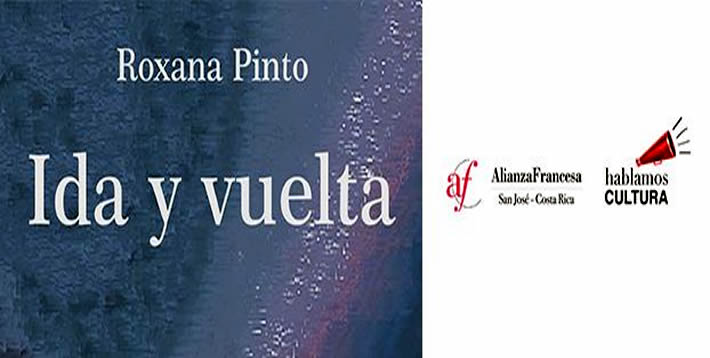
Capt 24
Hoy trabajé el fondo de la sección central del mural. Detrás de una confusa pantalla de humo, los árboles color carbón se desgarran, están en el límite de su disolución. A pesar de tener el tronco inclinado y deforme, todavía están de pie. Unos tienen los ojos ya sellados por la muerte, otros la mirada dirigida hacia abajo, hacia las llamas. Todos parecen hablar del violento infierno al que se ve sometida la selva.
Deben ser como las tres y media, el silencio y la oscuridad de la madrugada acechan por doquier. Cierro los ojos y veo un fuego al rojo vivo que no me deja dormir. Me evoca infiernos: Dante, Hiroshima, Auschwitz, la selva de Vietnam agredida por el napalm… De súbito, el suceso más parecido al infierno, que yo haya conocido en la vida, se escenifica sin haberlo invocado.
Tendría yo unos siete años cuando acostada y con la lámpara de la mesa de noche todavía encendida, escucho un ruido. Al inicio creo que es un fruto más de mi imaginación, que siempre ha sido juguetona. Pero en este instante no tengo la menor duda: el ruido viene del ropero. Es semejante a un jadeo, a una respiración entrecortada. Tengo mucho miedo. Estoy indefensa como un insecto a punto de ser aplastado. El olor a huevo podrido del azufre comienza a impregnar el dormitorio. Veo la pintura del infierno que la profesora de catecismo nos mostraba, al decirnos que era pecado tocarse por ahí abajo. Me cubro con la sábana y sólo dejo los ojos fuera. Lo terrorífico brota cuando la puerta del ropero se abre de golpe y de sus entrañas surge un hombre envuelto, en una inmensa capa roja. Lleva una horca tridente en una mano, un incienciario con azufre en la otra, y de sus labios negros salen afilados colmillos… Me incorporo, aterrada, y pego gritos.
—¡¡¡El Diablo!!! ¡¡¡El Diablo!!! ¡¡¡ El Diablo!!!
Grito tanto y tan duro, que los cristales de las ventanas vibran y el mismísimo Demonio da un salto atrás, también pegando alaridos.
Al llegar mamá, papá y mi abuelo a ver qué sucede, el Diablo ríe a carcajadas. Es tía Alicia, ya sin disfraz y con el incienciario apagado, la que está muerta de la risa.
Otro recuerdo, de esa misma época, sale inesperadamente a la luz. Es curioso que, cuando uno logra evocar algo olvidado, otras experiencias ocultas también se iluminen.
La escena se focaliza de nuevo en casa de mi abuelo. Veo una niña
con dos trenzas, una sonrisa que muestra los primeros dientes permanentes y una piel distinta a la que tengo ahora. Luce diferente, pero parece ser la personita que fui. Tía Alicia entra en escena y va directo a saludar a Lupita, una lora de alas recortadas y copete rojo, más grande y habladora que cualquier loro.
—Jueputa!
—¡Jueputa! ¡Jueputa! ¡Jueputa! —repite Lupita paseándose por la rama de un árbol, colocado en una esquina del salón especialmente para ella, y se echa una cagadita y otra, y otra más.
Tía Alicia observa, con una sonrisa de oreja a oreja, como su alumna emplumada hace una especie de baile con reverencias y ambas sueltan la
carcajada.
—¡Esta condenilla lora me tiene atarantada! -—dice mamá mientras
encierra a Lupita en su jaula y la cubre con una toalla.
Pasado el alboroto, que hizo a todos taparse los oídos con las manos, tía Alicia le cuenta a mi abuelo un chiste, tan pasado de color que lo hizo encolerizar, y mirarla con el ceño fruncido.
—Sólo quería hacerte reír —replica ella con su tic de siempre.
Quizás una de las cosas más características de tía Alicia era justamente que hacía guiños de manera involuntaria, sobre todo cuando el abuelo la reprimía.
Su frase preferida era: Ríe y todos reirán contigo. Y la seguía al pie de la letra. Reía incluso al iniciar cualquier cuento y a medio contarlo. Sus carcajadas eran contagiosas, irresistibles y transgresoras. Sonaban como una maraca con semillas de sandía dentro. Cuando paraba de carcajearse, su sonrisa se ablandaba y se volvía ancha como la del gato de Cheshire.
Tía Alicia odiaba la palabra tristeza, las lágrimas, los cementerios y no usaba ropa negra. Años después descubrí que coleccionaba pelucas, máscaras y ropa de mujer y de hombre manchada de sangre… Guardaba todo en un baúl con una gran cerradura de bronce que ella mantenía con llave. Con esas piezas sueltas ella creaba sus disfraces de horror… Le divertía asustar a los vecinos desprevenidos. Se pasaba el día urdiendo cómo ser invitada a entrar en una casa, ir luego al baño, disfrazarse… Sus diabluras me enseñaron que la gente no siempre era lo que parecía ser y que en nuestra casa toda aparición era posible.
Una de las experiencias más extrañas y duraderas de aquel tiempo era ver a mi querida tía, observar las humildes alas de las mariposas negras que se posaban en la pared de la sala de mi abuelo. Se ponía los anteojos de ver de cerca y observaba con detenimiento el monocromático y aterciopelado tapiz de sus alas.
—No te le acerques, Alicia, —le decía mamá, —traen mala suerte. Una mariposa negra dentro de la casa augura la muerte.
Era algo muy extraño. El patrón particular de cada mariposa, conformado por rombos, elipsis, líneas curvas, y puntos solos o en grupo, le planteaba a tía Alicia un acertijo: descubrir el número en que iba a salir el Premio Mayor de la lotería.
—¡Me saqué el Gordo!, —entró vociferando un lunes, agitando los números de lotería que traía en la mano.
En una época en que los del barrio soñaban vivir cerca de centros comerciales donde la gente se divierte, callejea y de paso compra, tía Alicia y su marido gastaron ese dinero comprando un apartamento en un condominio frente al parque, en el centro de San José.
Ella estaba casada con un norteamericano que había cambiado su nombre Joseph White por el de José Blanco, más fácil de pronunciar. Pero tía Alicia lo apodaba cariñosamente Chepe. Los recuerdo como una pareja muy colorida. Mientras a ella le gustaba asustar con su apariencia, a él le apetecía lucir lo mejor posible. Se mantenía delgado. Se teñía de un rubio naranja el cabello, el bigote y los pelos blancos que tenía en el pecho, de un rubio naranja. Salía todos los días a caminar llevando gafas de sol Ray-Ban, y un reloj Seiko automático para medir el tiempo. Iba bien perfumado, y entonando algún bolero de Agustín Lara o de Armando Manzanero. Una vez mamá me dijo que la tía había sido muy bella, pero que con los años se había ido marchitando. No se volvió a teñir el pelo, ni a maquillar. Siempre usaba vestidos debajo de la rodilla, con mangas, sin escote y unos anteojos con montura de bordes gruesos y negros que lucían como un antifaz. No llevaba accesorios y sus zapatos no tenían adornos ni tacón. Quizás llevaba siempre esa vestimenta tan sencilla para facilitar ponerse encima el disfraz que mejor le fuera a la máscara. Por lo demás el marido le calzaba a tía Alicia como horma para su zapato. Sin remilgos él accedía cumplir, ciertas noches, un rito nocturno que requería de cierta preparación. Ponerse camisa de vestir, guantes blancos, gorra de chofer de embajada y montar, sin que nadie lo viera, a tía Alicia en la parte de atrás del carro disfrazada de Segua. Según cuenta la leyenda La Segua es una mujer que camina sola, de noche, por caminos solitarios. Su bella y abundante cabellera negra oculta un rostro monstruoso similar a una calavera de caballo con enormes y afilados dientes.
Esas noches en que Tío Chepe Le Chauffeur conducía a Tía Alicia La Segua al puente del Virilla, él iba cruzando los dedos, con la esperanza de que no los fueran a encerrar en el Asilo de Locos. Al llegar al puente él se quedaba sentado en el carro, mientras ella de pie y con el cuerpo un poco apoyado contra la baranda del puente, esperaba el momento macabro. Riéndose a carcajadas, tía Alicia llegó una mañana a la casa diciendo: — Cuando los tres hombres me vieron parada, sola, en un extremo del puente se me acercaron muy románticos, a echarme el ruco, y al ver que se trataba de la Segua, huyeron como alma que lleva el diablo.
Y reía, aún más al suponer, que al día siguiente los que habían visto esa bestia macabra dirían a sus amigos: —Si salen a parrandear y a mujerear, no se les ocurra pasar por el puente del Virilla. Les puede aparecer la Segua. Estoy convencida de que tía Alicia, sin proponérselo, hizo que con el tiempo muchos llamaran al puente del Virilla, el puente de La Segua.
