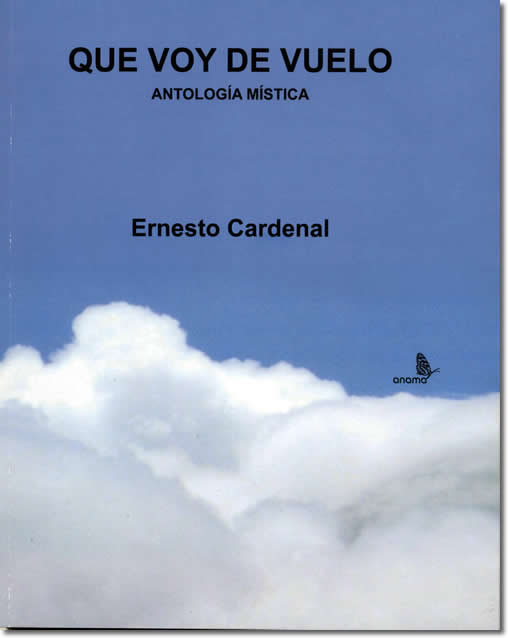
Prólogo al libro Que voy de vuelo. Vida en el amor /Vida perdida en el amor: El cántico místico de Ernesto Cardenal
1 junio, 2012
La célebre escritora puertoriqueña, Luce López-Baralt, experta en literatura mística ha escrito: «La crítica suele pasar por alto la dimensión estrictamente mística de Ernesto Cardenal, aunque sospecho que las generaciones futuras habrán de leerlo como un escritor fundamentalmente contemplativo que forma escuela no solo con Teilhard de Chardin y Thomas Merton, sino con Meister Eckhart y San Juan de la Cruz. Esta antología de textos místicos de Ernesto Cardenal en prosa y verso, Que voy de vuelo, nos revela esta faceta que es menos conocida del gran poeta nicaragüense.»
Como se lleve entendido que
San Juan de la Cruz,
todo lo que se dijere es tanto
menor de lo que allí hay, como
es lo pintado de lo vivo,
me atreveré a decir lo que supiere.
prólogo a la Llama de amor viva.
El mundo conoce a Ernesto Cardenal, uno de los más altos poetas contemporáneos de la lengua española, como poeta revolucionario que adelanta la teología de la liberación y que se compromete con los pobres de su tierra. Yo, por mi parte, conozco más de cerca al poeta místico, el que se hizo revolucionario por amor al Reino, justamente tras recibir la indecible gracia del éxtasis sobrenatural un 2 de junio de 1956. Y es a ese poeta al que voy a referirme en estas páginas, destinadas a la inauguración de la “Cátedra Abierta Ernesto Cardenal”, que habrá de perpetuar el nombre del gran escritor nicaragüense en la Universidad Americana de Nicaragua.
Corría el año de 1974 cuando invitamos a Ernesto Cardenal a hablar por primera vez en la Universidad de Puerto Rico. Releí cuidadosamente sus libros para aprovechar al máximo su presencia y, al volver sobre la delicadísima Vida en el amor, vi que el poeta comentaba un pasaje inequívocamente místico diciendo que le había ocurrido “a un alma”. Sospeché enseguida que Cardenal se hacía eco de la lección aprendida con San Pablo, quien, al decir “Yo sé de un hombre en Cristo…” (Corintios 2, 12), hablaba, sin lugar a dudas, de sí mismo. Lo mismo Teresa de Jesús, que se defendía de su pudor espiritual atribuyendo “a una persona” el rapto extático que describe en sus Sextas Moradas. Me armé de valor y decidí preguntarle directamente a Cardenal si era él el protagonista de esa experiencia, y si podíamos hablar del fenómeno místico descrito allí. Estábamos en el silencio íntimo de las montañas de Jájome, donde nos habíamos refugiado con el poeta del acoso de la prensa y de sus admiradores. Ante mi pregunta Cardenal bajó los ojos, y por toda respuesta murmuró un tímido “sí”. Hace décadas que el poeta y yo venimos discurriendo sobre este estado alterado de conciencia, en el que, más allá de las coordenadas espacio-temporales, de la razón y del lenguaje, el ser humano participa directamente de la esencia insondable e infinita de Dios. Los pormenores de esta prolongada conversación no son para ser expuestos aquí, pero sí puedo decir que mi manera de entender el discurso literario cardenaliano cambió para siempre a partir de ese momento.

La crítica suele pasar por alto la dimensión estrictamente mística de Ernesto Cardenal, aunque sospecho que las generaciones futuras habrán de leerlo como un escritor fundamentalmente contemplativo que forma escuela no solo con Teilhard de Chardin y Thomas Merton, sino con Meister Eckhart y San Juan de la Cruz. Fue precisamente Merton quien, en su prólogo a la Vida en el amor, se refirió al entonces joven contemplativo como maestro espiritual. Coincido plenamente con Merton, que sabría como nadie de los verdaderos alcances de la vida interior del que fuera su dirigido en el monasterio de la Trapa de Gethsemani en Kentucky. Vuelve Merton sobre ello en sus palabras preliminares a otro poemario, nacido precisamente de sus apuntes en la Trapa, y titulado Gethsemani, Ky., en el que Cardenal, según su mentor espiritual, traduce su experiencia monástica en una serie de sketches con toda la pureza y el refinamiento que encontramos en los maestros chinos de la dinastía T’ang. Jamás la experiencia de la vida de noviciado en un monasterio cisterciense había sido dada con tanta fidelidad, y al mismo tiempo con tanta reserva. Él calla, como debía, los aspectos más íntimos y personales de su experiencia contemplativa, y sin embargo esta se revela más claramente en la absoluta sencillez y objetividad con que anota los detalles exteriores y ordinarios de esta vida. Ninguna retórica del misticismo, por muy abundante que fuera, podría jamás haber representado tan exactamente la espiritualidad sin pretensiones de esta existencia monástica tan sumamente llana.
Es muy poco, sin embargo, lo que se ha animado Cardenal a decir públicamente sobre sus experiencias espirituales: “no me gusta hablar de mi oración. Es algo demasiado íntimo y personal, un asunto entre esposos, se podría decir”. Y, con todo, el poeta admite a Paul Borgeson que su propia experiencia extática se inserta claramente en la línea de místicos tradicionales como San Juan y Santa Teresa: “la mística es la unión amorosa con Dios, y considero que sí tengo esta tendencia en mi vida. La clase de misticismo que yo he practicado es la misma de san Juan y Teresa”. La humildad del poeta frente a la gracia recibida es abismal: en carta desde Managua (2 de marzo de 1984) me dio una lección que me acompaña siempre: “Las experiencias místicas las pueden tener aún los que no son santos. Son caprichos de Dios, y las da a quien quiere, no porque se merezcan. Hay quienes piensan que puede darlas a los más débiles para ayudarles, porque personas más fuertes no las necesitan”.

Hace años me entrego a la arriesgada tarea de reubicar la escritura de Ernesto Cardenal —ya tan extensa— dentro de unas nuevas coordenadas contemplativas. Hemos tardado mucho en aquilatar en sus propios términos las consecuencias del discurso místico cardenaliano, pero lo cierto es que estamos ante el fundador de la literatura mística latinoamericana moderna, y ante uno de los místicos más originales de la tradición cristiana. Me atrevo a pensar que dentro de cien años recordaremos a Cardenal como poeta místico más que como poeta de compromiso social. O de compromiso social por místico, que acaso sea más adecuado. El poeta es plenamente consciente de ello: en un congreso de misticismo que reuní en Puerto Rico, titulado Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas (octubre de 2003) alguien le preguntó a Cardenal desde el público: “¿ha sido la experiencia mística la experiencia más alta de su vida?” “¡Sí!”, exclamó Cardenal, afirmativo. Para luego rectificar enseguida: “No, de ninguna manera. La experiencia más alta de todas es ayudar al prójimo”.
Importa señalar, en este sentido, que las actividades políticas de Cardenal en favor del sandinismo en Nicaragua (como portavoz del Frente Sandinista de Liberación Nacional y como Ministro de Cultura) nacen de una profunda introspección espiritual que les da sentido. Este proceso comienza para el poeta en el monasterio trapense de Gethsemani en Kentucky, en el que ingresa en 1957 después de una conversión espiritual dramática que pone fin a una vida que él mismo describe como disipada. Cardenal pasa dos años en la Trapa bajo la formación espiritual de Merton, y aunque tiene que dejar el monasterio por problemas de salud, admite que los poemas de Gethsemani, Ky, constituyen “un testimonio de la poesía indecible de aquellos días, que fueron los más felices de mi vida”. En la fundación de la comunidad contemplativa de Nuestra Señora de Solentiname Cardenal abole las estructuras monásticas tradicionales: es un espacio abierto para artistas y parejas casadas donde el poeta escribe y establece talleres de escultura y pintura. Los cuadros y artesanías primitivas de Solentiname recorren el mundo mucho antes de la destrucción de la comunidad por las tropas somocistas, y el propio Julio Cortázar contribuye a esta inmortalización artística con el relato “Apocalipsis en Solentiname”. Pero importa comprender que la comunidad se establece como fundación religiosa donde se vivía un cristianismo simple en el contexto centroamericano de donde Cardenal era oriundo. Incluso el vestido que adopta el poeta —cotona blanca, blue jeans, sandalias—8 es el atuendo del campesino nicaragüense que usa como hábito religioso, en imitación de los monjes del medioevo, que se vestían como los pobres de su tierra. Es precisamente en esta comunidad religiosa donde comienza la radicalización política de Cardenal. El antiguo monje trapense es el primero en dar fe de que su radicalización tiene un fondo espiritual y evangélico: “la mística es la que me ha dado a mí la radicalización política. Yo he llegado a la revolución por el Evangelio. No fue la lectura de Marx, sino por Cristo”.

Como nos recuerda Evelyn Underhill,11 el camino espiritual típico de los grandes místicos cristianos comienza por una etapa de contemplación a la que sigue otra de acción: la puesta en práctica del amor indecible que han conocido experiencialmente. Casi todos los místicos de Occidente fueron grandes activistas —incluso políticos—. Catalina de Sena participa en la crisis papal de Avignon, mientras que Juana de Arco ayuda a dirimir el futuro político de Francia armada como varón combatiente. Fue, como San Bernardo de Claraval, una forjadora de destinos nacionales. Reformar la Orden del Carmelo era una empresa que implicaba grandes destrezas políticas, si vamos a juzgar por la labor diplomática que desplegó aquella gran corresponsal de Felipe II que fue Teresa de Jesús. Otro tanto Cardenal, a quien su vida contemplativa lanza a su vez a la acción política en su atormentada patria nicaragüense. Cardenal es pues el poeta del amor en el sentido más cabal del término: místico, enamorado y, por ello mismo, defensor amoroso de su hermano lastimado.
Cardenal se inicia en la literatura mística con Vida en el amor: Se trata del libro más gozoso, más compasivo y más armónico del poeta, en el que salta a la vista el júbilo del místico reciente que ha descubierto que ese amor avasallante es el centro ontológico del universo. “Hemos sido creados para unas nupcias”, nos alecciona con certeza espiritual extrema. Siguiendo las enseñanzas evolucionistas de Chardin, Cardenal intuye que todo evoluciona hacia el amor, que constituye el “cemento que une el universo” (p. 42). De ahí que el cosmos se encuentre en oración perpetua: el coyote solitario cuando aúlla en la noche, el ternerito llamando a su madre, Romeo silbando bajo el balcón de Julieta. Incluso el cuerpo formula una acción de gracias cuando recibe, sediento, un vaso de agua, y aún la simple sensación de alegría podría constituir la oración perfecta. Son “salmos en otra lengua” (p. 117). Toda cosa creada refleja ese amor último al que desea restituirse: de ahí que podamos ver a Dios no solo en las aguas diáfanas del Caribe sino en el esputo de un tuberculoso y en las pupilas de los cerdos. La misma materia prima del cosmos nos hermana: elementos como el calcio y el fósforo no solo constituyen nuestro cuerpo, sino los cuerpos planetarios y los espacios interestelares: “Así que estamos hechos de estrella, o, mejor dicho, todo el cosmos está hecho de nuestra propia carne” (p. 183).13.

Aunque las criaturas son santas en principio, y nos trastornan de amor porque reflejan el amor último del que provienen, no pueden satisfacernos “porque nuestra facultad de poseer está en lo más íntimo de nosotros, allí donde ninguna cosa exterior puede llegar” (p. 129). Toda belleza tiene un límite —somos “ánforas rotas” (p. 93) que no nos podemos contentar con una perfección que tenga límites. De ahí la dulzura dolorosa de las cosas bellas: apegarnos a ellas acarrea frustración, ya que solo nos consolamos con Dios, porque solo a Él lo podemos poseer totalmente (p. 94). De aquí que el contemplativo renuncie a las criaturas para aspirar a la fuente de las criaturas. Pero se trata de una renuncia atroz:
Me he entregado a ti con la misma pasión con que antes me entregué a la belleza de las muchachas. Y sé que encontraré en ti los rasgos […] de todos los rostros bellos que yo he amado en mi vida […] ha quedado […] un hambre de amor que es casi cósmica, una ansia insaciable, un corazón vacío. Todos mis amores han muerto, y no queda más que el tuyo […] Ten compasión de mi corazón vacío (p. 71).
Dios es para el poeta aún enamorado “la fuente de Ana María, de Claudia, de Sylvia y de Myriam” (p. 82) —sus antiguas amadas—. Pero es un contemplativo quien nos habla: estamos ante el primer místico cristiano que acepta su pasión erótica sin eufemismos. De ahí que recurra a los poetas del amor humano para imaginar la misericordia última de un cielo donde habrá de recuperar sus amores perdidos: “como dice César Vallejo: ‘serán dados los besos que no pudisteis dar’” (p. 172).
El contemplativo nicaragüense intenta comunicar a sus lectores su aprehensión directa de la realidad última a la que accede en un trance fuera del tiempo y del espacio en el que se sintió unificado con lo que estaba contemplando. Al describir instantes semejantes los místicos sienten desfallecer el lenguaje: Dante se circunscribe a traducir a Dios como un punto lumínico; Pascal, aturdido y completamente afásico, da cuenta de su trance en términos de la palabra “fuego”, que transcribe en grandes caracteres, mientras que San Juan de la Cruz admite que habla en versos que “parecen dislates” porque sabe que lo que experimentó quedaba al margen de los sentidos y de la razón humana.

Cada místico aborda el éxtasis desde sus propias coordenadas culturales (de ellos nos habla convincentemente Stephen Katz) y, sobre todo, desde su temperamento más íntimo. Y el de Cardenal es decididamente amoroso, por lo que, al darnos parte de su encuentro con Dios, nos recuerda que se ha unido “al inventor de las caricias, de la voluptuosidad y de la poesía” (p. 102).15 Advierte también que “solo el místico vive experiencialmente este amor” (p, 71):
El alma] ahora en agonía, ahogada en un océano de deleite insoportable […] exclama: ¡Basta! ¡Basta ya!, no me
hagas gozar más [..] que me muero! Penetrada de una dulzura tan intensa que se vuelve dolor, un dolor
indecible, como algo agridulce pero que fuera infinitamente amargo e infinitamente dulce […] pero cuando ese
segundo ha pasado el alma encuentra que todos los gozos de la tierra han quedado desvanecidos, son “como
estiércol” (skybala, “mierda”, como dice San Pablo) y ya no podrá jamás gozar en nada que no sea eso […]
porque […] está loca de amor y de nostalgia por lo que ha probado […] (pp. 185 y ss.).

El poeta ha compartido la certeza recién adquirida de la teoría amorosa que expone al principio de su tratado: todo el universo tiende hacia el amor porque está hecho de ese amor que verifica vivencialmente en éxtasis. Sólo en estos extremos se puede comprender que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios (p. 47): su capacidad amorosa es igualmente infinita. Al fin el “ánfora rota” ha quedado saciada. Y acepta ahora el cosmos trascendido en un jubiloso fiat voluntas tua que no se puede vivir sino desde lo que Santa Teresa llamó la vía unitiva. Podríamos concluir que Cardenal escribe Vida en el amor desde la séptima morada interior: tal es el orden unificante que el poeta advierte en el universo.
Treinta años después, justamente al abandonar el Ministerio de Cultura, el contemplativo nicaragüense retoma el hilo de su discurso místico. Es un poeta transformado quien entona el Cántico Cósmico en 1989. No puede ser de otro modo: los cambios históricos se han sucedido vertiginosamente y el poeta ha pasado de la denuncia anti somocista del Oráculo sobre Managua hasta la celebración del triunfo del sandinismo en los Vuelos de victoria. Y se sume ahora en la reflexión prolongada de un Cántico que forma escuela no solo con el de San Juan de la Cruz sino con los Cantos de Pound, el Canto general de Neruda, aun con la Divina Comedia. En esta extensa “épica astrofísica” el poeta pretende, una vez más, “proclamar que el universo tiene sentido”.17 El amor hacia el cual todo el universo evolucionaba de manera instintiva en Vida en el amor desemboca ahora en el amor trascendido al prójimo, que el poeta interpreta como el socialismo que acaba de triunfar en Nicaragua con la revolución sandinista.

Pero nuestro contemplativo admite que “El propósito de mi cántico es dar consuelo./ También para mí ese consuelo./ Tal vez más” (p. 388). El tono acusa más al poeta conflictivo que al optimista a ultranza que caracterizaba la Vida en el amor. Este Dios del cual no se puede decir nada que sea como Él se canta ahora con los métodos del Tao: “Oculto y ambivalente. / Ni personal ni no personal./ Es infinito pero no solo eso” (p. 385). Cardenal descubre que no hay extático que no se torne afásico: “Luz de luz, dijo Plotino, cualquier cosa que sea lo que quiso decir” (p. 393). Estas cantigas parecen verdaderas piezas barrocas en las que conviven Cleantes y Anaxágoras junto a San Agustín, San Jerónimo, Meister Eckhart, el Pseudo Dionisio y Schillebeeckx. No faltan los místicos orientales como Al-Hallach, Ibn al-Farid, Chuang-Chon y Confucio, sin hacer caso omiso de la espiritualidad de los indios americanos (desde el Popol Vuh hasta Perseguido-por-Osos). Las liturgias más recónditas se invocan también: liturgias pigmeas, siberianas, bantúes, polinesias, esquimales y egipcias, por mencionar solo algunas. Pero este derroche de sabiduría mística no es simple name dropping: todos estos contemplativos han quedado hermanados con el poeta en un mismo balbuceo místico.
Pero Cardenal no se queda en el balbuceo aproximativo, y nos persuade dramáticamente de su vivencia experiencial de Dios: “Yo tuve una cosa con él y no es un concepto” (p. 385). Y pasa a cantar el proceso de la “deificación” del alma junto a los sufíes embriagados de amor y reducidos por ello mismo al dislate: “En Bagdad, o tal vez en Damasco, aquel: / ¡Oh Tú, que eres yo! /Y también lo que Al-Hallach exclama: / Si lo ves a Él, nos ves a los dos” (pp. 385 y ss.). El poeta privilegia la dimensión más extrema de sus antiguas fuentes literarias: “Meister Eckhart decía; / se postran y hacen genuflexión sin saber a quién: / ¿Para qué genuflexión si está dentro de uno? / perseguido por la Inquisición, Gestapo de su tiempo” (pp. 390 y ss.). No cabe duda de que el cantor todavía candoroso de Vida en el amor es ahora un escritor que asume todas las consecuencias de su cántico místico.
Cántico que se le torna erótico sin poderlo remediar. El “hidrógeno enamorado” insólitamente quevediano que es ahora el alma del poeta busca “un amante en el universo” (p. 387). Hace, literalmente, el amor con Dios, en una dramática puesta al día de aquel “gocémonos, Amado” sanjuanístico: “cierro los ojos / y te acercás más / qué bien conozco tu sabor / y vos el mío, / […] caricia callada / en la noche oscura de la nada” (p. 390). Pero aquel contemplador de las estrellas que se sentía conciencia del universo en Vida en el amor ahora mira el firmamento estrellado —el de mi patria puertorriqueña, por cierto— y advierte el abismo de su desolación: “Abro la ventana opaca de mi hotel y miro las estrellas / piso 20 del Caribe Hilton. / Estoy solo en tu universo” (p. 388). El consuelo de la entrega patriótica no ha sido suficiente,18 y por primera vez un sacerdote místico se hace portavoz de los tormentos del celibato cristiano:
“Estamos crucificados en el sexo”, [dijo Lawrence (D.H.)
no sé en qué contexto. Yo tengo el mío.
San Agustín pasó noches llorando
por lo que no volvería a gozar más.
Jerónimo anciano: las bailarinas romanas
que vio en su juventud. Por lo que
se puso a traducir los libros de la Biblia como loco.
El de Ruth en una noche (p. 107).
El monje pre-Vaticano II que se queja de que “Pío XII fue para mí lo que Stalin para Neruda” (ibid.) reclama a Neruda para evocar desde el subjetivismo apasionado de un yo romántico que desmiente su habitual exteriorismo poundiano el amor perdido para siempre. Su “canción desesperada” también comienza en una noche estrellada: “Ese cielo estrellado, luz antigua en sollozos, / una noche hubo lo que yo llamé la aparición de Hamburgo. / 1,000 personas oyendo mi poesía / y 300 en la calle por no caber en el local/ […] pero ya en la luz, muy cerca de mí,/ casi en el estrado, compartiendo conmigo la potente iluminación, / te vi/ […] la de ojos color de uva moscatel / o a veces color del océano en alta mar/ o tal vez entre verde y azul tierno / y era como si el cielo me mirara/ la misma boca aquella, / boca que en mi boca yo bebí, / muchacha de 18 años otra vez, / de la misma edad de 30 años antes, / pero alemana, yo supongo, esta vez, / pudiendo mirarla ahora solo con disimulo, / ella junto a mí en mi órbita de luz / […] y así fue cómo entre 1,000 rostros / solo el de ella vi” (pp. 296 y ss.). La muchacha alemana le recuerda a su último amor “mi lindo exquerubín que yo besé tanto, pero no lo suficiente / […] a la cual yo cambié por Dios, / vendí por Dios ¿salí perdiendo? / te cambié por tristeza” (p. 297). La renuncia ha sido excesiva: “Era como si otra vez te perdiera / como si otra vez se me diera y otra vez la entregara, / […] entre los aplausos de las sombras, / el dolor de que vos fueras ella otra vez / y a la vez, tal vez peor, el que no lo eras” (p. 298). La destinataria de estos versos sabrá reconocer que le pertenecen: “Muchacha alemana, supongo yo, que ignora todo esto / que lo sabe la otra que antes fuera como vos sos, / mi niña entonces de 18 años, / (ella sabe que estos versos son para ella) / […] la que admiraba mi pelo negro ¿te acordás?” (p. 298). Y el recital de poesía continúa entre planos superimpuestos —consignas, amenaza de bombas, colectas— indiferente al conflicto trágico que la “aparición de Hamburgo” ha desatado en el alma del poeta: “al tiempo que entre el público se hacía la colecta, / bolsas de yute con pesadas monedas y billetes; / y fueron como 15,000 marcos para el pueblo de Nicaragua esa noche” (p. 298). Cardenal ha escrito sus versos más tristes esa noche. Todo ha sido puesto en duda ante el amor humano: el pueblo a que ha entregado la vida, la renuncia del celibato eclesiástico. Su sinceridad es de excepcional importancia, ya que rompe con dos milenios de silencio cristiano al respecto. Nuestro poeta dice lo que quizá hubieran dicho los amorosísimos San Francisco o San Juan de la Cruz si hubieran podido. Cardenal ha vuelto a ser revolucionario por caminos insospechados.
Pese a la certeza que el poeta deriva aún de su experiencia mística, estamos ante un contemplativo atormentado a quien asaltan dudas desgarradoras. Oímos al mártir Víctor Jara cantando “sin guitarra y sin manos” en el estadio de Chile: “Habló de vos a Dios”. Y le increpó la creación de un “mundo de tanto espanto”. “Y mudo en ese estadio el ser Supremo / totalmente impotente ante Pinochet. / […] En la morgue sus ojos siguieron bien abiertos. / […] como mirando de frente a la muerte / o no: a Dios” (p. 204). También Cardenal mira cara a cara a ese Dios de quien “cada vez / he ido sabiendo menos” (p. 137). No nos extrañe la hondura de su conflicto: es el que suele atravesar todo espiritual auténtico. El que sufrió Merton, por ejemplo, en La Trapa, cuando admitía que su vida era una vida de contradicción cada vez más honda y de oscuridad frecuente. El propio Cardenal es quien nos recuerda que santa Teresita de Lisieux padeció esa crisis en agonía, cuando la asaltaron dudas acerca de la existencia de Dios. Precisamente desde ese mismo vacío o sequedad espiritual dolorosa pero espiritualmente fecundísimo es desde donde el poeta canta el nuevo poemario místico que ve la luz en 1993: el Telescopio en la noche oscura.

Cardenal redactó estos nuevos poemas —estrofas breves, epigramas y coplas de estilo poundiano— entre 1992 y 1993, pensando que constituyeran una cantiga más para ampliar su Cántico cósmico. Pero los versos rebasaron su propósito inicial y surgieron con la fuerza poética extraordinaria de un poema independiente. Le sugerí a Cardenal que los publicara como libro aparte con un prólogo explicatorio. “Ni ante un paredón de fusilamiento lo prologaría. Prologalo vos”, me reclamó el poeta, y así lo hice, y con gran satisfacción, porque pude decir allí las cosas que Cardenal, por su habitual modestia, no hubiera dicho acerca de su propio camino espiritual.
Este breve poemario es como un grito. Un grito espléndidamente silente, pues trata también del estado de oración del extático que ha dejado atrás las consolaciones espirituales. Y naturalmente, las terrenales también. Estamos en otro momento del itinerario místico del poeta, y advertimos que los growing pains de la sequedad espiritual que cantara en el Cántico han dado fruto.
La caricia humana se sigue echando en falta: Cardenal admite que aunque hayan quedado atrás “los epigramas y las muchachas” (p. 56), “todavía chorrean sangre mis renuncias” (p. 66). Y evoca, una vez más, la renuncia ardua del celibato:
El ermitaño medieval que envidió un gallo.
Revolver un poquito un pelo tan siquiera,
roce de unos labios después, roce de un cutis,
amor como un maremoto del alto de las palmeras.
Mis condiscípulos se rieron
cuando grité al padre Otaño venir a ver el fenómeno
de dos insectos pegados por la cola.
En otra etapa de mi vida
he envidiado no solo a mi niñez perdida sino
a los insectos (p. 43 y ss.).
El protagonista poemático se ha entregado al más difícil pero al más sublime de los amores: “hay un erotismo sin los sentidos, para muy pocos, en el que soy experto” (p. 40). En la privacidad de un simbólico lecho nupcial trascendido los amantes dialogan sobrecogedoras intimidades ultraterrenales: “te enamoraste de mí” (p. 60), susurra al amor infinito el contemplativo, a quien le “eriza pensar / cómo será que dices / cuando dices mi nombre. / Y lo que vos me proponés para después” (p. 59). En este lecho compartido caben todos los extremos del pillow talk de los amantes de carne y hueso, incluyendo las bromas y las hipérboles.
El desposorio espiritual se ha cumplido y la amada de nuestro poemario ha sido cabalmente transformada en el Amado. Es tal el grado de unión que el poeta queda reducido a la paradoja: “yo aparentemente solo en el barullo de los pasajeros: / estábamos sentados juntos como dos novios” (p. 63). El alma deificada no guarda diferencias esenciales con su hacedor en el momento en el que, por decirlo con palabras de san Juan de la Cruz, “es Dios por participación”. “No es lo mismo estar juntos que ser lo mismo” (p. 64), declara a su vez, el poeta, intentando traducir la sobrecogedora experiencia de un alma “endiosada”, como la llama el reformador del Carmelo. Una vez más, Cardenal dialoga con tradiciones místicas heredadas. Cuando insiste en la secretividad de este amor que vive en lo recóndito del ser —“tan secreto lo tenemos, / que solo a mí me ven” (p. 32)— no hace otra cosa que apropiarse de los jubilosos “dislates” que costaron la vida al místico Hallach. Ya Cardenal lo había citado reverentemente en el Cántico cósmico: “Si lo ves a Él, nos ves a los dos” (p. 386).
Por primera vez accedemos a la fecha sagrada en la que Cardenal recibiera la gracia mística. Fue en un mediodía del 2 de junio, un sábado” (p. 67) del año 1956 que nuestro contemplativo declara a Dios su “rendición incondicional” (p. 52) y accede a la súbita transformación en la esencia divina. En este trance, el poeta nos da noticia de su radical indefensión, y lo hace con la delicada ternura de su castellano nicaragüense: “Así triunfal tú también entraste de pronto dentro de mí / y mi almita indefensa queriendo tapar sus vergüenzas” (p. 67).
No hay místico que se sienta acreedor de la gracia transformante. Por eso el poeta, en uno de sus versos más humildes y más aleccionadores, reitera lo que me dejara dicho en la antigua carta de 1984, que el éxtasis es siempre un don gratuito: “En la hamaca sentí que me decías / no te escogí porque fueras santo / o con madera de santo / santos he tenido demasiados / te escogí para variar”. (p. 47).
Varios años después, en 1999, Cardenal reitera sus meditaciones místicas en su autobiografía, la Vida perdida, cuyo título, melancólico y a la vez esperanzado, reescribe a Lucas (9:24): “el que pierda su vida por mí, la salvará”.20 Nuestro contemplativo enamorado, que fue monje trapense, revolucionario sandinista, exiliado de Somoza, ministro de cultura, y, sobre todo, místico auténtico, a pesar de la variedad de sus vivencias, nos deja dicho en sus memorias que el móvil secreto de todas ellas es la sed de Dios que un 2 de junio de 1956 se viera infinitamente colmada. Los tres tomos de sus memorias —Vida perdida, Las ínsulas extrañas, La revolución perdida— que tuve el privilegio de leer inéditas, incorporan el recuento de la experiencia mística que Cardenal considera cumbre en su vida y que asume plenamente. Al hacerlo, obliga a sus lectores a reinterpretar su vida y su obra sub specie aeternitatis.
Cardenal admite que evitó divulgar antes la experiencia como algo propio, porque el P. Elizondo le aconsejó no referirla sino por razones muy especiales. “Por aquello de Santa Teresa que no se deben contar los secretos del Rey”. Aquí, sin embargo, el poeta nos narra al fin en todo detalle los pormenores de su vividura experiencial, y va revisando las distintas versiones que había dado antes de la misma. Evoca primero la apasionada versión de la Vida en el amor, que reescribe, ya con más libertad, en el Telescopio en la noche oscura. Ahora nos hace saber las circunstancias específicas en las que se produjo su trance extático: su amada se casaba con otro ese 2 de junio y el dictador Somoza iría a la boda. Cuando suenan las sirenas de la caravana del dictador por la avenida Roosevelt, suenan en los oídos del poeta como clarines de triunfo. Pero no era Somoza, sino Dios, quien triunfaba sobre él:
«Entonces me rendí a Dios. [ ] Dije desde lo más hondo de mi alma: me entrego. (Todo lo que cuento fue rapidísimo, aunque son lentas las palabras para contarlo.) Al hacer esta entrega sentí en mí un vacío que no tengo otra manera de calificarlo sino como “cósmico”. […] Estaba sin nada. Hasta el punto que me parece que yo sentí mucha lástima de mí. Y en ese instante me pareció que otro estaba teniendo también una gran lástima de mí. Y sentí que entraba dentro de mi alma como un vientecillo […] pero ahora se venía haciendo grande, y yo ya sabía de dónde procedía eso que me estaba entrando; y me acordé de lo que aconseja san Juan de la Cruz y lo quise rechazar, para no equivocarme con nada falso. Y aunque lo rechazaba, aquello crecía más. (Todo esto muy rápido, como dije.) Y esto pasó de ser una paz muy sabrosa a ser un deleite muy grande, un placer inmenso, que se iba haciendo cada vez más inmenso hasta ser intolerable. Y sentí que me decía [ ] sin formularlo en palabras: “Esto es lo que yo quería desde hace tanto tiempo. Ahora ya sí nos unimos”. Y mi alma se sentía sucia, avergonzada. Mientras cada vez me apretaba más, era abrazado más y más fuerte por el placer sin límite. Y entonces le dije que no me diera más placer porque me iba a morir. [ ] Si me hacía gozar más me mataba. Y me parece que todavía apretó un poquito más y ya cesó. Quedándome aturdido. Anonadado. Y sentí que mi vida iba a cambiar por completo. Y recuerdo muy bien que pensé que iba a sufrir mucho: me vi a mí mismo en la imaginación como que tuviera una corona de espinas. Y es porque iba a hacer cualquier clase de locura. Y es porque estar teniendo toda la vida una cosa como esa era como para aguantar cualquier sufrimiento. En esas dos cosas me equivoqué. En cuanto a los sufrimientos, y en cuanto a que eso lo iba a estar teniendo toda la vida: no se me ha vuelto nunca a repetir.
Ahora debía contarlo todo al escribir mis memorias; o no habría tenido sentido escribir memorias. Para mí lo importante era todo lo que me llevó a este encuentro, y todo lo ocurrido después a consecuencia de él. Tengo 72 años y quería dejar escrito esto antes de mi muerte.»
Obra en mi poder otra versión escrita muy anterior de la misma experiencia, que Cardenal me entregó hace muchos años para hacerla pública en caso de su muerte. Celebro que él mismo haya accedido a compartirla por escrito en vida, y celebro también el poder corroborar que Cardenal ha seguido actualizando su altísimo magisterio espiritual en nuevas, originalísimas obras.
Su delicadísimo ensayo “Somos polvo de estrellas”, que lo escuché leer en Casa de las Américas en La Habana el 18 de noviembre de 2003, constituye una reflexión cosmológica de gran envergadura: en más de un sentido podemos decir que el poeta se hermana con Einstein, quien, al ser interrogado sobre el sentido último del cosmos, se limitaba a señalar, silencioso, en dirección del cielo. Pero el deíctico de Cardenal señalando hacia arriba —hacia donde mismo apuntaba su telescopio nocturno y trascendido— es de una extraordinaria complejidad. Cardenal vierte las ideas principales de su citado ensayo “Somos polvo de estrellas” en su estremecedor libro Versos del pluriverso (Trotta, Madrid, 2005), que considero uno de los mejores que haya salido de su pluma.

El poeta, de entrada, hace escuela aquí con los grandes cantores del universo estrellado: con Boecio, que dialoga con la simbólica dama Filosofía en De consolatione Philosophiae; con Ibn Gabirol, el cultísimo cantor hispanohebreo de los astros, cuyo Meter Malkut o Corona real sigue tan de cerca Fray Luis de León; con Dante, que cierra la Comedia celebrando l’amor che move il sole e l’altre stelle [“El amor que mueve el sol y las demás estrellas”, Paraíso XXXIII,144]. En esta lista literalmente estelar no puede faltar el contemporáneo Neruda, que pudo escribir sus versos más tristes una noche de cielo estrellado en el que tiritaban azules los astros, a lo lejos. Aunque los versos melancólicos del chileno siempre han constituido la gran tentación estética de Cardenal, hay que decir que en este nuevo poemario sigue fiel a los postulados poéticos de Ezra Pound.
Todos estos antiguos espirituales contemplan el firmamento cuajado de luceros, trasunto de la verdad última, con ojos desconsolados. Boecio, encarcelado y condenado a muerte, mira las constelaciones aquejado del morbo del lethargum (2, 5) o “amnesia depresiva”,21 y que, en un diálogo de carácter logoterapéutico, la simbólica Filosofía logra curar. Otro tanto sucede con Dante, a quien amonesta la figura de San Agustín por la peligrosa accidia que padeció en la Vita nuova y el Secretum, y a quien acompaña Virgilio y luego Beatriz en su peregrinatio animae a lo largo de las órbitas celestes. Fray Luis, por su parte, comparte su melancolía de poeta hostigado por la Inquisición con amigos letrados como el músico Francisco Salinas y el aristócrata Felipe Ruiz. Todos estos contemplativos, perseguidos políticos en su mayoría, huyen de sus tribulaciones buscando consuelo en las estrellas e intentando comprender la razón última de un universo que perciben cruel y desasosegado.
Con esos mismos ojos henchidos de antigua tristeza, Cardenal, que ha saboreado hasta las heces la decepción política y la extrema soledad, interroga al cosmos. Su melancolía es más radical, pero también más purificadora: en los Versos del pluriverso, el lethargum de Boecio y la accidia de Dante se transforman en noche oscura, y lo digo asumiendo toda la carga que la palabra mística técnica posee. Su diálogo celeste es, como veremos, más agridulce y también más desnudo que los de sus predecesores porque, a diferencia de ellos, Ernesto Cardenal huye a las galaxias solo y sin interlocutor. En este sentido cierra filas tan solo con Ibn Gabirol, que contempla a solas las maravillas de la maquinaria celeste. Curiosamente, ambos poetas coinciden en celebrar los astros con las herramientas de una cultura astronómica sofisticadísima: el vate sefardita acusa las huellas de Platón, Ptolomeo, de Proclo y de Porfirio, mientras que Cardenal se hace eco de la astrofísica y de las leyes de la termodinámica, barajando con soltura las teorías de Einstein, Bohm, Sagan, Wheeler, Bertran Russell, Sir J. Jeans, Davies y Heisenberg, entre tantos otros. El poeta entreverá estos ilustres nombres científicos con alusiones a las Escrituras o a la teología antigua —Ireneo, San Agustín— y moderna —Chardin, Merton—, sin olvidar las figuras históricas como Sandino y Martí, que contempló las estrellas junto a un niño en alta mar —y sobre todo, sin abjurar nunca de los nombres que le fueron sagrados en el amor humano: Carmen, Myriam, Adelita.
Hay que decir que el discurso de los célebres cantores del cielo estrellado, por entristecido que pudiera haber sido, siempre culminaba en consuelo y en certeza espiritual. La contemplación del cielo permite a Boecio entender filosóficamente el orden providencial del cosmos, cuya meta es conducir a toda criatura a Dios, la fuente última de su Ser. En bellísimos poemas, Filosofía enseña a su dirigido a entender cómo la summi culmina caeli o “cumbre del cielo supremo” (pp. 218/219), anima a los planetas a girar en su curso y, cuando se alejan, los hace volver dulcemente a su órbita, para que reorienten su movimiento nuevamente al amor último. Las indefectibles leyes planetarias hablan de la gloria de una mente suprema: para Boecio la Osa Mayor nunca se sumerge en el agua por su posición septentrional, exactamente como ocurre en la “Noche serena” de Fray Luis. La danza de los astros maravilla al filósofo medieval por su exactitud, ya que se reduce a cálculos matemáticos perfectos (p. 39): a “números concordes”, muy en la línea pitagórica que también habrá de seguir el salmantino en su célebre “Oda a Salinas”. En el cielo sideral de Ibn Gabirol el júbilo de la perfección numérica es a su vez motivo de alabanza constante al Creador: “Quién comprenderá tus secretos, cuando circundaste sobre la esfera de Venus una esfera cuarta en la cual está el sol. / Él rodea toda su órbita en un año completo. / Y su tamaño en relación al de la tierra es ciento setenta veces mayor, según las demostraciones de la ciencia y del cálculo”.23 En el caso de todos estos altísimos poetas, el uno, fuente y origen de lo creado, es el que hace danzar con armonía al cosmos sideral.
Como adelanté, Cardenal actualiza los antiguos cálculos astronómicos ptolemaicos y pitagóricos de Boecio, de Dante, de Fray Luis y de Ibn Gabirol traduciéndolos a los postulados de la astrofísica moderna, que puntea con las teorías evolucionistas de Darwin y de Teilhard de Chardin. Pero lo más original de todo ello es que nuestro poeta aplica los misterios cosmológicos a su vida íntima, y la combinación explosiva de ambos planos —el cósmico y el anecdótico— produce una sorpresa inesperada en el lector. El poeta propone, por ejemplo, que la progresión de las leyes del Universo culmina en la belleza de las muchachas: “generaciones […] de estrellas, / se necesitaron para que un día fueras bella” (p. 14). Si Boecio se quejaba de la veleidad de la fortuna, que nadie podía detener porque su única constancia era el cambio permanente, ahora Cardenal explica la volubilidad de lo creado en términos de la entropía: “Entropía es el tiempo que se va / y no vuelve nunca para atrás […] todas las muchachas que yo amé / se las llevó la entropía” (p. 9). Manejando las teorías de astrónomos como Poincaré, Cardenal pondera:
El que podamos, en principio,
regresar hacia atrás en el tiempo
como se puede en ciencia-ficción,
y allí escoger no nacer
como tal vez lo hizo en incontables
[universos
en que no nació.
Y yo pude escoger no haberte conocido
[nunca
pero no lo haría (p. 21).
Aquí el poeta parecería aludir silenciosamente a su amada Carmen, de la que nos da noticia en versos juveniles y en la Vida perdida, por cuyo amor aún se interroga el poeta. Solo que ahora lo hace en un contexto astrofísico alucinante:
Exestrellas que se comprimieron en neutrones
pesadísimos con liviana membrana de hierro,
o como a la estrella Cygnus X-1 la acompaña
una cosa invisible con la masa de cien soles
que parece que antes era estrella y hoy hoyo negro.
Existe la teoría de que me quisiste.
Mi prima Silvia la sostiene (p. 14).
El poeta comprende pues los misterios del espacio-tiempo en términos de sus antiguos amores, que le merecen un canto renovado: “Nunca se ha probado en un experimento que el tiempo pasa. / Que nosotros pasamos es otra cosa. Myriam, Adelita” (p. 12). Cardenal se refiere, de otra parte, a los postulados de Bohm acerca de la interrelación de todo lo creado, que le había hecho concluir otrora, en un verso prodigioso, que “somos polvo de estrellas”. Ahora descubre una nueva posibilidad de consuelo amoroso en esta comunión esencial de los elementos constitutivos del cosmos unificado: “según Bohm / todas las cosas se tocan, / todo conectado con todo / y es instantáneo todo. / La separación es aparente” (p. 35), por lo que puede concluir que:
La que más quisiste y no te quiso
quiera o no quiera estará unida a ti
donde todo está junto en un punto.
Lector/a, puedes dar estos versos
a quienquiera que sea que no te quiera” (p. 16).
Si todas las partículas del cosmos están unidas “como un solo cromosoma” (p. 44) misteriosamente reciclable, la resurrección de los muertos adquiere a su vez un sesgo novel: “¿Venceremos la segunda ley de la termodinámica?” / es el grito de todos los muertos de la tierra (p. 51). Pero al poeta siempre le ha interesado el amor más que la teología: “Así entendemos mejor, aunque vagamente, Carmen, / el dulce dogma de la resurrección de tu carne” (p. 45).
Cardenal reescribe el amor neoplatónico dentro de nuevas coordenadas científicas, que esta vez no postulan la unión jubilosa de lo creado, sino la soledad esencial del ser humano. Como recordaremos, enamorados como Petrarca intercambiaban las almas con sus amadas a través de la mirada, pero, a la luz de la nueva física, el intercambio ocular es solo aparente. El ser humano está trágicamente aislado:
Las estrellas que tú ves
están en tu retina, mi amiga.
En la bóveda celeste de tus ojos.
Y si miro el pasto, las montañas,
como si estuvieran afuera,
no miro nada afuera
sino su imagen en mi pupila.
Y si te miro a ti como afuera
(hablando ahora en este restaurante)
te miro solo en mi pupila.
Y tocarte, si es que yo te tocara,
no sería que tocara tu piel
sino la mía, sus vibraciones en mi cerebro.
La irrupción constante de la anécdota personal en medio de las elucubraciones astrofísicas constituye una de las innovaciones más importantes de este nuevo contemplador de los astros perpetuamente enamorado que es Ernesto Cardenal. Ni Boecio ni Fray Luis osaron introducir una intimidad amorosa tal en sus contemplaciones astronómicas.
Pero el escritor nicaragüense no solo reinterpreta el amor a la luz astral de las galaxias: también el amor de caritas —la compasión humana— parece dictado por un concepto de la evolución que consuena con Darwin y aún más con Chardin: “Muggeridge preguntó a O. Wilson / si la biología podía explicar a la Madre Teresa” (p. 31). Por lo que el poeta pide que nuestro planeta, esa “bolita azul y blanco en el cielo negro” del espacio sideral (p. 32), logre al fin la utopía que el poeta intuye cada vez más lejana: “Tal vez un día habrá una ciudad esférica: / Toda la tierra” (p. 33). Cardenal insiste en que el cosmos predica la unión social por razón misma de su constitución: “Las estrellas son sociales, siempre en galaxias” (p. 50). Y aún más: “En el centro del átomo una cámara nupcial. […] ¿Y las partículas como diferentes notas musicales? / La analogía es buena dice Witten. / […] / Ritmo es dualidad. Lo solo sería monotonía. / Como uno no puede hacerse feliz a uno mismo” (p. 40). Hermosa manera de actualizar la música de las esferas y la armonía cósmica de Pitágoras a la luz de la astrofísica moderna, no cabe duda. Y, con todo, antes de Cardenal lo había hecho Heisenberg: “…ha dicho Heisenberg / que el universo no está hecho de materia o energía / sino de música” (p. 17).
Y esta música celestial consuena con el universo, que para colmo de misterio no es solo uno, sino muchos: “Por qué decir universo, como si fuera uno / y no pluriverso. (p. 23). Esta vertiginosa concepción del universo infinito, tan difícil de concebir por la mente humana, la adelantó, como se sabe, Giordano Bruno, cuando postuló la infinitud de los mundos. Su idea, hoy plenamente aceptada, le costó la muerte en la hoguera. Cardenal interroga pues este pluriverso, plural y enigmático, con ansiosas preguntas: “Todo en el universo tiene causa. / Los cactus en el desierto / son espinosos para defender su agua. / ¿Y no tiene causa el universo?” (p. 19).
Y ya con esto nos vamos acercando al Creador del Universo. No es difícil entender el desasosiego que subyace la interrogante del poeta, que recuerda que Atkins postula un inconcebible “creador inexistente” (p. 19). Estamos lejos de la jubilosa certeza espiritual de la Vida en el amor: ya adelanté que el poeta continúa escribiendo este poemario desde la morada espiritual de la noche oscura, que había irrumpido con ímpetu en su Telescopio de 1993. Y de ahí la cautela de las consideraciones teológicas del interlocutor de los astros, que resuenan tímidas y, a veces, casi desiderativas: “Un Dios que es amor no puede ser estático / ni completo. Más allá del final del espacio o principio del tiempo. / O según Agustín fuera del espacio tiempo” (p. 19). Y concluye, como si lo atenazara el miedo ancestral de Galileo y de Giordano Bruno: “Pero es peligroso hablar de Dios” (p. 32).
El Dios que emerge de la contemplación astral cardenaliana se atempera, como era de esperar, a las nuevas leyes astrofísicas. “El Génesis” queda reescrito a la luz de las teorías del Big Bang:
Nacidos de ese evento tan improbable
el Big Bang.
Antes del cual no había luz, ni oscuridad tampoco
y tampoco tiempo
y con el cual empezó la evolución. Dios habrá visto que “todo estaba
[bueno”
billones de años después. (p. 24).
La teoría de la infinidad de los mundos y de los universos paralelos, a la que ya he aludido, tiene a su vez consecuencias dramáticas en la concepción de Dios:
Un creador no solo de uno sino de múltiples universos
¿infinitos universos con un único infinito Dios?
Universos paralelos con copias exactas de uno mismo
donde vos no podrías distinguir si estás en uno o en otro.
O tal vez uno dentro del espacio del otro.
El gato de Schrödinger muerto en uno y vivo en otro.
Y donde las contradicciones de la cuántica se concilian (p. 2).
Dentro de este vertiginoso esquema cosmológico, habría necesidad de pensar no solo en lo que hoy llamamos “extraterrestres”,24 sino incluso en “Otros Cristos en multitud de planetas”, como “pensó Descartes” (p. 26).
Cardenal sabe bien que para cantar adecuadamente la inconcebible pluralidad de los mundos y a su misterioso Creador, es necesario un nuevo lenguaje poético. Los astrofísicos, por cierto, se han hecho cargo del dilema del lenguaje insuficiente: “Y con los átomos, dice Bohr, el lenguaje / solo puede usarse como en poesía” (p. 42). “Hay necesidad de nuevas metáforas científicas” (p. 22), asegura convencido el poeta, que sabe bien que los físicos de hoy hablan como los místicos (p. 20). ¿Cómo concebir no solo el cosmos sino la nueva noción del ser humano que arroja la ciencia actual? Cardenal plantea sus dificultades, conminándonos al vértigo: “Los electrones no existen sino / ‘tienen tendencia a existir’. / ¡Y estamos compuestos de ellos!” (p. 20). Ontológicamente somos pues un curioso compuesto de ser y no-ser simultáneos, lo que desafía no solo la teología sino la lógica aristotélica. El tiempo, por su parte, tampoco existe: “Todo es simultáneo. El tiempo / lo hace aparecer no simultáneo” (p. 53).
Estos delirios que “antes parecen dislates más que dichos puestos en razón”, como decía San Juan de la Cruz al referirse a sus propios versos, nos coloca en la antesala misma de los postulados de la mística, aquella experiencia suprarracional que desafía toda posibilidad de ser articulada en el lenguaje y que Cardenal confiesa haber vivido en el lejano 1956. Otro tanto sucede con la nueva astrofísica: “Se puede gozar de las delicias de la teoría cuántica / con tal de no tratar de entenderla” (p. 43), asegura con razón otro astrofísico a través de los versos de Cardenal. Y sus palabras consuenan, una vez más, con las de San Juan de la Cruz: “Dios, a quien va el entendimiento, excede al […] entendimiento, y así es incomprehensible […] al entendimiento; y por tanto, cuando el entendimiento va entendiendo, no se va llegando a Dios, sino antes apartando” (Llama 3, 48). Hollamos una vez más el terreno vedado del lenguaje místico indecible cuando el astrofísico Davies apunta desde los Versos del pluriverso que “La realidad de los físicos modernos / [es] fundamentalmente ajena a la mente humana” (p. 43). Lo secundaría San Agustín, para quien Dios trascendía la mente humana, por lo que hablamos de Él tan solo por no callar: non ut illud diceretur, sed ne taceretur (de Trin., v.9).
La inexistencia del mundo material, que para Calderón de la Barca, tan afín a los postulados del Buda,26 era un mero sueño, resulta ahora justificadas:
En un universo donde
“lo característico de los átomos es su vacío”.
materialistas somos
pero resultó que la materia no era sólida
sino interacciones de campos de energía (p. 39).
Esta mecánica cuántica, “de la que / dice Feynman, nadie entiende” (p. 39), no es para Cardenal un simple marco erudito decorativo de su reflexión cosmológica: es nada menos que un campo de conocimiento que siente misteriosamente afín a su antigua vivencia mística. Aquel poeta que expresaba aturdido la experiencia de Dios en la Vida en el amor como “algo agridulce pero que fuera infinitamente amargo e infinitamente dulce”, no puede no sentirse justificado —incluso, consolado— por las alucinantes conclusiones a las que va llegando la ciencia moderna. Y, en especial, por el nuevo lenguaje apofático que suscita, que consuena tan de cerca con el de la mística tradicional.
Cardenal no está solo en su aturdimiento: es verdad que tenemos que modificar los procesos mentales usuales para poder comprender las nuevas propuestas científicas. A las teorías de la relatividad de Einstein se unen las de John von Neumann, que propone que la función de las ondas no es realmente una cosa, pero es más que una idea: es una extraña mezcla de idea y de realidad. Igualmente inquietante es el diagrama de Richard Feynman, según el cual un neutrón cambia constantemente en un protón para volver luego a ser neutrón. Imposible no concurrir con las palabras de Niels Bohr, que tanto ha citado Cardenal: Those who are not shocked when they first come across quantum theory cannot possibly have understood it [Los que no se sobresaltan ante la física cuántica es que no la han entendido”].29
Nuestro poeta místico, que se autodenomina “un poeta solitario cantando a las estrellas” (p. 12), ha interrogado el cielo intentando entender no solo los enigmas de la astrofísica sino el misterio supremo de la vida. Cardenal es consciente de lo intenso de su soledad, pues al interpelar los cuerpos celestes, a diferencia de sus ilustres antecesores, sabe que tan solo habla consigo mismo, exactamente como sucedía cuando miraba los ojos de una mujer tan solo en su retina. En el fondo, el acongojado poeta no espera respuesta del universo:
Cuando no tengas respuesta, mira las estrellas,
(las estrellas que están en tu retina).
No es que respondan. También ellas preguntan
mirándonos a nosotros, habitantes de una estrella.
La respuesta seremos todos, ellas y nosotros,
porque somos todos la tristeza (p. 44).
Para colmo, las observaciones del poeta no parecen confiables, según las leyes astrofísicas, porque alteran lo que éste observa: “Mi decisión de cómo observar un electrón / cambia al electrón” (p. 42), por lo que concluye que “Lo que hay fuera de nosotros es fantasmagórico. / La realidad es organizada en nuestra mente. / Si no, que lo diga la cuántica” (p. 39). Estos astros observados, llenos “de antiguo llanto”, como diría Borges, son pues tan solo testigos mudos de nuestro eterno diálogo con la eternidad. Este diálogo solitario para Cardenal data, por cierto, del paleolítico, pues las cuevas de Altamira, de Font de Gaume y de Trois-Frères, con sus hermosos frescos parietales, ya eran santuarios.
Pero no es extraño que las preguntas cósmicas de nuestro poeta queden sin respuesta: tampoco la tienen los astrónomos perplejos que el autor cita a cada paso:
Había ido en tren de Nüremberg a Munich
donde leí del Cántico cósmico con citas de Bohm y todo
y el Instituto de Astrofísica me invitó a charlar con ellos
y hablamos de física y de mística; extraterrestres: uno
dijo que no hay; otro negó el Big Bang. Con café y galletas.
Otro, que no existe el tiempo, y otro:
por qué decir universo, como si fuera uno
y no pluriverso (p. 23).

¿Qué sacar en claro de tanto enigma irresuelto? En primer lugar, como adelanté, el nuevo lenguaje científico del delirio tiende, prima facie, a justificar el lenguaje alucinante que describe la experiencia mística suprarracional. De ahí que pensadores contemporáneos como R.G. Sin, Gary Sulkav y sobre todo Fritjop Capra se hayan animado a hablar del Tao of Physics, que para Cardenal sería “el Tao de la astrofísica”. Pero se impone un caveat: pese a que la coincidencia oppositorum de Nicolás de Cusa consuena con el lenguaje de la física cuántica actual, sabemos bien que la energía divina de la espiritualidad tradicional no es lo mismo que la energía que explora la astrofísica. Tampoco el movimiento de las moléculas equivale exactamente a la danza de Shiva. Se trata de órdenes de conocimiento totalmente distintos, por más que presenten curiosísimos paralelos a nivel de su articulación lingüística. Como se sabe, al fundar la filosofía moderna, Descartes limitó las posibilidades cognoscitivas del ser humano exclusivamente al plano corpóreo de la realidad, lo que para el filósofo Seyyed Hossein Nasr constituyó the most intelligent way to be non-intelligent. [“la manera más inteligente de no ser inteligente”]. La carga del mandato cartesiano ha dificultado a la filosofía, a la ciencia e incluso a la psiquiatría reconocer la posibilidad de otro orden del conocimiento. Precisamente el de los místicos, que experimentan su unión con el todo desde un nivel alterado de conciencia. Es como si al místico le naciera, explica Cardenal en otro contexto, “un nuevo órgano de percepción”.32 Imposible pues que las estrellas contesten las interrogantes que el poeta clava en el universo: tan solo le devuelven su callada tristeza desde algún incógnito rincón del pluriverso, mientras los electrones siguen danzando volubles e indiferentes ante su mirada interrogadora. Creo que uno de los mensajes subliminales más hondos de este nuevo poemario concurre inesperadamente con el consejo de San Agustín: noli foras ire. In te ipsum redi. In interiore hominis habitat veritas [“no quieras salir afuera. Regresa a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad”]. El telescopio desolado que interpela los astros en la noche oscura debe redirigirse pues hacia otro cosmos, el más misterioso de todos: el del hondón del alma profunda, allí donde único nos unimos con el todo. Con el que creó los soles, los átomos danzantes y las muchachas que el poeta tanto amara.
Los Versos del pluriverso constituyen pues uno de los aciertos artísticos más profundos de ese eterno poeta de vanguardia que es Ernesto Cardenal. Podemos concluir que si bien Boecio escribió su De consolatione Philosophiae, Cardenal le riposta con su De consolatione Astrophysicae. Se trata ahora de una “consolación” inesperada: el filósofo italiano quedó satisfecho con los argumentos racionales que le ofrecía la dama Filosofía sobre el orden del universo a partir de la observación de la naturaleza y de los astros, mientras que la sed de Cardenal es más honda y, como nace de una experiencia fruitiva del todo, vivida más allá de la mente humana, no hay ciencia racional que la pueda volver a saciar. La astrofísica consuela pues al poeta en un primer plano, ya que, irónicamente, lo hace sentir cómodo con sus enigmas y con su alucinante lenguaje apofático, hermano de la mística. Pero en el diálogo del poeta con la nueva ciencia subyace un consuelo aún más hondo: esta le deja saber al místico que ni siquiera ella constituye la respuesta al misterio del Universo. De nuevo San Agustín: Noli foras ire.
Las estrellas que el poeta tanto ha buscado las logré ver junto a él una noche afortunada en Managua. Y tenían nombre: Luis Enrique Briones, Mónica Pinell, Teresa Masís: cuando escuché a Cardenal leer con tanto amor los poemas centelleantes de estos niños enfermitos de cáncer,33 que reunió en el libro Me gustan los poemas y me gusta la vida (Cardenal 2009), entendí que por más que el contemplativo busque las estrellas lejanas siempre las tiene junto a él: dondequiera que vaya, aunque es de noche, resplandece siempre el sol de medianoche de su alma interior. Pienso que este sesgo nuevo de su misión social reivindica hondamente el mandato de amor de su alma mística: cuando no le es ya dado servir a su país desde el Ministerio de Cultura o desde la comunidad de Solentiname, ahí están los niños sedientos de amor, de consuelo y de poesía.
A la luz de esta colección de poesía infantil arrancada a estas almitas sublimes —poemas que tienen la dulzura inocente de una pintura primitiva de Solentiname— y a la luz de la colección Este mundo y otro y otros ensayos34 y de numerosos poemas que el poeta me ha facilitado inéditos, como sus apasionantes “Reflexiones en el río Grijalva” y “Visión en la isla Gran Canaria”, todo parece indicar que habremos de celebrar nuevos libros salidos de la mano de este poeta de 85 años que cada día es más joven y, sobre todo, más revolucionario en su arte poética.
Vida en el amor, Vida perdida y de nuevo vida ganada en el amor: la danza del poeta con el amor que mueve el sol y las demás estrellas gira sobre sí misma como los neutrones de Richard Feynman o, mejor aún, como los pasos de la más alta danza de Shiva. Vida salvada para siempre del tiempo merced a la palabra. Gracias una vez más, Ernesto, por permitir a tus lectores vivir esta vida de amor junto a ti, y por permitirnos acceso al manantial de tu espíritu infinito traducido en verso. Sé bien que tu compasión con el prójimo lastimado, tu compromiso político inalterable, tu verticalidad y tus renuncias, que “todavía chorrean sangre”, así como tu telescopio dirigido a las aleccionadoras estrellas, tienen su origen en aquel remoto 2 de junio de 1956 que ha ido creciendo en tu alma y que has sabido traducir siempre en el más auténtico de los amores: el amor a los demás. Pienso que con cada libro tuyo vuelves a cumplir el mandato supremo de amar al prójimo, porque no solo de pan vive el hombre, y todos seguimos hambrientos de tu palabra.
* (Ilustraciones: Cántico Cósmico, Ramiro Lacayo)
puertorriqueña, doctora en literatura románica por la Universidad de Harvard, catedrática de literatura española y comparada en la Universidad de Puerto Rico, miembro de número y vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Ha sido finalista del Premio Cervantes. Ha dictado conferencias en Norte y Sur América, Europa, el Medio Oriente y Asia (India, Persia, Pakistán, Jordania, Israel, Egipto, etc.). Ha pasado largas temporadas de estudio en Europa y Oriente, que han culminado en numerosos estudios en el campo de la literatura española y árabe comparada, en la literatura aljamiado-morisca y en misticismo comparado. Es autora de 26 libros y más de doscientos artículos. Su obra ha sido traducida al inglés, árabe, persa, urdú, hebreo, alemán, italiano, holandés, portugués, francés y chino. Entre sus muchos libros figuran Asedios a lo Indecible. San Juan de la Cruz canta al éxtasis transformante (Trotta, Madrid, 1998), La literatura secreta de los últimos musulmanes de España (Trotta, Madrid, 2009) y El cántico místico de Ernesto Cardenal (Trotta, Madrid. 2012).

