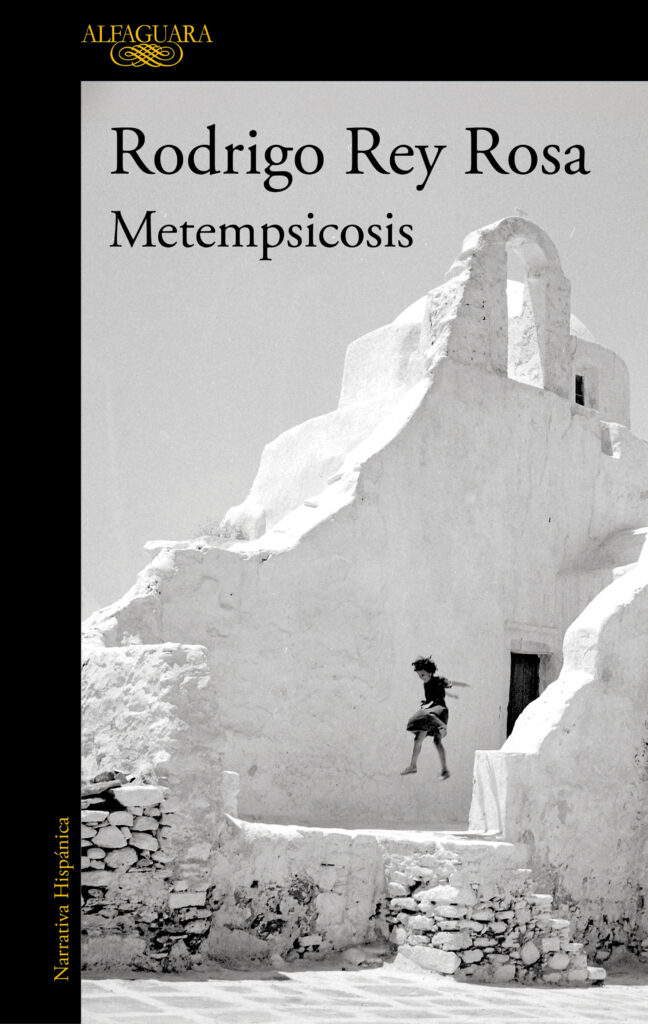
Adelanto de ‘Metempsicosis’: Rodrigo Rey Rosa
30 marzo, 2024
El escritor guatemalteco publica con Alfaguara su nueva novela, Metempsicosis (2024), de la cual publicamos un adelanto gracias a la cortesía de Penguin Random House Mondadori.
Primer cuaderno
La primera oración que aprendí a decir en griego, Atina me la enseñó.
¿Puedo pagar, por favor?
Pagué ese día mi primer souvlaki en El Pireo, mi primer ferri hacia una isla del Dodecaneso. Pese a que me negara a reconocerlo en su momento, había venido aquí por sugerencia de ella. Ahora quiero anotar lo que me ha ido pasando desde que dejó de estar aquí.
Me había mudado a este pequeño ático en la calle Semelis, en la parte alta del barrio que abarca las colinas elíseas, el parque de pinos, robles y cipreses a orillas del arroyo, hoy seco, donde se bañaba Hermes, al este del Partenón, que tengo a la vista.
Hacia el sur hay una pared sin ventanas, con una chimenea embebida y unos anaqueles cargados de libros cubiertos con sábanas blancas (porque no quiero verlos). Directamente encima de la boca de la chimenea, hay unas grandes letras en sánscrito trazadas con pintura gruesa color caca de bebé: el famoso símbolo del mantra OM (ॐ).
La dueña del apartamento es maestra de yoga y terapeuta psicológica. Tiene una expresión infeliz y es poco amable. Pero firmamos un contrato y yo podría vivir allí durante al menos un año. En el momento de firmar, el signo en sánscrito no me había molestado.
En el apartamento, pasaba las horas leyendo frente a la chimenea en un sofá en forma de L en medio de la sala. Cada vez que alzaba los ojos para descansarlos, veía la sílaba OM color mostaza, que pronto comenzó a ponerme mal de los nervios. Comencé a pensar en borrarla. Apartaba la vista para mirar por la ventana: el perfil del hotel Hilton y, a lo lejos, como en miniatura, el Partenón, que de noche estaba iluminado, o, hacia la izquierda, el pezón del monte Licabeto coronado por la iglesita de San Jorge.
La tarde que firmé el contrato de arrendamiento, una vez la dueña me hubo explicado el funcionamiento de varios aparatos, uno que otro desperfecto, un armario condenado con masking-tape que yo no debía abrir (“Si no le importa, no toque esto. Guardo dentro algunas cositas que no tengo dónde más poner”), se me ocurrió preguntarle si alguna vez un ladrón había penetrado en el apartamento.
Se volvió para mirar con una especie de añoranza el filo de la azotea, donde había una valla protectora con puntas de lanza.
Sí –dijo–. Pero eso fue hace muchos años. Era joven. Muy guapo. ¡Y me besó!
Fui a tomar posesión del apartamento la tarde de mi regreso a Atenas, después de una breve gira por el Peloponeso. Había seguido unos itinerarios de Ranke anotados en sus libretas, sin otro fin que matar el tiempo, y con una esperanza ingenua de encontrármelo. En la antigua Olimpia me sorprendió que el hombre que atendía en la tabernita de Ambrosía no lo recordara, o negara recordarlo. No solía dejar propinas, por principio –recordé. Pero en Naupacto, la antigua Lepanto, en su heladería favorita, desde cuya terraza puede verse una estatua bastante fea de “Thervantes, autor del Quixote”, lo recordaban bien.
Me contó la propietaria del ático en Semelis que el vecino del piso de abajo era un viejo y conocido poeta ateniense, a quien no le caían bien los escritores de ficción, como yo. Había sido amigo suyo, pero últimamente se habían distanciado.
Por favor –me dijo–, evite arrastrar muebles, y si puede, tampoco arrastre los pies. Lo oye todo, el poeta, y se queja de todo.
Lo que no me contó es que los vapores de los apartamentos inferiores se filtraban al mío por diferentes caños. A mediodía el olor a fritura de pescado era insoportable. A cualquier hora podía olerse el humo de tabaco, y algunas noches alguien quemaba un incienso a base de jazmín que me causaba mareos.
Confieso –¿pero ante quién?– que oculté o disimulé cosas acerca de Ranke. En buena medida, su primer texto lo escribió en inglés, y eso preferí no aclararlo. Fue por vanidad que insinué haberlo traducido del alemán, lengua que estudié pero que no llegué a dominar. Lo cierto es que después de la publicación de su Manuscrito hallado en la calle Sócrates1* no volví a tener noticias de él, como esperaba y sigo esperando. Mi versión de su relato fue publicada hace poco en Madrid. Es un bonito volumen en rústica, que pasó prácticamente inadvertido por la crítica.
En este mundo dominado por la violencia, la hipocresía y el escándalo, nuestros mayores enemigos –me decía yo a mí mismo—no son ni los tiranos de turno ni los banqueros ni los llamados periodistas culturales, ni aun los promulgadores de la lectura diagonal; el gran enemigo de escritores y poetas es la tecnología informática, es la legión de nuevos sabios o nuevos brujos: los programadores que no creen en la palabra escrita y que, sin entenderla, se burlan de ella, la reducen al absurdo y ningunean el oficio de escribir. Los números contra las letras; el algoritmo contra la oración, epitomaba yo. Mis ideas y proyectos, alimentados en lecturas griegas, latinas, argentinas…, se desvanecían como poemas memorizados en la juventud que, mal recordados, se convertían en otros con los años. Nadie nos leerá después de muertos, porque ya nadie, o casi nadie, lee. Él y yo teníamos, como todo el mundo, muchas historias que contar. Aunque sabemos que ya todo se dijo, que ya todas las historias fueron contadas y repetidas muchas veces, que ni Homero ni la Biblia ni Shakespeare ni Cervantes serán superados nunca, sabemos también que los tiempos de hoy no son los de antes y que nada ocurre dos veces de manera idéntica. (En su ensayo “La doctrina de los ciclos”, Borges zanjó la cuestión: Si el universo consta de un número infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones –y la necesidad de un Regreso queda vencida. Queda su mera posibilidad, computable en cero.)
Han acabado con el libro, tal vez; pero no con la página. Y aunque nadie necesite oír lo que nosotros queremos contar, lo contaremos por necesidad, pues no estamos todavía en el mundo de los muertos. ¿O?
Yo sentía un remordimiento ambiguo por no haberme esforzado en transferir sus regalías al novato suizo. Pero estas eran tan exiguas (una modesta cifra de tres dígitos) que temía que el dato lo descorazonaría tanto como me había descorazonado a mí.
Tarde o temprano se pondrá en contacto conmigo, me decía.
[1]* Título de la ópera prima de Rupert Ranke (Engadina Superior, Suiza, 1973), editada y traducida para Lumen por Rodrigo Rey Rosa. Historiador de la cultura clásica y guía turístico clandestino en Grecia, Ranke se enamora de una guatemalteca obsesionada por una escultura de mármol que ha visto en el Museo Arqueológico de Atenas y que es el vivo retrato de su hijo, desaparecido a los cuatro años. (N. del E.)
Guatemala, 1958. Entre sus novelas y libros de relatos se encuentran El cuchillo del mendigo (1986); El agua quieta (1990); Cárcel de árboles (1991); Que me maten si… (1996); Ningún lugar sagrado (1998); La orilla africana (1999); Piedras encantadas (2001); El tren a Travancore (2002); Otro zoo (2005); Caballeriza (2006); El material humano (2009); Severina (2011), Los sordos (2012), La cola del dragón, no ficciones (2014), Fábula asiática (2016), El país de Toó (2018) y Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre (2020). Ha traducido al español obras de Paul Bowles, Norman Lewis, Paul Léautaud, François Augiéras y Robert Fitterman. En el año 2004 fue galardonado en Guatemala con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, y en el 2015 con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso.

