Breve aproximación a la novelística de Rodrigo Rey Rosa
1 febrero, 2008

Cuando Roberto Bolaño, en una entrevista publicada en 2000, aseguraba que Rodrigo Rey Rosa era uno de los autores que, a partir de los años noventa, había renovado la literatura latinoamericana, se refería únicamente a sus cuentos, de una originalidad tal (decía) que no habían sido escritos por nadie en nuestra lengua. Esto es, la tradición de la que parte todo escritor había sido transformada de un modo tan personal por Rodrigo Rey que no era fácil advertir sus deudas. Este juicio de Bolaño podría aplicarse con eficacia a toda la narrativa del guatemalteco. Efectivamente, ésta transita por la ciencia ficción, el relato fantástico, el criollismo, el realismo crítico, el libro de viajes o la novela policíaca con una soltura tal que, aunque puede percibirse la herencia literaria de la que se parte, del mismo modo el lector puede colegir que los géneros narrativos sobre los que se construyen las historias, a causa del trabajo de experimentación a que los somete el novelista, se han convertido en algo diferente durante el proceso creativo.

Cárcel de árboles (1991) es una novela de ciencia ficción y, como las mejores realizaciones del género, so pretexto del futuro, observa de soslayo y con una mirada crítica la contemporaneidad del escritor. Un grupo de hombres, presos políticos, trabaja clandestinamente para enriquecer a un consejero de Estado gracias al portentoso invento de la doctora Pelcari, una máquina que anula el raciocinio y la memoria de los prisioneros gracias a una hipnótica música coral que estos mismos producen y en la que van cifradas órdenes para que su vida se limite a las funciones fisiológicas básicas y a la búsqueda de preciados restos arqueológicos. La obra es por una parte una alegoría del poder y por la otra una alegoría de la escritura. El ideal de todo sistema de dominación podría consistir, efectivamente, en transformar al hombre en un mero instrumento de trabajo y una instancia consumidora de patrones de conducta dirigidos, como ocurre en la novela de Rodrigo Rey. Para ello no habría más que suprimir el don de la memoria, porque es sabido que en la reflexión sobre el pasado se halla la clave para poder inventar el porvenir. En la novela esto no sucede, porque dos presos se dedican a tomar notas en un cuaderno que encuentran por casualidad. Llevar al papel sus experiencias de encierro les hace concebir un plan de huida que solo se concreta en un caso, ya que solo uno de ellos consigue escapar (aunque termine luego quitándose la vida). De este modo, se confirma el poder liberador de la escritura, un ejercicio odioso para cualquier suerte de despotismo, pero, al mismo tiempo, y según puede interpretarse conforme al destino final del fugado, se desconfía del poder transformador de la literatura para cambiar la realidad.
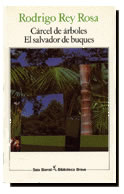
El salvador de buques (1992) es un texto muy original escrito según las directrices de la narrativa fantástica, cuyas reglas finalmente rompe. El almirante Ernesto Ordóñez ha de enfrentarse a un test que el gobierno obliga a pasar a los oficiales del ejército para certificar su cordura. En esos días, Ordóñez recibe la visita de un estrambótico personaje, “el agente abstracto”, que le solicita su colaboración para salvar “el mundo tres”, en peligro a causa del caos de la filosofía contemporánea de los hombres, que ha perdido el equilibrio y la coherencia. La obra se mantiene en esa incertidumbre entre lo real y lo maravilloso, propia del género fantástico, hasta que Ordóñez, en el desenlace de la novela, manda hundir unos buques que se encontraban en aguas de su jurisdicción, procedentes de Haití. El almirante confunde al doctor Ponce, a bordo de uno de los barcos, con su perseguidor, “el agente abstracto”, y para deshacerse de él asesina cruelmente a personas inocentes, poniendo de manifiesto su locura. Días más tarde, recibe una llamada del ministro de marina, quien lo felicita de manera entusiasta y le propone un ascenso. La novela abandona, así, el registro fantástico y se convierte en una demoledora crítica del ejército, que hace valederas las paradójicas palabras del principio de la obra: “ningún oficial de mando militar podía ser considerado psíquicamente sano hasta que no hubiese probado lo contrario”.

Lo que soñó Sebastián (1994) se asemeja a la narrativa criollista latinoamericana por cuanto la acción de la novela transcurre en un entorno natural, esta vez en Sayaxché, perteneciente al Petén guatemalteco. Como en las narraciones de Flavio Herrera o de Carlos Wyld Ospina, un personaje capitalino, Sebastián Sosa, que representa la civilización, se interna en un hábitat diametralmente opuesto a sus costumbres, la selva, salvaje y hasta destructiva pero libre. Al poco de tomar posesión de sus tierras, por el lado de la Ensenada, Sosa sufre la muerte de su amigo Juventino Ríos, asesinado por Roberto Cajal, a causa de rencillas familiares, de un tiro en la cabeza. Al contrario que en las novelas del criollismo guatemalteco, Sebastián Sosa ni se asimila al medio ni es expelido por él, sino que, en su pasión ecologista por la conservación de la vida natural, permite que unos arqueólogos peinen sus dominios y arruina la vida del clan de los Cajal, que se dedicaba a la caza, su modo de subsistir. La novela, más que con una nota de optimismo por causa del triunfo de la civilización sobre la barbarie, se cierra con un dejo nostálgico, porque los afanes redentores del protagonista han desmantelado el equilibrio del ecosistema.
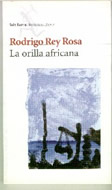
Pere Gimferrer, al analizar La orilla africana (1999), decía que era difícil encontrarle un sentido último al texto, porque este, fuera de sí mismo, no parece conducir a parte alguna. Y esto es así porque la novela se desplaza desde el plano narrativo hacia la dimensión poética. En efecto, al término de la lectura de estas páginas, puede comprobarse que no existe una trama según la cual los personajes evolucionen en una u otra dirección, sino que, más bien, pervive en la mente del lector un cúmulo de sensaciones: los roquedales frente al mar donde habita el joven pastor Hamsa; la imagen de un zoco aromado de especias, leche, cuero y carne fresca; la mirada inquisitiva de las mujeres tangerinas cuyo rostro oculta o no un velo; la algarabía de las oscuras callejuelas donde corretean niños andrajosos; la medina; el olor del kif y el sonido de la música egipcia y el resplandor de neón de los bazares y los anuncios publicitarios. Una imagen sensual y exótica de un Tánger postmoderno, donde el interés por la cultura del país o por sus contradicciones históricas ha desaparecido casi totalmente de la narración.
Cuando Albert Camus se refería a que a la filosofía del absurdo le correspondía un cierto tipo de escritura, parecía estar hablando de esta novela, en que la verticalidad ha sido reemplazada por la horizontalidad y la ética por la estética. La experiencia de la nada rebautiza el mundo y anula las jerarquías, de un modo en que la percepción sustituye a la razón y el número de emociones desplaza a la explicación de los fenómenos. Nos reencontramos, así, con una escritura pagana, y la conducta de los personajes en la obra obedece a esta misma regla de acumulación y perpetua metamorfosis. El joven pastor Hamsa mantiene relaciones con un niño, Ismail, hasta que este crece y deja de tributarle vasallaje sexual; el protagonista, Ángel Tejedor, deja atrás su pasado caleño al llegar a Tánger y se decide a vivir aventuras, sustituyendo a su esposa Laura por una joven francesa, Julie; el cónsul colombiano, un gringo, no tiene el más mínimo interés por la suerte de Colombia ni de Marruecos y se afana únicamente en conseguir encuentros sexuales con muchachos tangerinos; Laura abandona a Tejedor por su amigo Víctor, una vez que este regresa de Tánger y se divorcia, asimismo, de su mujer; y a Julie deja de interesarle Ángel (después se inclinará por el joven Hamsa), de modo que el protagonista decide fugarse a Málaga con el dinero de una quiniela que su amigo Rashid ganó.
No se trata aquí de un viaje de conocimiento o de autoconocimiento, como en las novelas del humanismo y de la era moderna. Los personajes no tienen como meta seguir un camino que conduzca a un determinado fin, sino que el fin es el placer que provoca la captación de un mundo inagotable en cantidad, como diría Camus. La falta de hondura psicológica de las criaturas literarias que pueblan este espacio es suplantada por el creciente interés de la obra en una lechuza, cuyas visiones y “pensares” reproduce en una ocasión el narrador omnisciente. Ello es sin duda simbólico.
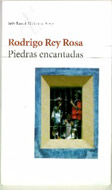
Piedras encantadas (2001) se ambienta esta vez en la ciudad de Guatemala, que forma parte de un país del que, en las primeras líneas de la novela, se dice lo siguiente: “la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación perdurable de organización social”. En la obra se habla de una máquina (el “Guacamolón”), donada al gobierno guatemalteco por los gringos, que se encarga de alertar a las autoridades ante cualquier intento de subversión individual o colectiva. Para ello varios miles de líneas telefónicas y todos los medios de comunicación posibles han sido intervenidos. El único modo de que los mecanismos de control de la máquina no pasen a la siguiente fase, la de ordenar el castigo, es que la anarquía del país se mantenga, es decir, que la atomización en que han degenerado las relaciones sociales continúe. De este modo, en la fauna capitalina nada es lo que parece. Los niños no son niños, sino peligrosos delincuentes integrados en bandas juveniles. Los abogados son corruptos y el detective Emilio Rastelli, en lugar de un quijote como en las novelas clásicas del género negro, es más bien un puro superviviente. El niño Silvestre, huérfano belga, ha sido adoptado por una madre, doña Ileana, que lo ignora, y por un padre, don Faustino, que probablemente lo mandó asesinar para cobrar un seguro. Y el único conato de apertura que podía haber en la obra, la relación amorosa entre Elena y su primo Joaquín, se frustra desde el momento en que ella decide que su carrera de periodista es más importante que el amor.
El logrado retrato de la ciudad infernal y las implicaciones sociopolíticas que esto tiene hace pensar en la narrativa del realismo crítico, pero el cercenamiento de cualquier atisbo de esperanza o renovación en la novela (y esto ocurre sistemáticamente en la literatura de Rodrigo Rey) demuestra que, contrariamente, los aspectos más irracionales del hombre han sido utilizados como semillero artístico y que el propósito no pasa de ahí, siguiendo un dogma del arte actual (legado a nuestro tiempo por la era moderna) que dice que hay algo más hermoso que la belleza, y son las ruinas de la belleza.
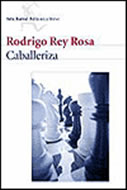
Caballeriza (2006), de Rey Rosa, puede leerse como una de las variantes que el género negro experimenta en la novelística centroamericana a partir de la publicación de El hombre de Montserrat (1994) de Dante Liano. De hecho, los fines últimos del “hard boiled”, cuya intención era remontarse desde las monstruosidades de la vida cotidiana hasta el meollo del inhumano sistema capitalista que las producía, han cedido ante una finalidad meramente literaria.
La novela de Rodrigo Rey nos ubica en un primer momento en un espectáculo ecuestre que tiene lugar en la finca de don Guido en Palo Verde, Guatemala. Allí ocurren dos hechos extraños: por una parte el incendio de la caballeriza, sin duda intencional, y por la otra la desaparición de Domingo, un mozo de establo. Al narrador (que se autodenomina “Rodrigo Rey Rosa”) se le acerca un abogado que desde el principio sugiere hipótesis que expliquen los misteriosos acontecimientos que allí han acaecido. Pero lo más curioso es que insta enfáticamente a su interlocutor, sabiendo que se dedica al oficio de escribir, a que ambiente una novela en ese espacio. El texto de Rey Rosa adquiere, de este modo, un sesgo metaficcional que contradice su estatuto de “cuadro de costumbres” (que es como se definió la obra en la contraportada de su edición guatemalteca).
La segunda parte de la novela (capítulos VII-X) se convierte casi en una pieza teatral, pues la narración cede su puesto al diálogo entre cinco personajes: don Guido, la Vieja, Claudio, el abogado Jesús Hidalgo y el narrador. Ahí, en una escena trágica, el niño Claudio, antes de morir asesinado por su propio padre (la Vieja), confiesa que fue él quien incendió la caballeriza. La resolución del misterio nos llega, pues, abruptamente, no como fruto de una pesquisa, como ocurriera en el relato policial.
En la tercera parte (capítulos XI-XIII) el narrador, que ha sido testigo de la muerte del muchacho, es recluido en un agujero que este ocupara antes y del que, milagrosamente, logra escapar. Y en la última parte de la obra (capítulo XIV), Jesús Hidalgo y “Rey Rosa” vuelven a reunirse, y este primero supone que Domingo no ha vuelto a aparecer por la finca de don Guido porque fue muerto por la Vieja, celoso de él porque mantenía relaciones con su compañera, doña Bárbara.
Finalmente, nos quedamos sin saber qué suerte corrió el mozo de establo, y esto es lo paradójico y lo paródico teniendo en cuenta que estamos leyendo una novela del género negro. Y es que la investigación del supuesto homicidio quedó en manos de dos aficionados, un abogado corrupto (pero con mucha imaginación) y un escritor de novelas. No existe la figura del profesional del crimen, esto es, del detective. No obstante, el narrador, en su diálogo final con Hidalgo, manifiesta su complacencia porque tiene una historia, aunque no se hayan logrado aclarar los hechos. Como no podía ser de otra manera viniendo de un escritor, su propósito no era averiguar con certeza lo sucedido, sino simplemente hacer acopio de material novelesco verosímil, fuese o no veraz.
Otra circunstancia que separa a Caballeriza del relato policial clásico es que no hay crítica social o, más bien, la crítica social es omnímoda: todos son víctimas, pero son sobre todo victimarios, no hay personajes inocentes. La novela se enclava en el mundo brutal de la finca guatemalteca, un mundo masculino y mafioso donde la mujer ha sido excluida, a no ser que se preste como símbolo erótico. Don Guido representa al cínico patriarca y la Vieja a su brazo ejecutor, el asesino, el macho (aunque luego se descubra su impotencia, pues esconde en su oficina un potente reconstituyente sexual). Bárbara sufre la segregación del entorno, aunque se venga con abundancia engañando a su compañero con cuanto hombre se pone a su alcance, esto es, con Domingo y con Jesús Hidalgo. Claudio representa la trastienda horrorosa del feudo, es el imbunche que hay que ocultar porque sus deformidades psicológicas avergüenzan. El letrado es más que todo un “abogángster”. La víctima, Mincho, traicionaba a su jefe y mantenía relaciones, alternativamente, con su mujer y con el hijo anormal de este. Y el escritor, producto también de esta atmósfera sombría, nunca se compromete con el sufrimiento ajeno, el cual solo le interesa por sus rentabilidades narrativas.
Caballeriza es, pues, una breve obra maestra de Rodrigo Rey que, como el resto de su universo artístico, se sirve de los aspectos más oscuros del hombre, y de la época que lo contiene, para proyectarlos en obras de excelente literatura.
BIBLIOGRAFÍA
– Bataille, Georges, La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957.
– Camus, Albert, El mito de Sísifo, Buenos Aires, Losada, 1979.
– Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Kafka. Por una literatura menor, México, Era, 1978.
– Lasso, Luis Ernesto, Señas de identidad en la cuentística hispanoamericana, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1990.
– Mackenbach, Werner (comp.), Cicatrices. Un retrato del cuento centroamericano, Managua, Anamá, 2004.
– Ramírez, Sergio (compilación, introducción y notas), Antología del cuento centroamericano, San José, EDUCA, 1973.
– Rey Rosa, Rodrigo, Cárcel de árboles. El salvador de buques, Barcelona, Seix Barral, 1992.
– Lo que soñó Sebastián, Barcelona, Seix Barral, 1994.
– La orilla africana, Barcelona, Seix Barral, 1999.
– Piedras encantadas, Barcelona, Seix Barral, 2001.
– Caballeriza, Guatemala, Ediciones del Pensativo, 2006.
-Toledo, Aída, Vocación de herejes, Guatemala, Academia Editora, 2002.
Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid (2004), ha sido profesor de lengua y literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Poitiers, Francia (2005-2007, 2008-2010), en la Universidad de Costa Rica (2007-2008) y en la Universidad de Metz (2011-2012).
Como investigador se ha centrado en la narrativa chilena (Carlos Droguett, Francisco Rivas) y ante todo en la novelística centroamericana del siglo XX, más concretamente en la novela centroamericana de postguerra.
Ha publicado trabajos sobre la obra de Horacio Castellanos Moya, Sergio Ramírez, Rodrigo Rey Rosa, Rafael Menjívar Ochoa, Rodrigo Soto, Dante Liano, Gloria Guardia o Tatiana Lobo, entre otros, presentados en congresos y seminarios en los que ha participado o que ha coordinado y que han sido publicados en libros y revistas de distintos países.
Es miembro asociado del Centre de Recherches Latino-américaines (CRLA-Archivos) de la Universidad de Poitiers y del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica, y participa en la actualidad en varios proyectos de investigación internacionales en torno a la literatura de América Central.

