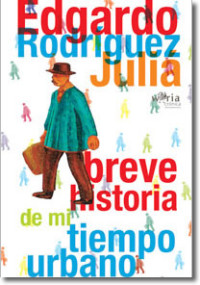
Tierra de poetas
5 noviembre, 2014
Edgardo Rodríguez Juliá
La geografía de Nicaragua siempre me deja perplejo. Se me hace difícil creer, animal caribeño que soy, que León queda relativamente cerca del Océano Pacífico. Fue ciudad que prosperó con el cultivo y mercadeo del algodón. Aún hoy, aquí y allá, en la distinción de sus casonas señoriales, se vislumbra algo de esa febril actividad comercial que floreció a mediados del siglo XX. Pero hoy León parece desfallecida; ello a pesar de ser una de las ciudades de mayor crecimiento en Nicaragua.

León, Nicaragua
En la década de los treinta León testimonió uno de los más sonados y extraños crímenes en la historia de ese país centroamericano. Los envenenamientos en serie, protagonizados por un misterioso «gentleman» guatemalteco, algo dandy al modo modernista, encendieron en los años ochenta la imaginación del entonces joven escritor Sergio Ramírez. Sergio había escuchado esos cuentos mientras estudiaba leyes en León; su maestro y mentor conservaba toda la documentación legal del caso. Tulita, la esposa de Sergio, natural de León, conoció de niña a muchos de los protagonistas.
Entre 1985 y 1987, siendo vicepresidente de Nicaragua durante los azarosos años de la Revolución Sandinista, Sergio escribió Castigo divino, que trata sobre la mente criminal de Oliverio Castañeda, el envenenador de León. Ganadora del Premio Dashiell Hammett Internacional, es una de las grandes novelas latinoamericanas de todos los tiempos, sólo comparable, en su astucia, con otra obra extraordinaria, modelo de perfección novelística y también publicada en los ochenta, y me refiero a Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
Ambas novelas ocultan un misterio que apenas podemos descifrar. Al final Oliverio Castañeda —lo mismo que Santiago Nasar o Ángela Vicario— permanece en ese otro lado que es el misterio. Son novelas detectivescas sin la certeza del dato escondido que al final es revelado.
Cuando escribió Crónica, García Márquez ocupaba esa comodidad económica que bien trae la fama. Sergio era vicepresidente de un país asediado por el imperialismo yanqui mientras escribía Castigo divino. Haber escrito esa novela es prueba de su gran ambición y disciplina literaria. Sergio lo explica de una manera más modesta, y con mucha ironía. Le gusta repetir aquello de que esa novela es la mejor prueba de que un vicepresidente tiene poco que hacer en cualquier gobierno.
***
Hoy viernes está pendiente el juego clasificatorio entre Alemania y Argentina para la Copa Mundial de fútbol. También hoy entrevistarán a Sergio, para la televisión. La entrevista será en León; este mes retransmitirán los capítulos de Castigo divino, versión colombiana para la pantalla chica. El novelista hará recorrido por los lugares de León donde ocurrió el crimen, y la novela. Me ha invitado. Repasar una ruta literaria es algo que siempre me anima; las huellas de la imaginación, a través del espacio urbano, es algo que la literatura hispanoamericana ha deseado desde que empezó a sacudirse el fango de los zapatos. (foto)
Aunque, eso sí, León más que ciudad es un pueblo grande, como lo era Caguas cuando me criaba en Aguas Buenas. El tejido humano todavía contiene ese aire de parentela extendida que tuvo el pueblo de mi infancia. Tulita, la dulce e inquieta esposa de Sergio, habla de las familias de León con esa cercanía que le corresponde por nacimiento y habladurías de tías siempre vigilantes tras las persianas. Las paredes encaladas, y las techumbres de tejas, me hablan de un tipo de memoria casi extinguida en mi sociedad. En León reconozco e imagino los pueblos amodorrados de García Márquez, dejados de la mano de Dios y algún olvidado monocultivo, ésos que identificamos con un Puerto Rico ahora desaparecido.
Aquí todo el mundo se conoce, o se conocían; ese entramado de relaciones familiares, amistades bien llevadas o conflictivas, transido por un solapado conflicto de clases, forma el trasfondo de Castigo divino. Tantos conflictos eran remediados, en aquel mundo patriarcal, mediante la discreción o la condescendencia. Sobre alguna gente no se opinaba, al menos en público; sobre otros ejercíamos una tolerancia bonancible. El odio prefería manifestarse como resentimiento.
La «novela negra», si también es detectivesca, casi siempre se identifica con el anonimato de la gran ciudad convertida en laberinto. La identidad de los protagonistas —víctimas o victimarios, inocentes o culpables— implica una investigación. En Castigo divino —lo mismo que en Crónica de una muerte anunciada— las intuiciones sobre el «corazón de la materia», el asunto del crimen, la adjudicación de la inocencia o la culpabilidad, están matizadas por esa región equidistante entre la maledicencia y los prejuicios, la empatía o un dificultoso esfuerzo de ecuanimidad, porque «aquí todos nos conocemos y sabemos de la pata que cojeamos».
Visitamos la tumba del Dr. Oliverio Castañeda —en Nicaragua los abogados llevan el título de Juris Doctor—, el gran envenenador de León. Es pequeña; se me antoja que podría ser la de un niño. El color de la maldad es inconfundible: está pintada de un desvaído azul grisáceo, la contundente baldosa descascarada apenas muestra legibles las fechas; un matorral la rodea. Es un sitio triste; es la tumba del maldito, peor, la del abandonado aunque nunca olvidado criminal. La maleza que la rodea es el divino castigo del tiempo que ha pasado desde 1936, año en que Castañeda fue asesinado.
De ahí pasamos a la Catedral de León, sitio de los furtivos encuentros de Oliverio Castañeda con su alcahueta correveidiles. Es un edificio majestuoso, imponente en su escala, pero que apenas ha visto restauración. Ni siquiera ha sido lavado en sus pretiles y cornisas, que éstas lucen, sobre el encalado de los muros, unos manchones negros que delatan cierto orgulloso abandono. En León se siente, en el bajo aire, esa humedad acechante de la agreste naturaleza centroamericana. Es país de repentinas ventoleras, chubascos esporádicos y nubes bajas. En la Catedral de León están enterrados tres grandes poetas nicaragüenses: Rubén Darío, Alfonso Cortés y Salomón de la Selva, el amante de Edna St. Vincent Millay.
En la casa donde vivió encerrado y atado el poeta loco Alfonso Cortés, se encuentra un pequeño Museo Rubén Darío. Ahí se exhibe la cama donde Darío murió, su rostro desfigurado por la agonía de aquella muerte por cirrosis. Se oye una gritería. Entramos en la sede del antiguo Club Social Obrero de León. Algunos jóvenes, siempre cordiales, siguen las incidencias del partido de fútbol y trajinan en la repartición de cervezas. Detrás queda el salón de baile al aire libre, una especie de claustro donde el poeta Rigoberto López Pérez asesinó al dictador Somoza. En un salón contiguo, sobre una efigie del héroe pintada al fresco, están escritas las postreras palabras del poeta, pensadas a modo de testamento, antes de acudir a la celebración, ejecutar al tirano y morir acribillado por una ametralladora Thompson de la Guardia Nacional. Ahí señala Rigoberto que sólo habrá cumplido con su deber. Aquí murió el notorio Tacho Somoza, el «son of a bitch but our son a bitch» de Roosevelt, instalado por la intervención norteamericana que persiguió y ejecutó a Sandino. Fue fulminado por las balas del poeta mientras sonaba el mambo la múcara está en el suelo mamá no puedo con ella.
En 1956 bajé la escalera de la casa de Aguas Buenas hacia el Chevrolet recién estrenado. Era el viaje semanal de los viernes, a San Juan. El asesinato de Somoza fue lo que más me llamó la atención de aquel número de Bohemia que mi padre había comprado en Matías Photo Shop. Aparecía retratado el momento de la confusión, la foto del instante en que los guardias arrastraban fuera del salón de baile el cadáver del poeta.
Los muchachos beben cerveza Brahva en este local de una modestia oscura; es como si en los rincones, en el aire polvoriento, entumecido y húmedo, viviera la memoria de aquel suceso, y alguien anduviera por ahí, ajeno al juego de fútbol, arrastrando penas. Sergio terminaba Castigo divino; escuchó airados golpes sobre la puerta de su casa. Eran golpes secos, urgentes. Fueron a ver y no había nadie. Oliverio que llamaba.
Cuando llegó a León, Oliverio Castañeda se hospedó con su mujer, que luego sería envenenada, en el Hotel Metropolitano. En los años treinta el Hotel Metropolitano era un caserón de dos pisos; su estructura de madera culminaba en aquella fachada onírica que, de algún modo misterioso, semejaba, con su torrecilla, alguna estación de ferrocarril a la usanza de la belle époque. Era sitio de llegada y despedida, el lugar con la fachada metafórica.
Hoy por hoy el hotel ha desaparecido, queda su café, ahora convertido en pub, pero sólo luego de haberse transformado en mero cafetín. En ese café fue que, por vez primera, la provinciana y conservadora ciudad de León comprobó la extrañeza de aquel guatemalteco con facilidad para el verso modernista. Su gran belleza varonil era capaz de despejar las insinuaciones de un pasado turbio. Era seductor hasta el empalago, y con un lado excéntrico siempre a punto de la desfachatez, siendo parte de su encanto la posibilidad del humor macabro, la risotada caprina, la mente que enferma. Oliverio se quedó en este hotel antes de probar la hospitalidad nicaragüense de aquella familia —mulata, aunque de apellido rimbombante, me asegura Tulita, la parentela pobre de poderosos— que luego envenenó con sistema y fruición, seduciendo, de paso, con su charm labioso y fatuo, a todas las mujeres de la casa. Aquella parentela pobre, de casino de segunda, con fortuna producto de la cicatería y el esfuerzo, quiso adornarse con algún exótico flanêur llegado de lejos. Vivían en la casa frente al Hotel Metropolitano.
El interior del antiguo hotel es hoy sitio de reunión juvenil con los carismas de la fonda pueblerina. En la enorme pantalla vemos el final a penales del partido que Argentina está a punto de perder. El dueño del sitio es alemán, una bandera alemana ha sido desplegada sobre una concurrencia bastante dividida, entusiasta por ruidosa. Pasan hacia los exaltados comensales —ya son sobre las doce— los chanchos con achiote, guarnición de yuca, el plato típico de León. El ambiente me evoca esas estructuras de madera machihembrada que aún sobreviven en Cabo Rojo, Puerto Real y Boquerón, las puertas a tranca y dos hojas ahora ideales para la inquieta juventud playera, con interiores de altos plafones sostenidos por el medio punto o columna ojival, de arcos engalanados con madera calada, el anterior cafetín ahora convertido al reguetón.
Me acerco a una foto en la pared del antiguo Hotel Metropolitano. Sí, justo el trasunto de una estación de tren, o exótico ranchón para secar tabaco. El pub actual se llama El Divino Castigo, y me pregunto por qué antepusieron el adjetivo. El rótulo sobre la entrada es lo único que parece enorgullecerse de estar en el escenario clave de la novela. La cornisa bajo el techo a dos aguas, allá por lo alto, luce destartalada, las tablas del saliente sobre la calle están a punto de desprenderse, podridas por el tiempo y la inclemente humedad de León. Evoco a Oliverio Castañeda y recupero el cafetín de mi infancia frente a la plaza, el de Zaragoza, donde siempre, a la misma hora del atardecer, acudía el anciano con el traje de dril, la mirada ausente, a fumarse en la mesa más cercana a la acera el consabido Chesterfield. Castañeda siempre hubiese vestido de negro.
En Aguas Buenas, a 19 de julio de 2006
Inicia como escritor en 1973, después de obtener el tercer premio en el certamen anual de cuentos del Ateneo Puertorriqueño. Surge durante la generación setenta cuando da a la luz su primera novela La renuncia del héroe Baltasar 1974. Originario de Río Piedras en Puerto Rico donde nació un 9 de octubre de 1946, Edgardo pasó su infancia en la población de Aguas Buenas.
Estudió Humanidades, con énfasis en Estudios Hispánicos, e hizo la maestría en Madrid en el Programa de la Universidad de Nueva York. Actualmente es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado, al menos, una decena de novelas, un libro de relatos y dieciséis libros de crónicas y ensayos. Obra que le ha significado ser considerado uno de los más sobresalientes escritores puertorriqueños.
Desde 1999 Rodríguez Juliá es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, adscrita a la Real Academia Española. En 2006 fue nombrado Profesor Distinguido en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es Escritor Residente de la Universidad del Turabo desde 2007. Ha tenido a su cargo cursos de Composición Literaria y un curso graduado sobre Literatura Antillana en la Florida International University.
Hasta junio de 2010 dirigió la colección Antología Personal en La Editorial, Universidad de Puerto Rico, así como la revista La Torre de la misma institución. En junio de 2011, impartió en la Universidad de Guadalajara la prestigiosa cátedra Julio Cortázar, presidida por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.
En 1974 publicó su primera novela, La renuncia del héroe Baltasar. Su segunda La noche oscura del Niño Avilés, aparece en 1984 y fue publicada en francés por Ediciones Belfond bajo el título Chronique de la Nouvelle Venise (1991). El libro de relatos Cortejos fúnebres es de 1997. En 1986 recibe la Beca Guggenheim de Literatura. Con la novela Cartagena fue primer finalista del Premio Planeta-Joaquín Mortiz 1992. Publica El camino de Yyaloide, ed. Grijalbo, 1994. En 1995 gana el Concurso Internacional de Novela Francisco Herrera Luque con Sol de medianoche, también galardonada con el Premio Bolívar Pagán del Instituto de Literatura de Puerto Rico en 2001. El entierro de Cortijo fue traducido al inglés en 2004 por Duke University Press con el título Cortijo’s Wake, y en 1991 al francés por Éditions L’Harmattan con el título L’enterrement de Cortijo. En 1997 la editorial Four Walls Eight Windows de Nueva York publicó la traducción al inglés de La renuncia del héroe Baltasar (The Renunciation). Bajo el título San Juan, Memoir of a City. En 2007 The University of Wisconsin Press publicó la traducción al inglés de su guía literaria de San Juan: San Juan, Ciudad Soñada. Su novela Mujer con sombrero panamá, 2004, ed. Mondadori en 2004, fue premiada por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Sus más recientes creaciones novelísticas son: El espíritu de la luz (San Juan: Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2010) y La piscina (Buenos Aires: Corregidor, 2012). Además, ha publicado los siguientes libros de crónicas y ensayos: Las tribulaciones de Jonás, 1981; El entierro de Cortijo, 1983; Una noche con Iris Chacón, 1986; Campeche o los diablejos de la melancolía, 1986; Puertorriqueños, 1988; El cruce de la Bahía de Guánica, 1989; Cámara secreta, 1994; Peloteros, 1997; Elogio de la fonda, 2000; Caribeños, 2002; Mapa de una pasión literaria, 2003; Musarañas de domingo, 2004; y San Juan, Ciudad Soñada, 2005. En 2009 publica con Beatriz Viterbo de Argentina la Antología Personal de crónicas La nave del olvido. Para 2012 publica el libro de ensayos Mapa desfigurado de la Literatura Antillana, ed.Callejón.

