Cine venezolano: el barrio como espacio de lo real
1 junio, 2010
El pueblo venezolano, aquel que habita los barrios, nunca o casi nunca ha tenido relevancia en la historia formal del país, siempre ha sido extorsionado por la política y pocas veces ha sonado su voz claramente, pero sin duda cuando lo hizo dejó huellas indelebles en la historia de Venezuela, el cine aún tiene que dar genuino testimonio de ello.
Vivir en Caracas me ha enseñado, entre otras maravillas,
José Ignacio Cabrujas
que todo intento de descubrir sus espacios es un fracaso.

Caracas, como todas las ciudades, no es una sino muchas, pero a simple vista podemos distinguir dos: la primera se extiende sobre un valle que corre de este a oeste, fundada por Diego de Lozada en 1567; la otra la Caracas vertical, cuelga de los cerros que entornan ese valle y es fundada a diario, desde hace décadas, por los miles de marginados que llegan desde el interior del país.
Quitando el Monte Ávila, que ocupa el lado norte de la ciudad, separándola del mar Caribe, el resto de los laderas están cubierta por un enjambre de construcciones que milagrosa y misteriosamente penden de la falda de los cerros, sin que este milagro, como todos los milagros, sea perpetuo, ya que son frecuentes los deslizamientos de tierra durante las temporadas de lluvia, provocan numerosas perdidas materiales y muchas veces también se producen víctimas entre sus habitantes. No es raro encontrar en el unánime macizo de ranchos un manchón arenoso señalando el lugar de un último desmoronamiento, que pronto será ocupado por otra construcción, tan precaria y milagrosa como la anterior.
Caracas, desde mediados de los años veinte del siglo pasado, debido a las constantes crisis económicas de los sectores agrícolas, asiste a un constante flujo de inmigración interna, obligando a la población rural, en un permanente goteo a incorporarse a la ciudad. Ese acelerado proceso de urbanización obligó a quienes no podían acceder a un espacio en la ciudad misma que comenzaran a ocupar sus los lindes.
A la muerte del tirano Juan Vicente Gómez, en 1935, Caracas contaba con 260 mil almas y el hálito de libertad que pareció soplar en el país por la desaparición del Benemérito, que manejó Venezuela como a un hato durante veintisiete años, provocó que sus ciudadanos pudieran desplazarse con menos temores lo que volvió a incrementar la población de la capital.
Las autoridades, entonces, implementaron algunos planes de vivienda, pero el sistema no da abasto y las faldas de los cerros se siguen ocupando con construcciones precarias, generando núcleos poblacionales donde se reproducen los modos y costumbres rurales.
Recién a mediados de los cuarentas comienzan a reconocerse que el proceso de esos asentamientos precarios, que comenzaran a llamarse “barrios”, es definitivo y será imposible su desalojado e incluso imposible evitar su crecimiento. En 1950, el 56 por ciento de la población caraqueña provenía de movimientos migratorios, mayormente internos, para 1955 la ciudad alcanza su primer millón de habitantes.
La dictadura de Marcos Pérez Jiménez intentó maquillar la fachada de los barrios otorgando bloques de material para remplazar las chapas, los cartones y el adobe, política que han seguido los gobiernos “democráticos” de “adecos” y “copeyanos” que se continuaron tras la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958, y que respecto a los barrios solo consiguieron hacerlos crecer. Conformando un dédalo de pasillos y escalinatas que parecen no llevar a ningún sitio, pero siempre nos dejan a la puerta de alguna necesidad.
A pesar de algunos esfuerzos del gobierno del presidente Chávez por el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios, se ha fracasado, ya que desarticular la burocracia y la corrupción de las instituciones que tienen injerencia en el tema, no se resolverá con un solo gobierno. Así, el sistema enquistado en el Estado impide una solución profunda y real, sosteniendo la exclusión como única respuesta.
En su gigantesca mayoría los barrios carecen de los servicios fundamentales, desde un acceso cómodo y rápido, hasta cuestiones mucho más urgentes como cloacas y agua corriente; en ciertos barrios los “ranchos” trepan en el cerro lo que equivaldría a cuarenta pisos de escaleras. Se estima que en la actualidad 51 por ciento de la población de Venezuela vive en barrios, aproximadamente 12 millones de personas.

Esta superpoblación construye un denso, complejo e intrincado tejido urbano y social de donde emergen infinidad de situaciones dramáticas, desde cuestiones familiares hasta el narcotráfico, pasando por toda la paleta de tonalidades posibles. Lo que hace que Caracas tenga uno de los más altos índices de criminalidad de Latinoamérica. Este reservorio de historias se constituyó en uno de los grandes abrevaderos del cine venezolano.
En 1950, César Enríquez, quién había regresado de estudiar cine en el Instituto de Altos Estudios en Cine (IDHEC) de Francia de donde vuelve impregnado de la gran moda de aquellos años, el neorrealismo, realiza La escalinata, donde se postula la desesperada disyuntiva de la ascensión social como única posibilidad para salir del barrio y escapar de la pobreza.
Filmada en los barrios de la Charneca y la Quebrada de Caraballo, la escalinata real, la que se usa permanentemente para subir o bajar del cerro, se constituye también la metáfora que dispara la historia sobre Juanito, joven casi condenado a delinquir por el medio en que se desarrolla, desechando los consejos que desde niño había recibido de su abuela sobre el ascender de la escalinata o el descenso a un infierno, para ese momento, ya casi inevitable.
En 1959 surge otro joven realizador, con alguna experiencia en la insipiente televisión caraqueña Román Chalbaud con lo que después se convertiría en un film mítico de la cinematografía Latinoamérica y que horrorizó a los asistentes en su debut internacional durante el Festival de San Sebastián, por su lenguaje soez y su “confundida” realidad: Caín adolescente, fue la adaptación de la obra teatral homónima donde madre e hijo, Juana y Juan, son parte de los miles de campesinos que han abandonado su tierra para probar fortuna en la ciudad. Sin medios habitan uno de los tantos ranchos que penden sobre la gran ciudad que los ignora, pero comenzarán a influenciarlos, hasta que el propio mal llega hasta la casa encarnado en un curandero que quebrará la armonía que madre e hijo habían mantenido a pesar de la pobreza y discriminación.
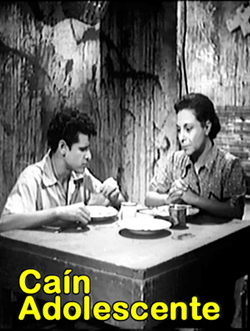
En los años 60, se afianza el movimiento documentalista y concreción la consolida La ciudad que nos ve (1965) de Jesús Enrique Guédez, el film, primera parte de una trilogía, La Ciudad… se construye a partir de una serie de encuestas sobre las condiciones de vida en los barrios caraqueños, señalando las infinitas diferencias sociales, en un país donde, literalmente, ha estallado la riqueza, y el estado de miseria de las enormes mayorías se mantienen inalterables. En los barrios sus habitantes siguen sufriendo el más inmoral de los subdesarrollos donde el analfabetismo, el desempleo y la marginalidad cohabitan con ellos sin que nada indique que alguna vez pueda cambiar la situación. Guédez logra trasmitir con la imagen la exasperante violencia de la injusticia que se enseñorea en los cerros de Caracas.
A La ciudad que nos ve, Guédez le continúa con la misma vitalidad y espíritu de denuncia con otros dos film, que terminan conformando una angustiante trilogía: Los niños callan (1970) y Pueblo de lata (1973). Esta trilogía sobre la marginalidad en Caracas, constituyen a Jesús Enrique Guédez en uno de los más importante realizadores del documentalismo venezolano.
Como resultante de la denuncia del cine de Guédez parece surgir quién junto a Román Chalbaud, conforman los dos pilares del cine de ficción venezolano: Clemente de la Cerda, que en los años setenta irrumpe con un retrato descarnado de la realidad de los barrios y que sigue siendo el film más taquillero del la cinematografía venezolana, y su visión continua estremeciendo al espectador como desde entonces Soy un delincuente (1976). De la Cerda describe la marginalidad y la violencia, inspirado en la novela de Gustavo Santander, donde se denuncia la realidad de un país que parecen no tener cabida los pobres, a quienes les es negado hasta su último derecho, personificado en la historia de un joven cuya única salida es la delincuencia. Un año después de La Cerda estrena El reincidente, el que conseguirá el mismo reconocimiento de Soy un delincuente y con que se completa la saga de su film anterior, cuyo personaje sufrirá las consecuencias de un poder judicial parcial y corrupto.

Casi diez años después, el cineasta Daniel Oropeza, recupera la temática en dos films: La graduación de un delincuente (1985) e Inocente y delincuente (1987) donde construye dos historias estereotipadas sobre delincuente que carecen de perfiles reales y sólo surgen como un caricatura dispuesta a cumplir los caprichos del director.
Desde entonces el cine venezolano ha hecho usufructo de la vida de los barrios, la pobreza y la marginalidad como un elemento folclórico, casi turístico, donde se podría emplear el concepto creado por el cineasta colombiano Luis Ospina, sobre aquel cine que sólo retrata la miseria con fines netamente marketineros y Ospina denomina “Porno Miseria”, en que las historia de sus protagonistas son expuestas con cierta impudicia y sin más intención que la de hacer un show televisivo de la miseria.
En esta línea podríamos considerar a Macu, la mujer del policía (1987) de Solveig Hoogesteijn; Macu esta casada con un policía con quién vive en un barrio, allí se intenta analizar la relación entre las instituciones y la población, en una trama sencilla donde un policía asesina a varios jóvenes entre ellos al amante de su mujer. En otro film de Solveig Hoogesteijn, Maroa (2005) se muestra la compleja personalidad de una niña, habitante de un barrio, con todas las características traumáticas de llevar una vida acorde de su realidad y su relación con un maestro de música que con espíritu redentor, casi mágico, la rescatará de su destino de marginalidad.
Cyrano Fernández (2007) de Alberto Arvelo, consigue mostrar con más dignidad la vida en las barriadas, en este caso en un barrio San Miguel de la Cota 905, la autopista que bordea la ciudad de Caracas, Cyrano, obviamente que refiere al Cyrano de Edmond Rostand, mantiene el triángulo amoroso de la obra original y se caracteriza a Cyrano como un hombre de fuerte carácter y marcadas contradicciones. Arevalo traduce claramente la vida del barrio y sus padecimientos, con métodos genuinos sin pretensiones moralistas.
En esta misma dirección marcha La clase (2007) del debutante José Luis Varela, durante los momentos anteriores a estallido que se conoció como el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989, que pusiera en fuga al gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez,) la tensión política y social, crece en las calles del barrio, de donde una joven que sueña en convertirse en primer violín de su orquesta, articularán con los momentos históricos que están por acaecer.
Quizás el director más peculiar de los hasta aquí consignados sea Jackson Gutiérrez, quién se trabaja de peluquero en un barrio llamado la Veguita y usando su cámara comenzó a recoger lo que sucedía a su alrededor y la conversaciones con sus clientes toda gente del barrio. Sin guión filma cada día lo que le parecía realmente genuino, finalmente con todo ese material construyó un film sobre uno de los barrios más emblemáticos de Caracas: Azotes de Barrio en Petare (2007).
El barrio, como colectivo social, ha sido protagonista de dos acontecimientos claves de la historia modera de Venezuela. Durante el 27 y 28 de febrero de 1989, azuzado por un despiadado paquete económico bajó por los apretados pasillos de las poblaciones hasta el centro de la ciudad para decir que no iba a aceptar más ajustes económicos, aquella actitud le costó al pueblo venezolano una cifra que se estiman en más de 10 mil muertos, aquellas jornadas se conoce como el Caracazo. El segundo momento se produjo en abril de 2002, durante el golpe de Estado contra el presidente Chávez, tras las primeras horas de incertidumbre, cuando el pueblo entendió que la continuación democrática estaba en serio peligro, los habitantes de los cerros comenzaron nuevamente a bajar hacia el valle y su omnímoda presencia desarticuló el golpe y restableció al legitimo gobierno en su lugar.
El pueblo venezolano, aquel que habita los barrios, nunca o casi nunca ha tenido relevancia en la historia formal del país, siempre ha sido extorsionado por la política y pocas veces ha sonado su voz claramente, pero sin duda cuando lo hizo dejó huellas indelebles en la historia de Venezuela, el cine aún tiene que dar genuino testimonio de ello.
Buenos Aires, Argentina, 1955.
Escritor, periodista y crítico de cine, especializado en problemáticas (violencia social, política, migraciones, narcotráfico) y cultura latinoamericana (cine, literatura y plástica).
Ejerce la crítica cinematográfica en diferentes medios de Argentina, Latinoamérica y Europa. Ha colaborado con diversas publicaciones, radios y revistas digitales, comoArchipiélago (México), A Plena Voz(Venezuela), Rampa (Colombia),Zoom (Argentina), Le Jouet Enragé (Francia), Ziehender Stern(Austria), Rayentru (Chile), el programa Condenados al éxito en Radio Corporativa de Buenos Aires, la publicaciónCírculo (EE.UU.) y oLateinamerikanisches Kulturmagazin (Austria).
Realiza y coordina talleres literarios y seminarios. Es responsable de la programación del ciclo de cine latinoamericano "Latinoamericano en el centro" , uno de los más importantes del país, que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires.
Ha publicado la colección de cuentos El Guerrero y el Espejo(1990), la novela Señal de Ausencia(1993) y La guerra de la sed (2009),con prólogo de Sergio Ramírez.
Es colaborador de la sección de "Cine" de Carátula.

