
Clarice Lispector y la búsqueda del tiempo perdido
25 noviembre, 2017
William Grigsby Vergara
Una de las tareas más difíciles de Occidente ha sido siempre la clasificación tangencial de sus grandes autores literarios. Es por eso que el pobre Harold Bloom, limitado, como todo ser humano, ha sido acusado de ser excesivamente anglosajón en su famoso Canon, el cual no incluye a García Márquez, Pablo Neruda ni Rubén Darío entre sus elegidos. Que, si la obra de un autor pertenece o no, al canon literario del siglo tal, en el país o la región tal del mundo, siempre se presenta como una labor laberíntica por parte de la academia. En este punto álgido, donde las pasiones personales delimitan la frontera de un autor y su influencia, entra la extraordinaria Clarice Lispector: autora irreductible que hoy se monta en la fama con evidente ironía: en vida les huyó a los focos.

Clarice Lispector
Afamada en Brasil, sobre todo, donde se ha convertido en fenómeno de culto muy parecido al que provocaría una huraña estrella de cine, Clarice es más citada que leída. Se trata de una autora que, si seguimos esa obsesión por encasillar a nuestros autores de genio en un grupo específico, podría entrar en el malditismo latinoamericano que comparten nombres como Roberto Bolaño, Carlos Martínez Rivas, Rubem Fonseca, Julia de Burgos, Alfonsina Storni, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti o el franco-uruguayo que nos legó los Cantos de Maldoror, Conde de Lautremont. En una nota publicada recientemente en el diario EL PAÍS, de España, se afirma con abundante ligereza que Lispector es una autora enigmática, sin referentes literarios, lo cual, naturalmente, nos puede sonar sospechoso. Afirmando lo anterior, significaría que, en teoría, Clarice no tuvo influencias, pero influenció a todos los autores brasileños que la sucedieron.
Sin embargo, cuando uno tiene acceso a sus libros se da cuenta que fue una escritora profundamente pessoana, y que, para escribir como escribió, tuvo que haber leído por lo menos sin indiferencia al desasosegado prodigio de Lisboa. Esta observación no es descabellada si resaltamos que ambos autores, tanto Clarice como Pessoa, compartieron la misma lengua: el portugués. El universo intimista de Pessoa que, por su visión personalísima de la humanidad, despunta con nihilismo preciosista entre todos los autores de la posmodernidad a la derecha y a la izquierda del Océano, nos puede servir como preludio para leer a Lispector.
Clarice provoca un singular fenómeno entre sus lectores más jóvenes; la aman, pero no saben por qué. Aquí cabe preguntarse: ¿cuál es la necesidad por adivinar los autores que influyeron en Lispector si el mundo que inventó se basta a sí mismo? ¿Por qué no dejarse llevar, simplemente, por su apabullante genio creativo? El márquetin responde: no vendemos títulos sin autores. Es aquí donde entra un dilema que, al igual que la pregunta sobre el origen del Ser desde un punto de vista metafísico a lo largo de la filosofía, aqueja a la literatura de todos los tiempos: la separación entre el autor y su obra al momento de emitir juicios de valor (crítico, claro está).
Cuando uno busca fotografías de Lispector en Google, por ejemplo, para darse una idea de “quien” era, se encuentra a una mujer seria, guapa desde cualquier punto de vista, incluso severa en su falta de expresión. Altiva, silente e insondable: el instante congelado en esas imágenes que vienen de la cibernética nos transmiten la impresión de una aguda inteligencia a partir de su nostálgica mirada, pero una especie de aura perversa nos deja con ganas de saber más. Para colmo, la prensa se esmera en resaltar que Clarice no tiene precedentes, lo cual ensancha el misterio de una mujer que, por lo demás, casi no dio entrevistas.
La crítica literaria desmesurada, sin embargo, sostiene con énfasis que nadie la influyó porque era inclasificable, y al revés: era inclasificable porque nadie la influyó. En este sentido, tal vez podemos secundar esa hipótesis diciendo que Clarice fue una de las primeras autoras latinoamericanas que abordó el tema del erotismo con elegancia, profundidad y desparpajo no exento de humor. Hablamos de una iconoclasta que no agitó ninguna bandera, ni siquiera la del feminismo.
La adolescencia, carne de cañón para autores de autoayuda, no es otra cosa que la etapa de la vida donde ensayamos el prejuicio de ser filósofos, e intentamos, en el mejor de los casos, encontrarle un sentido a la vida que sólo tiene sentido en la medida en que se lo dejamos de buscar. Y la obra de Clarice llena un hueco necesario en el espíritu adolescente: los jóvenes la perciben accesible gracias a una prosa depurada, sin barroquismos, fulgurante. Sin embargo, además de pessoana, Clarice es woolfeana (por Virginia Woolf). Y por citar un epíteto francés que podría revelar otra de sus devociones: Clarice es proustiana. Es más; la podríamos poner a la par de Alejandra Pizarnik y lo único que las haría diferentes es que la argentina escribió en verso, sobre todo, y Clarice destacó en prosa. El género no disminuye el aporte de ninguna de las dos: ambas fueron unánimes en su excelencia literaria. Es por eso que tampoco sería raro que en unos pocos años, o antes, incluso, aparezca un diario perdido de Clarice y una antología poética basada en sus apuntes engavetados.
Entre las destrezas literarias que agenció Lispector destaca su facultad para abstraerse del mundo, en un momento histórico donde los escritores del boom, desde Carlos Fuentes hasta Julio Cortázar, pasando por Vargas Llosa y García Márquez, una vez opacada la voz femenina de Elena Garro, Rosario Castellanos o Dulce María Loynaz, entre tantas otras, mostraban un obsesivo interés por retratar dictaduras, entrar en militancias izquierdistas y exhibir un realismo mágico que no fue sino la consecuencia del surrealismo francés que ya en los años 20 del siglo pasado pringaba la prosa real maravillosa de Alejo Carpentier. Clarice Lispector, sin embargo, se mantuvo al margen de todo aquel movimiento. Mística, su sentido estético era una rareza: provocaba (y sigue provocando) en sus devotos lectores el desafortunado impulso de querer imitarla, efecto adverso que también provocó Pessoa, Rubén Darío y el mismo García Márquez entre los suyos.
Una de las virtudes que casi no se ven en los autores contemporáneos de Iberoamérica, ora en prosa, ora en verso, es la sabiduría que empuja al individuo a explorarse más allá de sus circunstancias históricas. El auge de la narco-novela, por ejemplo, prueba lo anterior. Clarice Lispector, sin embargo, era una metralleta de aforismos y su legado es diametralmente opuesto al legado del boom que pretendía ser la voz de un sentir colectivo: se lució como filosofa diletante sin la pretensión académica del oficio y nunca intentó retratar su época ni circunscribirse a una coyuntura social específica. Reflexiva, psicológica y vanguardista, Clarice destiló aquello que ya dijimos que no se ve mucho en nuestra literatura reciente: sabiduría natural.
El legado de Lispector tiene más que ver con una prosa existencial, lejana a la tarea extrovertida de cualquier autor sometido a las pasiones políticas y los manifiestos estético-cívicos de premios Nobel como Sartre o Camus. Por el contrario, Clarice supo dar la espalda al boom latinoamericano sin dejar de ser latinoamericana, estallando para sí misma través de un mutismo lleno de astucia (si se me permite el oxímoron): de haber nacido antes que Darío, el poeta nicaragüense la hubiese incluido en su catálogo de Los raros (1896) junto a Rachilde por su cercanía con Baudelaire.
Los cuentos imaginativos de Lispector guardan más parecido con Rulfo y Bioy Casares que con Borges y José Donoso. Retratista de la otredad, hay en Clarice algo circense que nos llena de un interés casi morboso: opacos, divertidos, absurdos, deformes, habilidosos y fenomenales son los especímenes que protagonizan el universo de Lispector con un brillo parecido al de la luna por su naturaleza flotante: la metáfora que respira desde las alturas por la traslación analógica de su mímesis es la que define la voz inédita de Clarice.
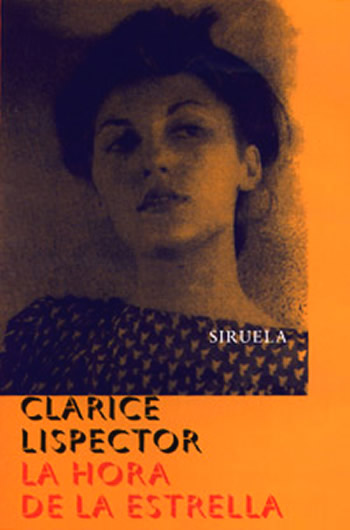 Si bien es cierto que, como se explica en el artículo de EL PAÍS que mencionamos anteriormente, Clarice parece no tener parangón, hay que tener cuidado con las hipérboles comerciales. Llegar a ella es confesarnos deslumbrados por La hora de la estrella; tal vez la obra cumbre de la brasileña de origen ucraniano, si es que sus cuentos, uno por uno, no son pequeñas obras cumbres por sí solas. También hay ecos de Dostoievski en la obra de nuestra autora, pero eso daría para una tesis aparte sobre Literatura Comparada. Después de todo, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, es leer a Clarice sin someterla a una matriz clasificatoria, es decir, leerla como quien hace un autorretrato sin firmarlo, mirándonos en el espejo de una pluma circunspecta y sumiéndonos en una especie de limbo afectivo que nos permita olvidarnos de lo que somos cuando no leemos, aunque sea por un instante.
Si bien es cierto que, como se explica en el artículo de EL PAÍS que mencionamos anteriormente, Clarice parece no tener parangón, hay que tener cuidado con las hipérboles comerciales. Llegar a ella es confesarnos deslumbrados por La hora de la estrella; tal vez la obra cumbre de la brasileña de origen ucraniano, si es que sus cuentos, uno por uno, no son pequeñas obras cumbres por sí solas. También hay ecos de Dostoievski en la obra de nuestra autora, pero eso daría para una tesis aparte sobre Literatura Comparada. Después de todo, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, es leer a Clarice sin someterla a una matriz clasificatoria, es decir, leerla como quien hace un autorretrato sin firmarlo, mirándonos en el espejo de una pluma circunspecta y sumiéndonos en una especie de limbo afectivo que nos permita olvidarnos de lo que somos cuando no leemos, aunque sea por un instante.
William Grigsby Vergara. 1985. Managua, Nicaragua. Maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de Managua. Colaborador de la Revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA) y catedrático de la misma en la Facultad de Humanidades. Mención de Honor en el Concurso Internacional de Poesía Joven Ernesto Cardenal 2005. Ha publicado cuatro libros hasta la fecha: Versos al óleo (Poesía, INC, 2008), Canciones para Stephanie (Poesía, CNE, 2010), Notas de un sobreviviente (Narrativa, CNE, 2012) y La mecánica del espíritu (Novela, Anamá, 2015).

