
Pensamientos desordenados en torno a un premio tardío
19 septiembre, 2019
Texto leído el 12 de septiembre de 2019, en ocasión de la otorgación en Medellín del IV Premio León de Greiff.
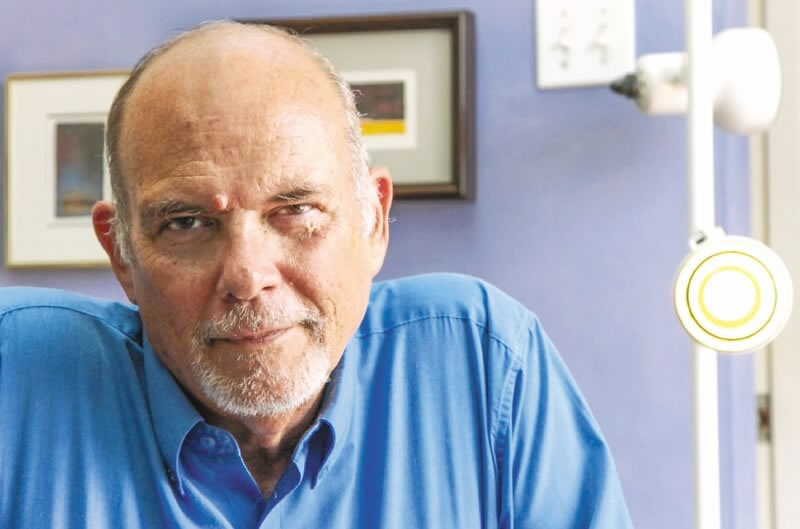
Edgardo Rodríguez Juliá, IV Premio León de Greiff al Mérito Literario (El Espectador, Medellín)
Expreso mi jubiloso agradecimiento al Premio León de Greiff por el honor que me ha sido otorgado, lo mismo que a la Alcaldía de Medellín y la Fiesta del Libro de esta ciudad por su generosidad, sin que olvide a la Universidad EAFIT y su Editorial; también le agradezco al jurado de dicho premio, compuesto, en parte, por buenos amigos y colegas de la escritura. Muchas gracias a todos.
¿Qué han significado los premios literarios en las distintas etapas de la vida de este escritor? Repaso y reconsidero, y debo confesarles que lo hago temblorosamente: el que recibí en mi juventud fue incentivo, sin duda justificado según mi vanidad juvenil. El que recibí en mi madurez, acá en el país vecino, Venezuela, llegó en un momento de crisis en mi vida; lo recibí distraído y en la perplejidad de que fuera incapaz de alegrarme. Este que recibo hoy, en la infancia de mi vejez, aquí en Colombia, tierra de grandes pintores y escritores, poetas excéntricos como León de Greiff, me alegra sobremanera, justo porque lleva el nombre de un poeta más colombiano que famoso, y que certeramente decía que al escribir proclamaba, a la vez: “Yo no pienso en quien me escuche.”
Según esa poética, supongo que Don León, con su boina y boquilla, fue un poeta para otros poetas, de la misma manera que he sido, ya por algún tiempo, un escritor para otros escritores. Y esto lo digo con algún desfallecimiento; si algo se me ha hecho difícil es lograr un público lector consecuente para mis libros. Felizmente en este jurado tuve lectores, es decir, otros escritores como Héctor Abad Faciolince, Mario Jursich, el entrañable amigo Sergio Ramírez. Siempre es más hermoso tener como reconocimiento el de los pares que ser premiado por la redundancia de la fama.
Debo confesar cierta irritación al tener que salir de mi ya poderoso anonimato, tener que explicarme, hacerme merecedor. Esta irritación, muy de la edad, se empareja con una incómoda extrañeza, porque, a la postre, todos vamos hacia donde ya he residido, es decir, el olvido; hasta ese gran maestro de mis entusiasmos juveniles que fue Gabriel García Márquez algún día será borrado. Pero como bien me aconsejó Héctor Abad, este es un momento de alegría, y no de sensaciones agridulces.
Los puertorriqueños somos inmigrantes documentados en los Estados Unidos e indocumentados legítimos en Latinoamérica. Recuerdo aquel escritor uruguayo, en una Feria del Libro en Caracas, que me preguntó si yo era capaz de escribir en inglés. Cuando le contesté que posiblemente más que una carta, me aconsejó que escribiese en inglés. Siempre quise ser escritor latinoamericano y este premio colombiano me trae la alegría de por fin revalidar como tal. Aquel escritor, cuyo nombre he olvidado, lo mismo me llamaba la atención sobre la posibilidad de la fama en otra lengua, que también es la mía —solo que a medias— que sobre la situación colonial de mi país respecto de los Estados Unidos. Nombre al pensamiento ingrato la de aquel escritor que preferí olvidar, aunque con algo de cariño y ningún resentimiento. Me siento privilegiado: puedo disfrutar lo mismo a García Márquez que a Thomas Hardy. Pero mi mundo es este, el de ustedes, mi lengua ese castellano caribeño sazonado lo mismo con el arcaísmo que con el spanglish.
Fue un chileno, mi maestro de literatura moderna y contemporánea en la Universidad de Puerto Rico, José María Bulnes, quien en 1967 me prestó su ejemplar de Cien años de soledad por Sudamericana y me animó a leerlo. En ese libro reconocí el mundo que conocí en el pueblo donde me formé, cercano a lo rural. El llamado realismo mágico siempre me pareció más realismo que magia. Más adelante, cuando leí esa novela perfecta que es Crónica de una muerte anunciada, el episodio del destazado Santiago Nasar me evocaba los cuentos de mi abuela, cómo su padre murió recomponiéndose el tripero, luego de reyerta con gurbia en una jugada de dados. Ahora, en estos años, entiendo mejor que nunca esa otra obra maestra de la novela corta, El coronel no tiene quien le escriba. La rusticidad, la violencia rural, la esperanza del desposeído u olvidado, ese tránsito del pueblo a la ciudad provinciana, buena parte de lo que he vivido en una sociedad en transformación, está presente en la obra de este escritor que mi maestro chileno me presentó a los veinte y un años. Menos “La Violencia” política, que empecé a comprender cuando visité al maestro Alejandro Obregón en Cartagena, nada de lo colombiano me resulta ajeno del todo, desde los patacones hasta el sancocho, pasando por las ciudades muradas que heredamos del imperio español.
Anterior a ese descubrimiento que fue como un reconocimiento, una evidencia de mis señas de identidad, solo recuerdo dos grandes entusiasmos literarios: Primeramente, un libro titulado La corbata celeste, del escritor argentino, franquista y antisemita, Hugo Wast. No sé porqué aquello cayó en mis manos preadolescentes. Estudiaba en un colegio católico y Wast era un protofascista católico, apostólico y romano. Todavía hoy recuerdo vivamente la portada de aquel novelón que leí de tapa a tapa y con gusto; tendría algunos trece años, estudiaba el octavo grado. Y para que reconozcan la locura y los caprichos en la formación de un gusto literario, poco tiempo después leí, en ese mismo colegio, Dubliners, de James Joyce, que casi se me hizo ilegible por la prosodia irlandesa de su inglés. Recuerdo a mi padre, un agrónomo que trabajaba para el gobierno federal, ayudándome a traducir el inglés de Joyce en esa narración que todavía sigue siendo para mí la inalcanzable perfección, y me refiero al cuento Araby. Me fascinó aquel libro tan sutil, lleno de las insinuaciones y misterios de las pequeñas vidas de una sociedad, como la mía, colonizada, marginada y provinciana, irresoluta entre dos lenguas y dos identidades, siempre en conflicto.
Más adelante, poco tiempo después, al graduarme de mis estudios universitarios, comencé un ciclo de novelas histórico-míticas, muy en la ruta de las novelas totalizadoras del “boom”. Estas novelas se caracterizaban por una prosa paródica, un castellano añejado según los tonos de las Crónicas de Indias; esa gran ambición literaria pretendía lograr la conversión de la realidad histórica en parábola de una identidad. Todos queríamos ser García Márquez. Concluido este proyecto, fui descubriendo mi particular voz, en esas crónicas de la actualidad puertorriqueña donde encontré, también, las voces de la calle, el zumbido de la ciudad, las alternancias de la transformación social de mi país. Aquí mi ambición sería la conversión de esa vertiginosa realidad cambiante en detalles significativos. Abandonaba así el planteamiento de una identidad totalizadora, la tentación de la parábola. Mi deseo era lograr una veracidad desde personalidades de la cultura popular, sucesos únicos, algo insólitos, personajes de la calle y el entorno familiar, el testimonio de nuevas convocatorias, como los conciertos de salsa playeros.
Más que un fabulador de parábolas, a la manera de Kafka o Borges, quise ser ese “organizador de la experiencia humana”—en este caso la puertorriqueña—que el crítico norteamericano Edmund Wilson consideró la cúspide del arte literario.
Estaba, en ese momento de mi joven carrera, entre lo rapsódico autorial de las grandes voces del “boom” y esas voces de las vidas pequeñas, los cuentos de bares, los diálogos de alcoba, el modo de Chéjov y Joyce, todavía sin haber logrado el toque liviano de estos escritores. Fue entonces que comencé a echar de menos los diálogos en las grandes novelas del boom que admiré. Mi ambición fue, desde entonces, darle voz, mediante veraces diálogos, a esa multiplicidad de inflexiones que mi oído captaba en el deambular callejero, en mi adivinación de la interioridad de las pequeñas vidas.
Fue así como surgió la forma de la crónica en mi obra. Esa transición a una forma que admite el reportaje periodístico, la narración de la historia personal, es decir, el memorial, también el ensayo, era una búsqueda de una manera para expresar los tiempos cambiantes y, a la vez, conseguir nuevos lectores. En ese momento fue un desarrollo que emergió de mi propia obra, como consecuencia de mi escritura anterior. No tenía conocimiento de la brillante crónica mexicana tal y como la ejercieron Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Coincidí con otros esfuerzos latinoamericanos porque los tiempos de transformación nos obligaban a nuevas formas literarias, la invención de nuevas maneras de organizar la experiencia de nuestros países.
He tenido el privilegio de haber escrito en mi juventud, la medianía de edad y ahora en los comienzos de la vejez. Para Thomas Mann esto es el máximo privilegio que un escritor puede alcanzar. En mi juventud fui musculoso con mi imaginación, excéntrico en mi escritura. En la medianía de mi carrera literaria, el descubrimiento de mi voz me otorgó la capacidad de la semblanza, del diálogo; afiné mi oído y mis descripciones; me sobró la ironía. Ahora ambiciono una escritura sigilosa, insinuante, llena de sugerencias, donde la escritura cariciosa, hasta empática y amorosa, sea capaz de domeñar mi natural sarcasmo, cierta tendencia a la sátira que, por otra parte, jamás admitió la caricatura.
En los años ochenta escribí un libro, titulado Puertorriqueños, que podría inscribirse como género mixto, entre el ensayo, las memorias y el testimonio cronístico, donde exploro las voces de mi tribu, sus vicisitudes en el tiempo azaroso del siglo pasado, a partir de 1898. Es un libro de “poses y voces”, porque la concepción del libro fue escribir anécdotas —“perfectas”, como señaló un crítico— en torno a esas fotos anónimas que aparecían una vez al año, colocadas en las casetas de los fotógrafos de ferias y fiestas patronales, gente que había posado para ese fotógrafo y que terminaban, muy melancólicamente, en las paredes exteriores de la caseta. Esos “retratos de machina”, como se les decía, los vi durante toda mi infancia. Me llamaba la atención esas fotos de gente desconocida, cual sobrevivientes de las catástrofes del tiempo, a mitad de camino entre la evidencia y la tachadura, sus dramas domésticos, o trágicos, sus vidas olvidadas.
Hoy por hoy mi proyecto literario es convertir esas anécdotas de Puertorriqueños en cuentos. Ahí están esperándome las voces de los diálogos, ahí están las poses a ser animadas; faltan las situaciones dramáticas, aunque apenas insinuadas por la escritura, para que se conviertan en cuentos. Y hay algo de esas fotos que aprecio como si éstas fueran emblemas de mi propia vida literaria, que justicieramente quisiera ser como una foto en la caseta del gran fotógrafo, el tiempo, o como dijera mi colega puertorriqueño Pedro Juan Soto: la ambición sería convertirnos en una hojita del frondoso árbol de la literatura.
Esa cualidad que deseo destacar es el anonimato, el rostro perdido en la multitud. Aprecié eso como parte esencial de mi vocación literaria. Cuando era jovencito, uno de mis maestros en la Universidad de Puerto Rico, Charles Rosario, me instó a que leyera sobre el albañil-escultor de las famosas Torres de Watts en Los Ángeles, Simón Rodia. Me prestó un artículo que se había publicado en The New Yorker en ocasión de su muerte, en 1965.
En el más perfecto anonimato, aquel albañil, emigrante italiano, erigió las torres en ese notorio barrio afroamericano de Los Ángeles. Las llamó “Nuestro Pueblo”. Por treinta y tres años —de 1921 a 1954— se dedicó a levantar, en un solar baldío que compró a los cuarenta y dos años, aquellas torres de concreto y mallas de metal, adornadas con vidrios de botella, cerámicas rotas, mosaicos y argollas de acero. La más alta llegó a los cien pies de altura. Las levantó entre la burla y la indiferencia; fueron vandalizadas. En 1954, a los setenta y cinco años, se cayó de una de las torres. Se mudó a Martínez, California; murió once años después. Simón Rodia siempre fue mi secreta vida ejemplar.
Decía Lezama Lima que la fama le llegó cuando ya no le importaba. Hoy que muchos escritores sienten una debilidad especial por el éxito, la fama o los premios, aprecio el anonimato como algo central de mi obra. De hecho, ese anonimato lo identifico con la libertad de mi escritura. Excepto sobre la guerra, he escrito sobre casi todo lo imaginable y afortunadamente nadie puede decir que mis libros, la treintena de ellos, son todos iguales. Mi escritura ha sido, sobre todo, exploración, lejos del éxito que proveen los lectores que he añorado, o esas preferencias editoriales que venden libros. Me gustaría, eso sí, ni tanto ni tan poco, un poco más de éxito con el público lector; entonces estaría bien servido. Si no lo he logrado prefiero pensar que ha sido no por falta de talento sino por esa obstinada compulsión por nunca escribir el mismo libro. Debemos elogiar el autor desconocido; debemos mantener viva la llama del autor olvidado —como el fenecido John Williams, autor de la novela Stoner, una de las mejores narraciones que he leído—, so pena de caer en las garras de editores oportunistas más que oportunos, o las preferencias de las perturbadoras “redes sociales”. Hay que volar por encima y por debajo de esos valores mercantiles que pretenden sujetar la imaginación y hacer predecible la escritura.
Quiero dedicar este premio a la memoria de un gran escritor puertorriqueño, casi insoportable en sus excesos, también de una escritura genial en sus aciertos. Por años he leído, manoseado, vuelto a leer, su obra maestra, En Babia. Se publicó en 1940 y se reeditó en 1960. Trata, a manera de novela autobiográfica y picaresca, de las aventuras niuyorkinas de dos antillanos, el puertorriqueño Jerónimo Ruiz y el cubano Sebastián Guenard. Ambientada en el Nueva York de los años veinte, es un testimonio antillano del llamado jazz age, con sus tugurios en el downtown de Greenwich Village y Chinatown, las pensiones en el Harlem hispano repletas de excéntricos desaforados a la manera de Roberto Arlt, la presencia de la droga y la disipación, siendo éstas novedades para nuestra literatura pacata de esa época. La novela termina con el regreso de Jerónimo a su isla ardiente. José I. de Diego Padró, su autor, quien fue finalista en una de las primeras ediciones del Premio Rómulo Gallegos, terminó sus días en la casi perfecta oscuridad literaria, poco leído por sus compatriotas y desconocido en el resto de Iberoamérica. Me lo imagino, en sus años postreros, dándose la cervecita en el bar de la esquina de alguna urbanización perdida en el tejido metropolitano, mirando para lejos, ponderando el sentido de su vida oscura. Anterior al desmesurado de Lezama, fue el descabellado de Don José. Miembro distinguido de mi Club Rodia, este Premio León de Greiff que hoy recibo también es para él.
Los galardones tardíos son cosechas, los prematuros son promesas; los que nunca llegan son motivos de amargura para los escritores, según Papa Hemingway.
Con este premio León de Greiff, que me honra tanto, habré evitado los peores pensamientos de la edad que habito.
¡Muchas gracias!

Inicia como escritor en 1973, después de obtener el tercer premio en el certamen anual de cuentos del Ateneo Puertorriqueño. Surge durante la generación setenta cuando da a la luz su primera novela La renuncia del héroe Baltasar 1974. Originario de Río Piedras en Puerto Rico donde nació un 9 de octubre de 1946, Edgardo pasó su infancia en la población de Aguas Buenas.
Estudió Humanidades, con énfasis en Estudios Hispánicos, e hizo la maestría en Madrid en el Programa de la Universidad de Nueva York. Actualmente es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Ha publicado, al menos, una decena de novelas, un libro de relatos y dieciséis libros de crónicas y ensayos. Obra que le ha significado ser considerado uno de los más sobresalientes escritores puertorriqueños.
Desde 1999 Rodríguez Juliá es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, adscrita a la Real Academia Española. En 2006 fue nombrado Profesor Distinguido en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es Escritor Residente de la Universidad del Turabo desde 2007. Ha tenido a su cargo cursos de Composición Literaria y un curso graduado sobre Literatura Antillana en la Florida International University.
Hasta junio de 2010 dirigió la colección Antología Personal en La Editorial, Universidad de Puerto Rico, así como la revista La Torre de la misma institución. En junio de 2011, impartió en la Universidad de Guadalajara la prestigiosa cátedra Julio Cortázar, presidida por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.
En 1974 publicó su primera novela, La renuncia del héroe Baltasar. Su segunda La noche oscura del Niño Avilés, aparece en 1984 y fue publicada en francés por Ediciones Belfond bajo el título Chronique de la Nouvelle Venise (1991). El libro de relatos Cortejos fúnebres es de 1997. En 1986 recibe la Beca Guggenheim de Literatura. Con la novela Cartagena fue primer finalista del Premio Planeta-Joaquín Mortiz 1992. Publica El camino de Yyaloide, ed. Grijalbo, 1994. En 1995 gana el Concurso Internacional de Novela Francisco Herrera Luque con Sol de medianoche, también galardonada con el Premio Bolívar Pagán del Instituto de Literatura de Puerto Rico en 2001. El entierro de Cortijo fue traducido al inglés en 2004 por Duke University Press con el título Cortijo’s Wake, y en 1991 al francés por Éditions L’Harmattan con el título L’enterrement de Cortijo. En 1997 la editorial Four Walls Eight Windows de Nueva York publicó la traducción al inglés de La renuncia del héroe Baltasar (The Renunciation). Bajo el título San Juan, Memoir of a City. En 2007 The University of Wisconsin Press publicó la traducción al inglés de su guía literaria de San Juan: San Juan, Ciudad Soñada. Su novela Mujer con sombrero panamá, 2004, ed. Mondadori en 2004, fue premiada por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Sus más recientes creaciones novelísticas son: El espíritu de la luz (San Juan: Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2010) y La piscina (Buenos Aires: Corregidor, 2012). Además, ha publicado los siguientes libros de crónicas y ensayos: Las tribulaciones de Jonás, 1981; El entierro de Cortijo, 1983; Una noche con Iris Chacón, 1986; Campeche o los diablejos de la melancolía, 1986; Puertorriqueños, 1988; El cruce de la Bahía de Guánica, 1989; Cámara secreta, 1994; Peloteros, 1997; Elogio de la fonda, 2000; Caribeños, 2002; Mapa de una pasión literaria, 2003; Musarañas de domingo, 2004; y San Juan, Ciudad Soñada, 2005. En 2009 publica con Beatriz Viterbo de Argentina la Antología Personal de crónicas La nave del olvido. Para 2012 publica el libro de ensayos Mapa desfigurado de la Literatura Antillana, ed.Callejón.

