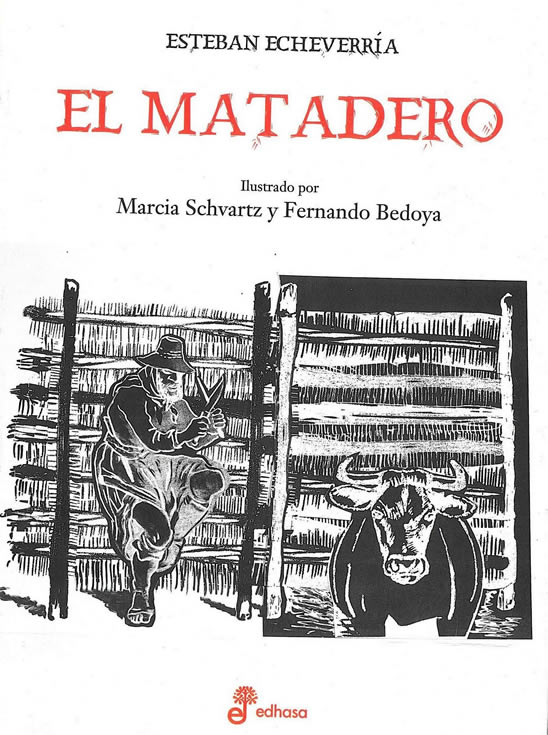
Estética del matadero
1 diciembre, 2012
Manguel narrador; Manguel ensayista; Manguel profesional de la edición; Manguel traductor; oficios todos de un apasionado de la literatura, del lenguaje, pero sobre todo de la lectura: Alberto Manguel, argentino-canadiense. Ahora en caratula tenemos el privilegio de contar con su colaboración Estética del matadero, donde nos descubre-recuerda a un portentoso romántico del siglo XIX argentino: Esteban Echeverría y su libro El matadero, publicado por primera vez en 1871 en la Revista del Río de la Plata. En esta historia, refiere Manguel, Echeverría presenta un “retrato fidedigno del gobierno de un tirano en particular pero también un testimonio contra toda tiranía”: el tristemente célebre Juan Manuel Ortiz de Rosas, quien asciende al poder en 1829 para ejercer su absoluta y sangrienta dictadura, “naciendo así la primera de las varias tiranías que repetidamente desangrarán a la Argentina desde mediados del siglo XIX hasta la dictadura militar de los años 1970. Bienvenido Alberto.
“Una cosa es traspasar a un tigre con una lanza;
Robert Louis Stevenson, Weir of Hermiston
otra, aplastar un sapo. También el matadero tiene su estética.”
A principios del siglo diecinueve, el romanticismo europeo fue importado a la América del Sud, no siempre con resultados felices. Un exceso de retórica, de adjetivación, de melodrama contagió a buena parte de la literatura de los nuevos países y, al mismo tiempo que obligatorias obras fundadoras, dio lugar al ampuloso lenguaje presente aún hoy en los discursos políticos y oficiales. Pero el romanticismo produjo también excepciones notables, quizás ninguna tan poderosa como El matadero de Esteban Echeverría, que he vuelto a leer recientemente, con azorada admiración.
Echeverría nace en Buenos Aires en 1805, cuando la Argentina era aún parte del Virreinato del Río de la Plata. A los veinte años, casi una década después de la declaración de independencia, viaja a París donde estudia distraídamente varias materias científicas y literarias. De regreso a su patria, descubre “el atraso cultural” de la ex-colonia y se hunde en una profunda melancolía de la cual, dirá él mismo, “nacieron infinitas producciones,” no todas memorables. Sin embargo, al menos dos de esas “producciones” merecen ser consideradas obras maestras del siglo diecinueve: la primera, un extenso poema, La cautiva, incluido en su tercer libro de versos sobriamente intitulado Rimas y publicado en 1837; la segunda, El matadero.
El matadero, aparece por primera vez en 1871, en la Revista del Río de la Plata; los sucesos que narra tienen lugar unos treinta años antes. El editor de la revista, Juan María Gutiérrez, juzgó necesario explicar a sus lectores que el texto de Echeverría era tan sólo un esbozo, apuntes que servirían sin duda a para un futuro proyecto más ambicioso. La lectura de Gutiérrez es cautelosa; también es desacertada, El matadero es un acabado y lúcido retrato de la época de Rosas, de sus protagonistas y de su pervertida moral.
La República Argentina a la que Echeverría regresa después de su estadía en Francia es un país dividido. Por una parte está la capital, Buenos Aires, que casi un siglo más tarde Ezequiel Martínez Estrada llamaría acertadamente “la cabeza de Goliat”; por otra el campo, es decir, el resto del inmenso país. Para los habitantes de Buenos Aires, más allá de las fronteras urbanas está la barbarie –los gauchos, los campesinos, los indígenas–; para los habitantes de las zonas rurales, Buenos Aires es un nido de presuntuosos intelectuales y mercaderes con pretensiones aristocráticas. Los primeros quieren una república gobernada sabiamente desde la capital; los segundos exigen que cada provincia disfrute de una cierta independencia, libre del control absoluto de los porteños. Los primeros se declaran unitarios; los segundos federales. Frente a la amenaza de una anarquía, las autoridades se dirigen a un federal para que intente establecer un gobierno central y autoritario. Es así que, en 1829, Juan Manuel Ortiz de Rosas asciende al poder, primero como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y luego, en 1835, como Jefe Supremo de la República. Nace entonces la primera de las varias tiranías que repetidamente desangrarán la Argentina, desde mediados del siglo diecinueve hasta la dictadura militar de los años 1970.
Rosas era un estanciero, dueño de un saladero y de una flotilla de barcos exportadores de carne. Conocía bien el campo y sus costumbres y, con un talento natural para el comando, organizó desde temprano una milicia de gauchos propia. Si bien continuó a usar (e imponer) la designación de Federal a su política, su gobierno, establecido en Buenos Aires, fue, en términos prácticos, Unitario, es decir, un gobierno cuya sede de autoridad y acción se concentraba exclusivamente en la capital. La dictadura de Rosas fue absoluta y sangrienta. Consecuentemente, el rojo fue su color simbólico. Como muestra de lealtad al gobierno, todos los ciudadanos fueron obligados llevar una insignia roja con la leyenda Mueran los Salvajes Unitarios. Las mujeres llevaban vestidos rojos y los estancieros ponchos del mismo color. Retratos del Jefe Supremo debían ser exhibidos en todas partes, incluso en los altares de las iglesias. Toda actividad artística o literaria era perseguida por ser considerada “antinacional”. Una banda de asesinos a sueldo, La Mazorca, se encargaba de asesinar a los opositores del gobierno, muchas veces tajándoles el cuello y haciéndolos “bailar” en su propia sangre, al ritmo de una canción llamada La Resbalosa. Quienes pudieron hacerlo, se exiliaron en el Uruguay: la primera generación de exiliados políticos argentinos.
Por fin, en 1852, el general Urquiza, antiguo aliado de Rosas, lo derrotó en la batalla de Caseros. Exilado en Inglaterra, Rosas murió en Southampton en 1877, a los 84 años de edad. Quizás no deba sorprendernos que, en los años 1950, durante la dictadura de Juan Perón, historiadores revisionistas trataron de redimir la figura de Rosas, hasta proponer la repatriación de sus restos, para hacerlo enterrar con honores, como un héroe de la patria.

El matadero de Echeverría es un retrato fidedigno del gobierno de un tirano en particular, pero es también un testimonio contra toda tiranía. Como el parcial Waterloo de Fabrice ilumina la banalidad y el caos de toda guerra, como el inexplicable juicio de K acusa la pesadilla metafísica de la burocracia judicial, el infernal matadero ilustra el abuso de poder y la estupidez que ese abuso alienta. No es, no quiere ser una fábula alegórica: el populacho, la carnicería pública, la sangre y el barro, la víctima del sacrificio son creaciones específicas, verosímiles, documentales. Si bien la anécdota puede emparentarse a otras manifestaciones de brutalidad popular (nuestra historia universal tristemente cuenta con demasiados ejemplos) es el lector, no la narración, quien establece la intención de ejemplo. Echeverría, al contrario, quiere ser por sobre todo concreto: describir, casi sin comentario (excepto algún momento de ironía o sarcasmo,) la atmósfera de violencia y terror que contagia cada acción, cada lugar, cada persona en una sociedad corrupta y avasallada. La tiranía no admite críticas. Quienquiera se opone al matadero se convierte en su víctima, puesto que el matadero no soporta ni interlocutor ni adversario. El lector contemporáneo piensa en las ya clásicas tiranías del siglo pasado –la Alemania del Tercer Reich, la Rusia de Stalin, la Cambodia de los Khmer Rouge– pero también en contaminaciones más discretas, más particulares, como las que ocurren diariamente en China o en Francia hoy, donde la necesidad de imponer una disciplina cívica pretende justificar los abusos de una violencia estatal cada vez más impune.
La víctima de El matadero (y también su héroe) es el joven que la turba identifica como Unitario, obviamente un intelectual. Echeverría conocía perfectamente (¡cómo no podía conocerlo!) el anti-intelectualismo de Rosas, ese miedo a la inteligencia enrracinado en toda tiranía, que obliga a perseguir y desalentar el cuestionamiento crítico y la educación razonable del ciudadano: uno de los decretos más claros del gobierno de Rosas fue el que ordenó el cierre de las escuelas. El fenómeno es universal. Algo más de un siglo después, en marzo de 1944, bajo la amenaza nazi, el novelista Sándor Márai, durante una cena en Voronej, oyó a un comensal defender la política de Hitler diciendo: “¡Yo soy nacional-socialista! Tú (señalando con el dedo a Márai) no puedes entender, porque tienes talento. Pero yo, que no lo tengo, necesito el nacional-socialismo.” Y agregó: “¡Tú no puedes entender. Esta época nos pertenece por fin a nosotros, a los hombres sin talento!” Esas palabras, retrospectivamente, hubiesen podido ser la conclusión o el epígrafe de El matadero.
Buenos Aires, Argentina, 1948.
Escritor, traductor, editor, crítico literario y colaborador habitual de importantes diarios y revistas. Pasó su niñez en Israel, donde su padre era embajador. De regreso a la Argentina estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires e inició estudios de Filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, que abandonó.
Comenzó a trabajar en una editorial y viajó por Europa con trabajos editoriales en París y Londres. Se estableció en Toronto adquiriendo la nacionalidad canadiense, trabajando desde allí en diversos periódicos como The Washington Post y The New York Times, compaginándolo con su labor literaria, traductora y editorial. Bien conocida la anécdota de Manguel que cuenta su cercanía con Jorge Luis Borges –referida en el libro, quizá uno de sus más importantes publicaciones, Una historia de la lectura, 1996-: “siendo adolescente y mientras trabajaba de ayudante en una librería en Buenos Aires, Manguel conoce a un señor casi ciego que le propone leer para él a cambio de dinero. Sin ser muy consciente de quién era aquel hombre, acepta la propuesta y con él acaba descubriendo a Kipling, Stevenson, Joyce, Wilkins, Keats, Webster… pero sobre todo al desconocido que le contrató: Jorge Luis Borges”.
Manguel ha sido profesor visitante en diversas universidades e impartido conferencias en instituciones culturales y centros docentes superiores.
Actualmente reside en Poitou-Charentes, Francia, en compañía de sus muchos libros: una biblioteca de aproximadamente 35 mil títulos.
Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los más importantes: Premio La Nación, 1971, Argentina; Premio Alemán de la Crítica, 1981 por Von Atlantis bis Utopia, traducción de The Dictionary of Imaginary Places; Premio McKitterick, 1992 de la Sociedad de Autores del Reino Unido por su primera novela, News from a Foreign Country Came; Premio de la Asociación Canadiense de Escritores 1992; Premio Medicis 1998, por Une histoire de la lectura; Premio France Culture (Etranger) 2001, que otorga la radio homónima; Premio Germán Sánchez Ruipérez 2002, por la mejor crítica literaria; Prix Poitou-Charentes 2004, por Chez Borges; Beca Guggenheim 2004; Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, Francia, 2004; Premio Roger Caillois 2004; Medalla al Mérito Argentina 2007; Premio Milovan Vidakovic 2007, Novi Sad, Serbia; Premio Grinzane Cavour de Ensayo 2007, por Diario di un lettore
Autor prolífico ha publicado ensayos y narraciones en los que se reitera el tema de la lectura: Conversaciones con un amigo, 2011; La ciudad de las palabras, 2010; El legado de Homero, 2010; Las aventuras del niño Jesús, 2009; Breve tratado de la pasión, 2008; Todos los hombres son mentirosos, 2008; La biblioteca de noche, 2007; Nuevo elogio de la locura, 2006; El amante extremadamente puntilloso, 2005; Vicios solitarios. Lecturas, relecturas y otras cuestiones éticas, 2005; Diario de lecturas, 2004 (2007); Con Borges, 2003; Stevenson bajo las palmeras, 2003; En el bosque del espejo. Ensayos sobre palabras y el mundo, 2002; Leer imágenes, 2002; Agua negras. Antología del relato fantástico, 1999; Las puertas del paraíso. Antología del relato erótico, 1999; Una historia de la lectura, 1997; Breve guía de lugares imaginarios, 1993; La puerta de marfil, 1993; Noticias del extranjero, 1991.

