
Fina García Marruz: Una dimensión nueva de lo conocido
1 junio, 2011
El crítico y escritor cubano José Prats Sariol, estudioso de la obra de esa camada de literatos de Cuba, agrupados en la revista Orígenes, obsequia a los lectores de www.caratula.net este magnífico ensayo que nos adentra en la obra de Fina García Marruz. Prats lo escribió cuando la poetisa y ensayista cumplía 80 años en el 2003. Deudora de los influjos de Juan Ramón Jiménez, María Zambrano y de sus colegas de Orígenes, entre otros grandes autores que pasaron por el tamiz de su mirada, Fina esplendece por sí sola, en el universo de las letras de la lengua española. En este 2011 Fina García Marruz ha ganado el XX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, galardón que le reconoce su obra ensayística y poética, dotada, según Eliseo Diego de versos de “apasionada belleza”. El texto de Prats Sariol: Una dimensión nueva de lo conocido, depositario de admiración y crítica sobre la literatura de Fina, cobra entonces singular vigencia y nos abre la posibilidad de ingresar al mundo de una creadora de alcances mayúsculos.
… y así el saber por inspiración pertenece
María Zambrano, El hombre y lo divino
por entero al mundo de la piedad…
La frase es de ella. Sus poemas aspiran a “una dimensión nueva de lo conocido”. Pertenece a un ensayo esplendoroso: Hablar de la poesía. En sus escasas páginas Fina García Marruz inhibe, sin proponérselo, cualquier exégesis. Allí se halla lo esencial de su poética, ninguno de sus críticos podría formularla de una manera tan llana y a la vez tan abismal, tan nítida y a la vez tan inasible. Celebrar que la poetisa cumpla ochenta años a través de algunas reflexiones sobre su obra se convierte así en un acto de vanidad, si no fuera por lo que uno mismo aprende y por el cariño. Barrunto… Pero sólo una vulgar paráfrasis de Hablar de la poesía me dejaría un breve espacio para discurrir.

Conjugo el futuro hipotético, trato de hacerle caso a su Gramática inglesa. Subordino. Comparto “una oquedad” inicial. Porque hay que encontrar su peculiar sesgadura en la diafanidad de la confesión: “La poesía no estaba para mí en lo nuevo desconocido sino en una dimensión nueva de lo conocido, o acaso, en una dimensión desconocida de lo evidente”. Atención: no hay creación de altazores. Lejana del espíritu vanguardista, la estirpe romántica va por otros senderos. Conoce y desconoce los movimientos de la poesía occidental y realiza una labor elitista, es decir, de elección. Escoge a John Keats. ¿Por qué?
Porque no le interesa trascender sino ascender, porque desde sus primeros poemas hasta hoy ella vive —escribe— con su melancolía. La que los griegos llamaron “bilis negra” para regalarnos su etimología —la vaga tristeza pertinaz— es su principal fuente de energía desde los sonetos iniciales donde confiesa en dos endecasílabos emblemáticos: “mientras en lo que miro y lo que toco / siento que algo muy lejos se va huyendo”. Hasta cuando se trata de motivos temáticos muy distantes de sus registros más valiosos, como sucede en Viaje a Nicaragua (1987), se percibe por lo menos una agonía —una competencia— con su irrefrenable pesadumbre, en el sentido de que siempre se halla el vértigo de lo efímero vinculado, desde luego, a su ideario religioso, a su fe católica que espera la resurrección pero que se sabe río a la mar, ofrenda al Señor que necesita el sentido de sacrificio.
La fugacidad de lo existente —el tópico latino del ubi sunt— que el poeta londinense sugiere en sus estremecedoras odas entre Endimión e Hiperión, es el imán. Un imán que el amigo de Shelley fragua en uno de sus primeros sonetos, tan extraño para los medios intelectuales de entonces: Sueño y poesía, donde la búsqueda en lo real de lo ideal arma el signo romántico a principios del siglo XIX. Hasta que culmina en Roma, donde muere de tuberculosis en 1821 con apenas veintitantos años, tras un sobrecogedor y extemporáneo Otoño, para dejar un signo más exacto: la On melancholy. Leer esta oda es apuntar en la poesía de habla hispana contemporánea hacia Fina García Marruz, hacia la que es una de nuestras escasas voces fuertes, con suficiente independencia de cualquier apreciación contaminante —sexual o racial, generacional o política…—, de las que olvidan las Meditaciones pascalianas donde Pierre Bordieu nos enseña los peligros de “la falsa eternización de un embalsamiento ritual”. Y sobre todo las falacias que atañen a la irreductibilidad.
Una lectura —siempre reductible— de Sobre la melancolía podría armar y deconstruir las principales intertextualidades, por otra parte bien explícitas en su obra, que desde la rápida y convulsa vida de Keats se abren a los simbolistas franceses e ingleses, a las cartas de Juana Borrero y al Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos del inmenso José Martí, al triste y dulce de César Vallejo y a Paul Claudel, a sus amigos Gastón Baquero y Eliseo Diego, a su esposo Cintio Vitier… En los estremecedores versos de la oda ella supo hallar lo que necesitaba: Una manera de sentir las palabras en el mundo, caracterizada por una tenue aflicción hacia la existencia. Lo que se corresponde —afinidades electivas— plausiblemente con las aficiones hacia la mitología y la filosofía griegas que On melancholy entrega. Y también con el uso de un supuesto interlocutor que es el mismo poeta. Es a sí mismo a quien Keats advierte la paradoja de que todo lo bello muere junto a toda alegría que también fuga, cuando dice: “She dwells with Beauty —Beauty that must die; / and Joy, whose hand is ever at his lips / bidding adieu”…

Esa aparente contradicción entre el deleite y la melancolía, haz y envés de todo lo que vive, es la que Fina sabe convertir en poemas imperecederos, por lo menos tan durables como las quimeras de la poesía, “the wakeful anguish of the soul”. Y es lo que explica en Hablar de la poesía sin pretender imponer su credo, como una sencilla sugerencia no al lector —entelequia abstracta— sino a su probable lector del barrio, de la casa familiar. Desde la angustia desvelada de su alma —como le enseñara Keats— la poetisa aspira a rozar la belleza, a que algo de su cualidad se le revele mediante la experiencia de la escritura. Pero no la busca en lo excepcional. Más bien, casi siempre, en lo más humilde: “Que podamos tender la cama con la misma inspiración con que antes se iba a ver la caída del crepúsculo”.
El acercamiento a la difícil sencillez admite que es siempre una degradación del paradigma de la poesía, a cuya aprehensión sabe renunciar porque desde el catolicismo —como desde la fenomenología— es tan imposible como la comprensión racional de la existencia de Dios. Ello explica la renuncia a lo singular, en el sentido de que se exige no ser excluyente, no tener una poética sino tratar de compendiarlas, aunque el mismo intento —y los logros en sus poemas emblemáticos— signifique, claro está, la formación de una poética. Por ello afirma: “Que el sinsonte y ‘el divino doctor’ no se recelen mutuamente”. Y enseguida es mucho más exacta en la elección: “Ningún otro realismo que el de la misericordia”.
El enigma preside. Los acercamientos siempre frisan los misterios. Desde el sentir del alma —tan María Zambrano— hay una leve burla a los procesos intelectivos de los fenómenos poéticos. Por ello clama: “¡Si pudiéramos hablar de la poesía del mismo modo como ella calla su esencia sin proclamación!”. Creo que el indicio —no certeza, porque volveríamos a la trampa racionalista— puede no ayudarnos a disfrutar de sus mejores versos, porque sería una flagrante contradicción exegética, sino advertirnos cómo para ella con Keats y con los grandes románticos alemanes hay siempre un juego con lo insondable. Y aclaro que el sentido lúdico tiene una palpable, nada inasible, dosis mística. Las oscuras tardes son desde el título un tributo, una ofrenda en su más diáfano sentido cristiano, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús, místicos y sería una redundancia agregar poetas con cuyas vidas —y obras— no se identifica: comulga.
Los enigmas de Príncipe oscuro pueden argumentar la comunión mística, el sueño no al que aspira sino gracias al cual respira. En uno de los trémulos Sonetos a la pobreza, los endecasílabos van armando sin transgresiones el ruego. Fina suplica aquí como pocas veces, como pocas voces. Lo transcribo no para cometer después una paráfrasis —mal hábito de cierta crítica “traductora”— sino para buscar una participación y lanzar señales hacia el verde:
Príncipe oscuro
Nada entiendo, Señor, di lo que he sido.
Virgen es todo acto, el más impuro.
Yo no puedo llegar a esos oscuros
ángeles que he engendrado y que he movido
Acto, reminiscencia de lo puro,
que tan sólo una vez es poseído.
Oh su extraña inocencia en lo perdido,
que espera tus nevados ojos duros.
¿Va el tiempo hacia el ayer y no al mañana?
¿Va la estrella al ayer y no al mañana?
¿Va mi sangre al ayer y no al mañana?
Antepasado, hijo mío, realízame.
Oh tierra en que he nacido, realízame.
Acto, príncipe oscuro, realízame.
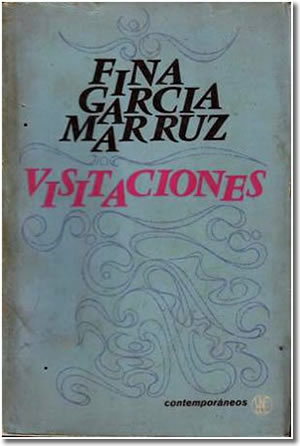
El tópico del eterno retorno no creo que sea suficiente para compendiar las señales de este soneto, cuya ofrenda a José Martí lo hace interactuar con Ismaelillo. Tampoco el mito de Icaro. Aunque ambos sedimenten sus resonancias, la melodía y el timbre —como en el Réquiem de Mozart— son tan sobrecogedores que rebasan el motivo temático. El cariz se pluraliza, la sesgadura se hace coral. La señal de impotencia tiembla pero avanza, con armonía pero sin perder la emoción, más bien lo contrario: potenciando las emociones —contrapunto germánico que el genio de Mozart supo engrandecer— porque no rompe ni la forma soneto ni el leivmotiv. Sus flechas en la atmósfera de un confesionario no dejan de tener certezas, pero para acceder a las preguntas, para llegar a las súplicas. El acto —toda acción humana— es invocación o alusión, pero ese Príncipe oscuro es la única paradoja tangible que desde el hijo y desde la tierra pueden formar no la falacia de cualquier metafísica —ese equívoco epistemológico— sino a través de la fe —sin dualismo— el vislumbre de la resurrección, de la realización, el “muero porque no muero”.
Generalizo. Aún en mí —que soy un escéptico pertinaz, que no puedo sustraerme a lo visión gnóstica— las señales de este soneto son capaces de hacerme aspirar al fin de algunas dudas. Su fuerza —maestría verbal— tal vez vaya más allá de sí misma. Quiero decir no el lugar común de que no se lee, y menos poemas, para estar de acuerdo, entre otras causas porque la unanimidad siempre es bostezo, o de que no hay que ser católico para recibir las Confesiones de San Agustín —autor cuya lectura deja no pocas metáforas en Fina. Trato de decir que en Príncipe oscuro asisto —como en Dador de Lezama— a la sensación de que en algún segundo de su creación la autora dialogó con Dios. Esa impresión es la que logra, al menos en mí. Y es la que deslinda la zona más enérgica —animada— de su obra poética, como también de sus ensayos más agudos y espléndidos, como el tan memorable estudio sobre otro poeta católico: Carlos Pellicer, que leyera en Villahermosa de Tabasco, la ciudad natal de los “colores con brisa”, ante un privilegiado público que aplaudimos tras un silencio de estupefacción ante la hondura espiritual —verbal— que allí alcanzara, transmitiera.
El silencio, por cierto, dice mucho en los poemas de Fina García Marruz. Advierto que cerca de Lezama —aunque sin el centro en los sensualismos manieristas— ella también supo aprender de Juan Ramón Jiménez la máxima que privilegia “el espíritu contra el ingenio”, y “lo intuitivo de la existencia material y espiritual” —según la conferencia que pronunciara Juan Ramón en La Habana, en diciembre de 1936: Crisis del espíritu en la poesía española contemporánea. Y que por ello —dentro del signo clave postvanguardista de lo que he llamado la Galaxia Lezama— los valores del silencio (sugerencias implícitas) siempre son esenciales, como en todos los poetas del grupo que logran pasar la prueba que Lezama llamara “heliotrópica”, es decir, capaz de vencer la claridad cegadora.
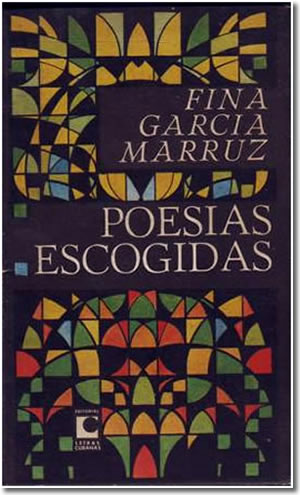
Vuelvo al hilo de Hablar de la poesía. Allí dice: “El silencio es en la poesía, como en la naturaleza, un medio de expresión”. Y antes: “Todo poeta siente, al trabajar, que sus palabras son moldeadas por un vacío que las esculpe, por un silencio que se retira y a la vez conduce el hilo del canto”. Y después: “La poesía vive de silencios, y lo más importante, quizás, es ese momento en que el pulso se detiene y va a la otra línea de abajo”. Allí sitúa el numen, en la acción de escanciar se halla la inspiración, todos los diosecillos capaces de conducirla a la escritura. Sin interiorizar el principio de los abismos, del vacío, la poesía para ella no existe: “Denme el conocimiento de un límite y la más simple frase melódica me puede llevar de la mano a lo insondable”.
Desde esta señal se lee mejor —o de otra forma— De cómo el tiempo devoró un poema, todo el cuaderno que titula Segundas partes. La muerte se queda, precisamente, sola. Los sentidos del silencio son ontología de la fugacidad y a la vez de la trascendencia. La ironía del poema —“desmoronó un pedazo de adjetivo”—, su humor circense, se proyecta y rebota como si la clave del correo fuera errónea. Deja —aunque, “alguno destelló su poco, hay que decirlo”— a su vecino con “esa linda melodía” porque entonces sí que “De cómo el tiempo respetó un poema” intuye el oficio del poeta, la certeza de que son escorzos, plumillas con tinta a la encáustica, pero incapaces de ir más allá de sí mismas, de lo efímero ante Dios, tal como le enseñara Sor Juana Inés de la Cruz y reflexionara en el agudo ensayo que le dedicase.
Silencio-límite que —como ocurre con los poetas burladores de datas y circunstancias— puede cubrir de “rocío” o transformar cualquier “hierro” o “diamante” porque su tempo aspira ascender al no tempo. Y de esa mano ucrónica, carente de alienaciones temporales y de estructuras clasificatorias ridiculizadas hace tiempo por Croce, se puede saltar sin ningún peligro hacia Oh parque del otoño —uno de sus poemas juveniles, ¿juveniles? En ese soneto atemporal también esta todo, como decía Goethe respecto de la naranja que estaba en el sabor de una de sus lonjas. En su terceto final danzan las cuerdas que Fina tañe en un presente eterno:
Mas, ¿qué intentas decir, qué es lo que quieres,
cuando te quedas quieto como un rey
divinamente desilusionado?
Imposibilidad de arribar a la realidad última, certeza de que siempre aparecerá otro límite, convicción del silencio, salen a pasear por el parque “deshojado”, sin azahares. La poesía de Fina García Marruz —gracias a Dios— nunca ha salido de la temblorosa intuición, de una metáfora que camina por el filo de “Lo oscuro”, por los bordes de La noche en el corazón. Los enigmas de El mediodía —poema que no debió excluirse de ninguna de sus antologías— si alguna estación tienen es el otoño, pero nunca se enceguecen, nunca se dejan tentar por los soles.
Parece ser cierto —como apuntara Cintio Vitier en Cincuenta años de poesía cubana— que algún desinterés por la forma “a veces le debilita o desdibuja la eficacia verbal”. Pero quizás donde de pronto uno piensa que los textos no son de ella, donde un inconsciente rechazo le provoca anemia, es cuando se empecina en dejar “testimonio” —y los deja, aunque flojos— de sucesos o personajes ajenos al silencio. Es decir, cuando escribe desde un punto de vista que niega su poética del límite, su dimensión intimista, de “fidelidad al ser” y al verso de Keats que tanto le gusta: “Nada sé, y sin embargo, la tarde me escucha”. De nuevo la clave está en Hablar de la poesía, contra todo equívoco manipulador: “Lo que más nos importa, en las cosas y sobre todo en las personas, no son sus ideas, no son sus propósitos, por elevados que estos sean, sino su esencia misma, lo que emana de ellas involuntariamente, como el olor de la resina del tronco”.
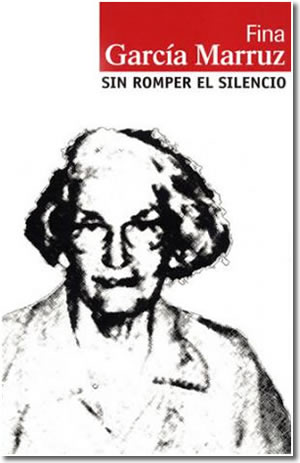
Quiero enfatizar que sus poemas anémicos son aquellos donde se contradice, donde trata de moralizar. Ella misma no se aplica a veces lo que enseña: “La poesía no es el reino del ‘deber ser’ sino del ser, de aquí que toda programación, todo propósito, moral o inmoral, rebaje al arte, le dé una cierta limitación. El moralizador, ese solista, olvida que conmover, como dijera Martí, es moralizar”. Es el mismo fenómeno que experimentamos cuando se deja llevar junto a su esposo Cintio Vitier por las creencias y no por las ideas, cuando ambos quedan obcecados al curso de los tiempos. La honradez que siempre exhibe, sin una pizca de oportunismo, sólo conmueve cuando deja de catequizar, de ofuscarse. Y no sólo por la falta de distancia —de perspectiva pluralista—, sino porque viste los poemas de una tonalidad magisterial, como sucede, lamentablemente, en casi todos los que agrupa en Viaje a Nicaragua, en De los héroes o en algunos de Anima viva. El énfasis —que en Pablo Neruda es signo iridiscente— en ella suena ajeno, extraño a su voz. Baste leer Los millonarios o preguntarse por qué le agrega a Oh árboles sagrados un último verso conclusivo, explicativo, que apaga el sugerir que ella misma enarbola como valor inclaudicable del poema.
Persona esencialmente apasionada, tal como se entiende sin los Edipos de bolsillo que Lezama ridiculizara, su cuerda danza mejor cuando confiesa—en el ensayo que nos sirve de Ariadna—: “A mis diecisiete años yo sabía muchísimas cosas más acerca de la poesía”. Para enseguida agradecerle a un “pobre hombre” que le haya robado entonces una “arrogante disertación sobre la poesía”. Y es que en ella las disertaciones son tan ajenas como un paisaje lunar. Es que no puede salirse de Qué extraña criatura sin que aminore el impulso, algo, por otra parte, bastante común en voces de timbres tan bien definidos como el suyo.
En aquel poema de Los misterios giran — ¡Y a qué velocidad!— sus principales duendes, los güijes cubanos y los troles escandinavos, sin fronteras y dentro de las fronteras que ella con un implacable sentido de la contención impone cuando vuela por sus motivos de entraña. Allí están las preguntas cuyas respuestas son el desamparo, la indefensión de la criatura ante “la mudez inmensa”, el “cuándo” que se extraña ante las soberbias y distinciones mundanas. Risa y pena que ata en la paradoja ontológica que al vivir sabe que muere.
La demente en la puerta de la iglesia es otra de sus médulas. La historia —tan cercana por sus artificios narrativos a las que desenrollara Gastón Baquero— capta con la sapiencia del corazón la “dignidad triste”, quizás porque todas las dignidades siempre llevan consigo algo de tristeza. Poema sobrecogedor, su saga ahonda una de las más trémulas cuerdas de la poesía escrita en Cuba, de Zenea a Juana Borrero, que después sigue en Francisco de Oráa y en Lina de Feria, en Raúl Hernández Novas y en Amando Fernández, en Reina María Rodríguez y en Ángel Escobar, en algunos que recién comienzan como Pablo de Cuba Soria… Si el sentido de “textos canónicos” se mide por las influencias que esparce, bastaría La demente en la puerta de la iglesia para argumentar los ecos de Fina García Marruz. Allí el retrato del “aislado desafío” mira y ve —como Cervantes— para dejar apenas las sensaciones de quien se sabe naufragio y a la vez símil de “estirpe sagrada”. Temblamos con las dos —personaje y cronista— porque el texto sabe abrir, sobre todo mediante la combinación extraña de elementos aparencialmente ajenos, lo inasible de la existencia, ese algo de locura —de nuevo Keats y Hölderlin y por qué no Friedrich Nietzsche— que sin tautología cifra en la locura nuestra locura, la que casi nunca sabe encararse ante el espejo y sí burlarse de la “dama”. Poema interrogación, poema sin certezas, “genialmente pasea como dama” porque su “cordura” es el vértigo del ser, porque “la ironía dobla el borde de sus zapatos como el borde de la oscura risa”, como los bordes del pecado original.
Transfiguración del Jesús en el monte —escrito a los veintitantos años— vuelve a dar fe de ese borde filosófico donde el sitio de la poesía se confunde con el de la ética. Es el mismo sentido de un tiempo indescifrable que en A unas palomas de Dante se cristaliza. Es la única ilusión de Versos a los descampados, donde encuentra en ellos su mayor familiaridad:
Un poco parecidos los encuentro a mis versos.
Algo deslavazados, ni bien ni mal del todo.
Acá un mate apagado, allá un fulgor humilde,
y espacios que aún alientan entre arrumbados oros.
Es también, sin exclusiones populistas ni compartimentos demagogos, la metáfora cubana de La Banda gigante donde antes de la muerte “enciende”, mete ruido, alegría, huye. ¡Huyes!” para así cantar con Benny Moré los más populares ritmos de la Isla, el más envolvente guaguancó. O los enigmas de “Su ligereza de colibrí, su tornasol, su mimbre”, dentro de los cuales la patria vuelve a ser Gabriel de la Concepción Valdés abandonado en la Beneficencia por la madre, de la que sin embargo siempre hablara “con cariño”. Y una línea de “Ay Cuba, Cuba…” que estremece porque dentro de José Martí — de sus Dos patrias— suelta la responsabilidad atada a la penumbra: “Ay, no serás nunca madre nuestra sino hija, Cuba, Cuba, loca mía, desvarío suave?”
En esa mezcla de lo más íntimo con lo más humilde —excelsas nimiedades— me parece que está una de las señales —flechas donde el blanco es una espiral hacia sí misma— características de su transcurrir poético. El desvarío intuitivo-lógico es quien ama y amasa, quien hornea las preguntas de “Cuando tus manos se quedaban en reposo”, quien se espanta dulcemente cuando ve que “Ya yo también estoy entre los otros”, allí donde —siempre bajo la sensación de intemperie— se burla de la edad para dejar que la melancolía la bañe en “los bancos del parque atardecidos”.
Y también es un amor irrefrenable hecho de culpas y perdones —tormenta cristiana—, como cuando nada menos que a Virgilio Piñera, en poema que ciertos sectarios no citan nunca, le encariña los diminutivos con una pregunta comprensiva, pluralista, ecuménica: “…Pero quién / iba a desconfiar así / de la nada, diganló?” —con ese acento tan Rubén Darío. Lo que no excluye, desde luego y en bien del respeto a lo diferente (a la convivencia sin prejuicios y mucho menos con represiones), la distancia ante “Tu sino, la interrupción”. Para que la infantil —¿infantil?— actitud agresiva de nuestro único poeta verdaderamente vanguardista, donde la actitud transgresora busca y consigue irritar, se haga tan necesaria como la impronta fundacional de espíritu clásico, envés de una hoja donde el haz Lezama parece suscribir las preguntas que Fina nos deja: “Adónde el hueco quedó / del quejarse del vivir? / ¿A qué teatro volver?”. Porque al asociar a Piñera con lo infantil —y de ahí mis interrogaciones— lo está vinculando con una zona tan suya como los descampados. En El niño que sonríe o en Tus pequeñas pisadas en la arena —poemas de los más entrañables—, como en los relámpagos de Visitaciones, la infancia física y sobre todo anímica siempre recibe su afectuosa complacencia, como parte imborrable de un tiempo que interactúa al modo de los presocráticos, en la tangible forma de un retorno permanente, proustiano. No como voluntad de recuerdo sino como presencia, es decir —étimo diáfano— como presente del “alimento innombrable, lo real”.
La lectura de Homenaje a Keats con sus intertextos y sobre todo con su peculiar sintaxis entrecortada, parece apuntar en la misma dirección que no va a la infancia porque nunca ha salido —ni ha querido ni ha podido— salir de ella. La imagen latina del puer senex es la que en un poema anterior —El huésped— se siente extraña pero teme que el visitante parta, como algunos que pierden la niñez. Es la que le dice a Keats: “Tú no miraste el pájaro en el árbol / tornasolado. Sólo el movimiento / de la rama por él abandonada / temblar imperceptible”. Y en ese elogio está su identificación con lo imperceptible, con el temblor del tiempo —como en las visiones del budismo— que no repara en infancia, juventud, madurez y vejez porque las sabe ramas de un solo árbol.
Si sobre esta advertencia releemos Eliseo creo que disfrutamos con mayor intensidad del cariño que le despliega a su cuñado, a quien primero dice: “Vienes de una infancia pura”, para después caracterizar como nadie al enorme poeta Eliseo Diego, con una ráfaga en dos versos: “Ojos de lejana chispa / y fulgor impenetrable”. Y es que la poesía de Fina García Marruz: “…apresa, detiene, suspende o sorprende a las cosas en sus simultáneos, confundidos, sagrados cenit y nadir. Ese es el don de su mirada, el cual (…) nos remite a una sabiduría ancestral, la de los orígenes, y a la intuición de una legalidad o armonía cósmicas, como diciéndonos que no por oculta su esencia, o por estar fragmentada en sus numerosas y sucesivas apariencias, es menos poderosa y omnipresente” —como ha dicho el poeta y ensayista Jorge Luis Arcos en su ducho, sabedor prólogo a la Antología poética publicada en el 2002 por el Fondo de Cultura Económica en la Colección Tierra Firme.
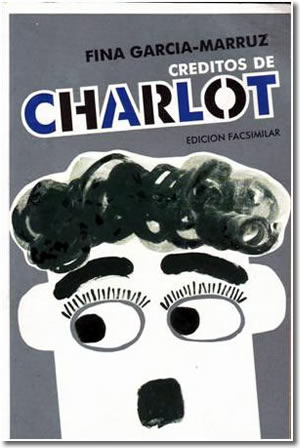
Si uniéramos dos poemas: A nuestro Lezama con Casa de Lezama no sólo verificaríamos cuánta razón asiste a Jorge Luis Arcos cuando observa en “cenit y nadir” la percepción de lo paradojal, que en la sintaxis entrecortada tiene su indicio más diáfano; sino cómo su obra se encuentra mucho más cerca de Mariano Brull —y es un estudio que aún la crítica no ha realizado— que del Enemigo rumor y los Fragmentos a su imán. Los contrarios no sólo estampan la imagen de Cristo entre los dos ladrones, también sellan una actitud que huye, que fuga, que se aleja de La fijeza. Y en ese privilegiar la impresión más sencilla, lo instantáneo más doméstico que siempre se le escapa, también se halla la marca que la distingue sin equívocos dentro de la poesía de habla hispana contemporánea, como admiramos en los escasos seis versos de A una recién difunta, en Chaplin y Yorick… Y muy particularmente en El momento que más amo, donde la escena final de Luces de la ciudad —cuando Charlot sonríe ante la vida y el universo y deja a la ciega que le descubra— multiplica toda la piedad que Chaplin supo dejarnos, que Fina supo escribir, dueña para siempre de la sonrisa triste, “susurrando oscuro son” —como termina El viejo son oscuro que no sabe de quién es, a quiénes atribuirlo porque son “tuyos, míos, confundidos”.
El epígrafe de mi exploración —a diferencia de los ochenta años que ella cumple este 28 de abril— parece asistir con sus milenios. María Zambrano, de quien los poetas de Orígenes recibieron tantas “razones del corazón”, no pensaba tal vez en los textos de su entonces joven amiga cubana. Pero sí, allí y en “La Cuba secreta” hay otra forma de la clave, de lograr una “dimensión desconocida de lo evidente”. Pero sí, porque “el saber por inspiración” —la poética de Fina y sus realizaciones textuales— “pertenece por entero al mundo de la piedad”. Pero sí, la pietas es virtud a lo que sale de las entrañas, como el dolor de la Virgen María en el monte al sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz, aspiración a la misericordia, tierna devoción. Pero sí, ahí es donde se halla Fina García Marruz —melancolía helenística—, ese es su silencio y su quimera de oro, su Martí y su Endimión. La tarde la escucha.

La Habana, 1946.
Hizo estudios de Literatura en la Universidad de la Habana. Crítico literario, narrador, ensayista y profesor universitario, posee una compacta obra en la que sobresalen las novelas:Erótica, Mariel (1997, 1999),Guanago Gay (2001); Las penas de la joven Lila (2004); y Cuentos… además de los textos críticos: Estudios sobre poesía cubana (1988); Criticar al crítico(1983); Pellicer río de voces; No leas poesía...; y Fabelo (1994).
Junto con un grupo de críticos literarios preparó en 1988, la edición cumbre de Paradiso, la novela de Lezama Lima para la UNESCO.
Ha sido compilado en el libroTópicos y trópicos pellicereanos. Estudios sobre la vida y obra de Carlos Pellicer, ed. Hora y veinte, 2005, con el ensayo Pellicer, Lezama, el amor filial.
A su cargo estuvieron la preparación (compilación, prologo, notas…) de La Habana(1992)y de La materia artizada(1996).
Ha ofrecido conferencias en universidades y centros culturales en diversas partes del mundo. Fue huésped becado, de la Casa del Escritor de Puebla, México, durante dos años, en donde coadyuvó en la preparación de escritores noveles, creó la revistaInstantes, bajo los auspicios de la Universidad de las Américas y colaboró en varias publicaciones literarias locales. En 2011 publicó el libro de ensayos Lezama Lima o el azar concurrente, Ed. Confluencias de España.

