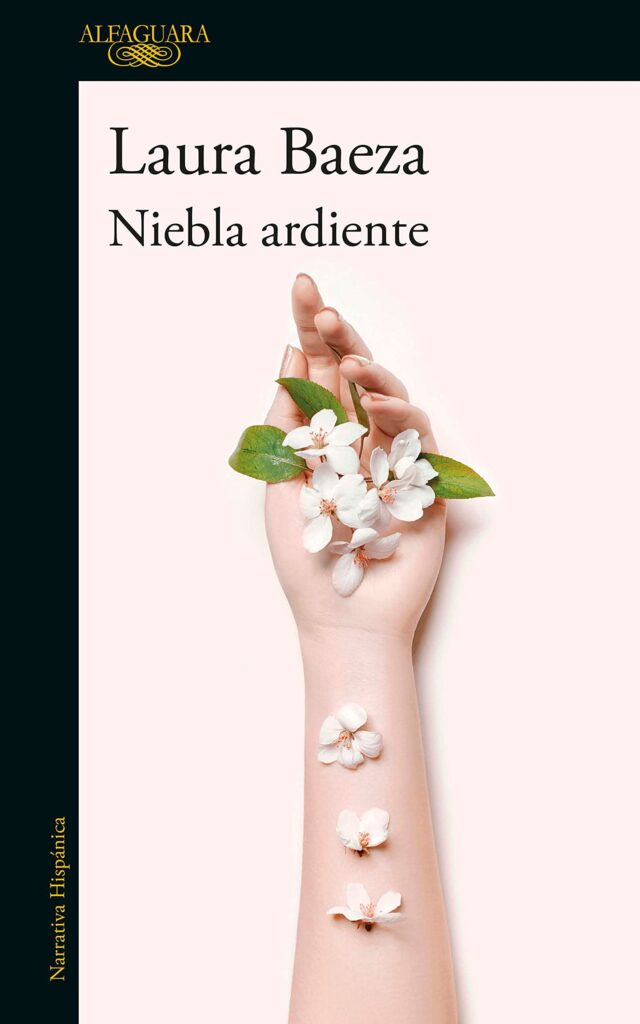
Fragmento de Niebla ardiente (novela)
4 abril, 2022
Reproducimos un fragmento de Niebla ardiente, (Alfaguara, 2021), la más primera novela de la escritora mexicana Laura Baeza
1
Barcelona, 2013.
Esther no creía en milagros ni apariciones, pero aquel día el cenit del invierno iba a sorprenderla.
El 1 de enero del 2013 el presentador del noticiero de la mañana dijo que ese año habría más frío que el anterior, cuando buena parte de Cataluña amaneció cubierta de nieve. La estación duraría más y pese a ello esas vacaciones no faltaron los bañistas noruegos o finlandeses en las playas de Barcelona o Castelldefels sintiendo que estaban en el paraíso tropical que sus coordenadas nórdicas no ofrecían. Ella los identificaba en la Rambla en dirección al mar: para algunos, los recién llegados, Barcelona era una fiesta.
Cambió de canal, el dolor en la pierna le avisaba con mayor precisión que los pronósticos en pantalla inteligente del descenso de temperatura a la que se hallaba expuesta. Ese día Esther cumplía cinco años en Europa. 1 de enero era una fecha fácil de recordar. Estar lejos de su familia —o lo que quedaba de ella— fue la mejor de sus decisiones.
Esa Nochevieja, o Año Nuevo, como se acostumbró a llamarlo toda su vida, se acostó temprano. Sus compañeros del trabajo harían la celebración en casa de uno de ellos en Sabadell, pero solo de imaginar cómo estaría el metro un 31 de diciembre —el año anterior los turistas provocaron disturbios, rompieron máquinas de boletos y hubo una redada en el edificio donde la invitaron a celebrar— optó por cenar sola e irse a dormir.
Hubo un tiempo, hacía más de diez años, que disfrutaba escaparse de su casa en la colonia Narvarte e irse a discotecas, a fiestas o desvelarse en los clubes de salsa del Distrito Federal, porque salir de madrugada era la única forma de sentirse libre de obligaciones. Regresaba a dormir un par de horas y despertaba con sentimiento de culpa, con la misma idea desde que tenía memoria: su mundo no podía girar en torno a sí misma, ella estaba ahí para hacerse cargo de alguien más. De eso hacía una década, tiempo suficiente para cambiar de país y de vida, intentar dejar atrás todo lo que fue.
Le quedaban varios días de vacaciones, pudo aprovechar para ir a alguna ciudad de Europa con lo que le habían pagado por la traducción de un libro o el bono de fin de año que le dieron en la editorial para la que trabajaba de tiempo completo. Sus compañeras de la oficina cada año organizaban un viaje a Andorra para esquiar o cruzaban a Francia y se quedaban un par de días en un club de campo, pero ese tipo de encierro no era una opción que le interesara. Esther había pasado casi toda su vida con dos mujeres, creyendo que las cuidaba a ambas. La compañía femenina no estaba entre sus prioridades. Ya no le emocionaba cruzar fronteras.
Mientras veía el noticiero de la primera mañana de enero y el pronóstico del tiempo, revisó los mensajes de felicitación en su celular. Varios eran de México. El de Rebeca, su madre, prefería contestarlo más tarde. O quizá no. En lugar de quedarse respondiendo mensajes o correos de sus amigos, salió a caminar. La ciudad estaba desierta. Horas antes se desbocó en alegría, champán, gritos, pleitos entre novios, besos después de las doce campanadas y los fuegos artificiales; grupos de borrachos moviéndose en hordas y felicitando a quien se pusiera en frente. Pero esa mañana a las diez Barcelona continuaba dormida. El barrio de Gràcia no daba señales de actividad, y el único movimiento constante era el del confeti o bolsas de plástico sobre las aceras, movidos por voluntad del viento invernal. Compró un café en la única tienda abierta cerca de su casa, el establecimiento de unos pakistanís, frente al parque de Joanic.
Salvo por el encargado de la tienda, que barría la entrada de su negocio, no vio a nadie más por los alrededores. Esther se acomodó en una banca donde chocaba un incipiente rayo de sol. Una semana libre era el tiempo suficiente para hacer varias cosas que postergaba todos los días, comenzando por los cálculos de cuánto dinero tenía en su cuenta de ahorros, en tanto que el país colapsaba con la crisis.
No le iba mal, podía vivir perfectamente como asistente editorial y traductora. Cuando terminó Literatura Inglesa en la UNAM quiso hacer inmediatamente una maestría, pero sus ganas de mantener la cabeza ocupada no compensaban el retraso que tuvo con la titulación, y perdió la oportunidad. Algún conocido de la escuela le dijo sobre la convocatoria de unas becas que la Universidad de Nueva York acababa de ofertar. La NYU becaba totalmente a los aspirantes a un curso de traducción por internet, con diploma incluido. Se acababa de graduar con mención honorífica, y traduciendo era de las mejores de su generación. Esther presentó el examen online y aprobó. Hizo el curso de cuatro meses y tuvo un promedio alto. La NYU le ofreció hacer una especialidad de un año y medio como traductora y productora de contenidos académicos, solo tendría que pagar la mitad de la matrícula, lo cual era una ganga. Rebeca pidió un préstamo en el banco y al final de dieciocho meses de tortura por la mala calidad del internet en casa, se graduó. Algunas semanas después llegó el diploma, aunque la deuda permaneció dos años más en la cuenta bancaria de Rebeca.
Desechó las esperanzas de ser maestra de literatura inglesa, de hacer el posgrado en Literatura Comparada y llevar a cabo los planes que tenía cuando entró a la carrera, que perdían forma cada año, y de pronto colapsaron. Buscó dedicarse a la traducción solo por los ingresos extra y las oportunidades comenzaron a llegar. Pasó de ser famosa por su diligencia haciendo tareas de otros alumnos a asistente de un profesor, y a traducir textos académicos para editoriales dentro y fuera de México, hasta que dio con la compañía española que le ofreció el cambio de vida necesario cuando sintió que la obsesión por el accidente de su hermana, unos años antes, nunca iba a dejarla en paz.
Se fue en el momento preciso: la editorial con la que llevaba un par de años trabajando por internet necesitaba a alguien de tiempo completo en su área de traducción y producción editorial. A Esther le pareció extraño que la consideraran, dado que la crisis económica del país daba preferencia a los nacionales, pero fue un golpe de buena suerte, aunque le pagarían menos que a un español. Quizá ni los mismos que la contemplaron para el puesto se imaginaban que ella podía dejar todo en México y cruzar el océano, y buscaban a alguien con esa urgencia por huir. Lo único que le hacía falta era esa luz verde. Utilizó los ahorros de los últimos años, hizo los trámites migratorios y se fue.
A los veintiocho años salió de México por primera vez y llegó a una residencia de estudiantes de intercambio donde pagó la mitad del alojamiento gracias a las buenas relaciones de la mujer que la contrató en la editorial. Estuvo tres meses ahí, mientras salían los cheques acumulados y se mudaba a un lugar donde no tuviese que compartir habitación con otras tres mujeres, igual de desorientadas que ella. Conoció el barrio de Gràcia y se prometió a sí misma que en cuanto pudiera se mudaría a una de sus calles. Pasó más de un año para que hallara algo digno, a buen precio, y por fin sentir que comenzaba su vida.
El único cambio significativo que tuvo el primer año fue que la oficina se trasladó de Avenida Diagonal a Sabadell, porque con esos treinta kilómetros de ciudad a ciudad subsanarían las consecuencias de la crisis, que ya no permitía pagar una planta completa en una de las mejores avenidas de la ciudad. La editorial era académica, les daba lo mismo la fama de un edificio en Diagonal que estar en el centro de Sabadell siempre y cuando los sueldos no bajaran. Cada mañana, Esther debía salir una hora antes para desplazarse en tren, y eso le recordaba cuántas horas pasó bajo tierra durante más de diez años en el metro del Distrito Federal, solo que esas dos ciudades no se parecían entre sí.
Subió la pierna derecha a la banca donde estaba y la frotó con movimientos circulares. Hacía una década de la cirugía de la tibia, y aún durante el invierno le dolía igual que el día en que le retiraron el yeso. Siempre que sentía la molestia en la pierna se acordaba que a Irene la vio por última vez antes de que le pusieran los dos clavos de titanio en la fractura, y esa nostalgia la dejaba en blanco un rato.
A las once, Esther había terminado su café y contestado casi todos los mensajes del celular, le quedaba poca batería. Sentía las mejillas calientes. El rayo de sol que le indicó el mejor lugar del parque para sentarse se convirtió en una luminosidad que abarcaba toda la calle que, salvo por ella y el pakistaní de la tienda, continuaba desierta. Estaba a punto de irse cuando vio a dos muchachas doblar la esquina más próxima rumbo a la entrada del metro. Llevaban pelucas de colores y gorros de fiesta. Una de ellas iba con el par de botas de tacón en la mano, mientras trataba de cargar por el costado a su compañera. Cada tanto se reían estrepitosamente y ambas daban tumbos, desafiaban la gravedad evitando las caídas seguras de la borrachera. Por el acento supo que no eran catalanas, quizá colombianas, las dos más o menos de veinte años. Luego del forcejeo la más sobria pudo conducir a la otra al elevador para discapacitados, y se perdieron en las entrañas del parque. Esther no hizo el intento por asomarse para constatar que habían llegado a las vías; los gritos ya no se escuchaban.
Su teléfono vibró tres veces. ¿Nos vemos a las cinco? En L’Opera. Esther respondió el mensaje de Bernardo con un escueto Sí. Luego de la aparición de las chicas del metro, dos empleados de limpieza llegaron a Joanic a recoger la basura acumulada durante la noche. Una mujer del edificio de enfrente sacó a su perro a orinar junto a un árbol. Gràcia se sacudía la resaca. Esther se levantó y se fue, dejando tras de sí la fantasmagórica escena.
En casa se acomodó frente a la televisión para ver un especial de fin de año en distintas partes del mundo. Conservaba esa tradición involuntaria desde que tenía memoria. En uno de los dos canales latinos del cable transmitían un conteo de lo más sobresaliente del 2012 en territorio mexicano: casi todo tenía que ver con la inseguridad, secuestros, cifras de muertos, el regreso del PRI a la Presidencia, impunidad para gobernadores corruptos, manifestaciones, el crimen organizado vinculado con las altas esferas del gobierno, noticias del espectáculo y artistas que Esther no conocía. También en las zonas montañosas del centro y norte de México se esperaban temperaturas por debajo de los cero grados, los albergues comenzaban a recibir abrigos y cobertores para ancianos y vagabundos. Esther recordó su infancia en un pueblo del Golfo de México, atravesado por un río, las mañanas de diciembre y enero cuando ella e Irene pegaban las narices a la ventana porque aún se veía un poco de niebla a las seis o siete. El frío estaba en ambos continentes, pero nunca se percibiría igual.
Iba a cambiar el canal para ver noticias de Cataluña, pero una imagen llamó su atención. La dejó sin aliento. En la televisión el titular hacía un último recuento de los pleitos entre ejidatarios y el gobierno. Los disturbios fueron en el estado de Hidalgo: en un ejido a las afueras de Tepetitlán se veía a un nutrido grupo de campesinos marchar con machetes en mano para hacer frente a la policía federal por el despojo de tierras y la compra y venta ilegal de terrenos. Había mujeres que cargaban a niños con mocos en las mejillas, algunos hombres llevaban pasamontañas, y en el otro extremo se amontonaban los policías que debían contener el avance de los campesinos. En una toma rápida Esther creyó reconocer una figura delgada, el cabello castaño y lacio, hasta el color café claro de los ojos y las cejas delgadas en una mujer que iba cerca de los ejidatarios, marchando a un lado. Su presencia era ambigua: tanto podía ir con las mujeres de los macheteros como moverse entre ellos para evadir la cámara. Era de las pocas que no cargaban niños. Vio a Irene en el grupo, con la ropa sucia y un suéter de lana percudido. La cara angular y el flequillo en esa mujer eran inconfundibles. Esther podría morir y volver a nacer reconociendo esos rasgos de su hermana. La toma fue veloz, ni siquiera tuvo tiempo de accionar el botón rojo del grabador de DVD con el que a veces capturaba cosas que le interesaban.
Escribió Disturbios ejidatarios Tepetitlán octubre de 2012 en una hoja de papel. Buscó en YouTube algunos videos y dio con los del noticiero que transmitió el recuento del año. El reportero hablaba con varios de los ejidatarios que presentaban sus quejas. Esther detenía casi cada dos o tres segundos la reproducción del video para explorar en los rostros el que le interesaba. La nitidez era muy mala y tenía que expandir la imagen, regresarla al tamaño original o ver cuadro por cuadro las escenas. No apareció. En ninguna de las cápsulas volvió a ver a la mujer, era un clip editado. Un video la llevaba a otro. Apuntaba los nombres de todos los que veía. Intentó con muchos. Cambió su búsqueda por Ejidatarios Tepetitlán Hidalgo y solo dio con spots del gobierno donde aseguraban pronta solución al conflicto. Probó con búsquedas diferentes. Trató con el nombre del programa y el conteo de fin de año pero no tuvo éxito, luego con el nombre de la televisora española que tenía los derechos sobre la reproducción del noticiero mexicano. Fue inútil, aún no subían el video de aquel día.
En algún momento percibió todo el peso del invierno en su pecho, en la sensación de vacío que se materializó y se instalaba en la boca del estómago, le hacía un nudo en la garganta. Intentó serenarse pero no lo consiguió. A lo más que llegó fue a suponer que los cinco años fuera de su país le estaban pasando factura, que una alucinación así en esa fecha cualquiera podría tenerla.
Aunque podía asegurar que acababa de ver a Irene. Esa era su hermana desaparecida, su hermana muerta.
Su libro de cuentos Margaritas en la boca fue publicado por la editorial Simiente (Cuernavaca, 2012). En el 2017 ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri convocado por Tierra Adentro, con el libro Ensayo de orquesta (FETA, 2017) y el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo, con el libro Época de cerezos. En 2018 fue seleccionada por la Fil Guadalajara dentro del programa “Al ruedo: ocho talentos mexicanos”, como una de las propuestas narrativas para el futuro. Es antologadora de Mexicanas. Trece narrativas contemporáneas (Fondo Blanco, 2021). Su primera novela es Niebla ardiente (Alfaguara, 2021), y forma parte del Mapa de las Lenguas 2022 y de próxima distribución en Hispanoamérica. El 2022 fue finalista del VII Premio Ribera del Duero, uno de los más importantes en cuento a nivel internacional. Varios de sus textos han sido publicados en revistas y antologías en México y el extranjero. Actualmente, además de escribir ficción, se dedica al trabajo editorial y la creación de contenidos.


