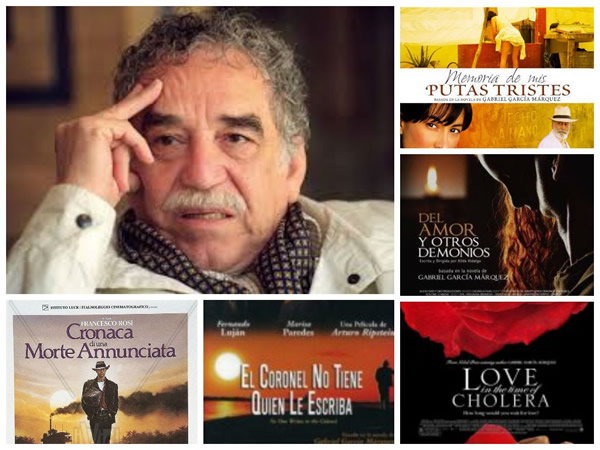
Gabriel García Márquez: el ídolo sonriente
1 agosto, 2014
Una remembranza de las primeras lecturas de la obra de Gabo, a propósito de su fallecimiento; replanteándo en perspectiva su aporte extraordinario a la Literatura Latinoamericana y mundial. A partir de cierta visión comparativa hecha recientemente por Jorge Volpi respecto a García Márquez y Jorge Luis Borges, el autor trata de poner también en perspectiva el legado literario de ambos escritores en relación a las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos.
Hay una leyenda literaria según la cual, cuando Gabriel García Márquez llegó a México en 1961, abrigando intenciones de quedarse por un tiempo, su compatriota, el magnífico escritor Álvaro Mutis, llegó a visitarlo a su pequeño apartamento del D.F. y puso ante él, dejándolo caer sobre la mesa del desayuno, un ejemplar de la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. “Lo primero que debes hacer, si vas a quedarte en México, es leer esta vaina –le dijo–, para que aprendas cómo se escribe”, y durante los días siguientes empezaría a operarse en la mente del futuro Premio Nobel, una de las experiencias más fructíferas para la literatura latinoamericana, por no decir (debido quizás a cierta timidez o prurito crítico) de la literatura universal.
Según la misma leyenda, García Márquez devoró aquel libro con una mezcla de avidez y estupefacción, que bien podrían también haber estado combinados con la admirada sensación de que alguien se había adelantado a una de sus más fulgurantes intuiciones y a uno de sus más acariciados propósitos artísticos. Pero el destino, y las inextricables concatenaciones dialécticas que suelen producirse en la evolución de las grandes tradiciones literarias, permitiría que aquella lectura funcionara más bien como acicate, como estímulo detonante para que un periodista de garra y escritor súper dotado como García Márquez, concibiera y emprendiera la escritura de una obra maestra: Cien años de soledad (1967), y terminara por construir un paradigma literario que, para bien o para mal, determinaría el antes y el después de la narrativa latinoamericana moderna.
En 1975, después de haber leído Relato de un náufrago (1970) y La hojarasca (1955), leí, no sin mucha dificultad, Cien años de soledad, influenciado por el entusiasmo más bien político de mi hermano mayor, Danilo, muerto en combate tres años después, durante la última guerra que expulsó al dictador Somoza de Nicaragua. Lo leí muy lentamente y por partes, durante varios días, en la Biblioteca del Colegio Bautista de Managua. Entonces tenía yo trece años y recuerdo que doña Blanca Rosa Ketelhohn, la bibliotecaria, me preguntaba con extrañeza qué hacía yo leyendo un libro tan denso para mi edad, siendo que ni siquiera era parte de mi plan de estudio escolar.
Un año después leí El coronel no tiene quien le escriba (1961), esta vez sí como parte del plan de estudios. Puedo recordar que desde entonces encontré que, apartando el Relato de un náufrago, las tres novelas formaban parte de un mismo mundo. Se entiende que entonces yo no era más que un imberbe lector, probablemente muy confundido, y constantemente acosaba con preguntas a mi hermano Danilo acerca de los posibles significados, las probables sugerencias o alegorías latentes en aquellas bullentes lecturas. La respuesta suya siempre fue lo que más tarde casi llegó a ser Perogrullo: que todo aquello era la gran metáfora de una América Latina mágica y sufriente, a la espera de una redención que entonces no se concebía de otra forma que no fuera a través de un cambio violento.
Luego, durante una estancia de tres meses en Cuba, en 1983, leí con avidez Crónica de una muerte anunciada (1981), y, aunque un año antes había leído su compilación de artículos titulada Cuando era feliz e indocumentado (1973), también me dediqué a leer, con ánimo de aprendizaje, su Obra periodística, publicada en tomos por la editorial Oveja negra en 1981. Más tarde, quizás con menos entusiasmo debido a la multiplicación de mis intereses como lector, leí otras novelas suyas: El otoño del patriarca (1975), El general en su laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Noticia de un secuestro (1996) y Memoria de mis putas tristes (2004), entre otras. También leí muchos de sus relatos, la mayoría en compilaciones de Oveja negra; especialmente tengo siempre en cuenta sus magníficos Doce cuentos peregrinos (1992).
Con la segura comprensión y disculpa de mi hermano, allá donde se encuentre, debo ahora confesar que, tras una más fría relectura de Cien años de soledad, y luego de empezar a leer su autobiografía, Vivir parta contarla (2002), he llegado a satisfacer mi inquietud de interpretaciones (sobre todo de forma o estructura pero también de juego intertextual o metafísico) en las conclusiones de algunos lectores mucho más calificados literariamente, y, sobre todo, autorizados o de cierto modo “tolerados” por el propio autor, como el caso del inglés Gerald Martin, probablemente su mejor biógrafo hasta ahora, quien, entre muchas exploraciones iluminadoras y valiosas acerca de la obra del colombiano, ha externado una sentencia para mí reveladora: Cien años de soledad es “un libro que lee a sus lectores”.
Me sorprendió hace poco la similitud de tal sentencia con el escrutinio de la obra que en su último libro sobre la novela latinoamericana hizo el mexicano Carlos Fuentes, para quien Cien años de soledad supone una doble lectura simultánea; una lectura que al mismo tiempo es una doble escritura. La primera lectura coincide con una escritura en apariencia cierta: el autor (Gabo) relata de forma cronológica y lineal, pero también hiperbólica, la historia de Macondo y la genealogía de los Buendía. La segunda comienza al terminar la primera: la historia ya estaba escrita en los papeles del gitano Melquíades, quien aparece como personaje cien años antes, y se revela como narrador cien años después. En ese punto el libro se reinicia y se nos muestra como un doble ejercicio de lectura y escritura simultáneas, como en el Quijote. Un juego literario que, aparte del guiño quijotesco apuntado por Fuentes, a mí además se me antoja metafísico, y en él descubro una velada influencia de Jorge Luis Borges.
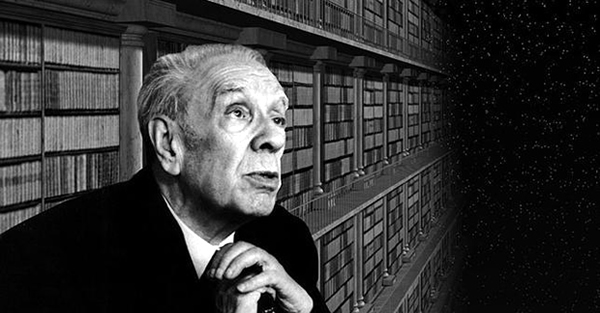
Dice el mexicano Jorge Volpi, con mucha razón, que los dos “colosos” surgidos de lo que él llama la brillantísima Edad de Oro de la narrativa latinoamericana que se prolongó durante la segunda mitad del siglo veinte, fueron Borges y García Márquez. “Los dos escritores más influyentes de nuestra región y nuestra lengua, los dos más admirados e imitados en el orbe”. Aunque también reconoce que, a la distancia, no podrían parecer más contrarios ni más distantes. “Borges es el apolíneo, el escultor que pule cada arista y cada ángulo, el prestidigitador que trastoca cada adjetivo y cada adverbio, el detective que en su búsqueda esconde que él mismo es el criminal; el filósofo nominalista y el físico cuántico que se pierde en la Enciclopedia; el autor de las paradojas y bucles más aventajado desde Zenón… García Márquez es, en cambio, el dionisíaco, el torrencial demiurgo de genealogías y prodigios, el cartógrafo de la jungla y el cronista de nuestra circular cadena de infortunios; el ídolo sonriente que transforma la Historia en mil historias entrecruzadas, tan tiernas y atroces como inolvidables… Y sin embargo estas dos vías no son excluyentes sino complementarias”.
Yo añadiría que ambos comparten algo más que una simple diferencia complementaria. Entre otras cosas comparten, especialmente, la constante vocación de auto-referencia, o bien, el juego ficcional y autobiográfico recurrente. Según Emir Rodríguez Monegal (aunque es fácil de constatar), en toda la obra de Borges siempre está Borges, el ficcional, pero también el otro Borges, el “real”; y según el propio Gabo no hay una sola cosa descrita en su obra que él mismo no haya vivido o visto con sus propios ojos. Pienso, por ejemplo, en lo oblicuamente borgeanos que son sus últimos cuentos, especialmente los Doce cuentos peregrinos: artículos periodísticos y relatos autobiográficos convertidos en ficción. En ambos casos hablamos de la conversión de la realidad pura en las más insólitas pero verosímiles ficciones; todo a través de las más sutiles e inteligentes formas narrativas y gracias a un dominio poderoso del lenguaje.
En efecto, García Márquez, como dice Volpi, no hubiese escrito como lo hizo sin aprender de Borges, “su predecesor y maestro”; y Borges no habría encontrado mejor continuador que “este discípulo dispuesto, no a copiar sus trucos o su doctrina, sino a usarlos en su provecho para huir de la academia y fundar una nueva, exitosísima escuela: el realismo mágico”. Pero Volpi también está claro, pues lo ha proclamado con vehemencia, que si bien, en su momento, Cien años de soledad deslumbró a los lectores europeos y estadounidenses a tal grado que, luego de millones de ejemplares vendidos el realismo mágico fue elevado a paradigma; el fenómeno también llegó a crear lamentables confusiones literarias.
Volpi lamenta que la avidez y falta de precisión de millones de lectores, y, más aún, de los editores, contribuyeron a crear un “gigantesco malentendido”, consistente en que, de la noche a la mañana, escritores como Mario Vargas Llosa, Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante, y, poco después, sus antecesores Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti y hasta Borges, empezaron a ser leídos con los mismos lentes. Según Volpi, las obras previas de García Márquez, así como las de Vargas Llosa o Fuentes, no habían asentado hasta entonces un “deber ser” novelístico, y se habían limitado a combinar, con singular maestría, las claves del realismo con los recursos estilísticos de la moderna novela francesa y anglosajona, en especial de Faulkner. Pero luego de Cien años de soledad, “salvo prueba en contrario, nacer en América Latina y dedicarse a la literatura de ficción implicaba tener una fe ciega en el realismo mágico”.
“Mil veces repetida, la mentira se transformó en dogma: la única expresión legítima de América Latina es el realismo mágico… Todos coincidían: la única literatura latinoamericana que vale la pena es ésta. Si un autor latinoamericano no escribe así, carece de interés… Por razones de mercado editorial, había que promover sólo lo auténtico, sólo aquello que diferenciaba a esta literatura de cualquier otra”, dice Volpi. Pero luego da cuenta con alivio de que, ya a principios del siglo veintiuno, el realismo mágico ha perdido buena parte de su poder, aunque su decadencia no haya sido inmediata. “Las primeras en mostrar su cansancio fueron las siguientes generaciones de escritores latinoamericanos, en especial los nacidos en los sesenta”.
Ya vemos, pues, que el escritor más emblemático de lo que se dio en llamar narrativa mágico-realista en América Latina fue sin duda García Márquez, y su influjo posterior ha sido a todas luces inevitable. Pero, si bien casi toda la obra narrativa del colombiano, especialmente a partir de Cien años de soledad, está impregnada de las principales características del realismo mágico o de lo real maravilloso, una parte muy importante del resto de su obra goza de distintas y no menos admirables características. Tampoco deja de ser obvio que la temática y la alegoría recurrente de sitios, hechos y personajes en Cien años de soledad, están, por ejemplo, de alguna manera asentados sobre la historia. Aunque, por supuesto, no por ello puede uno aventurarse a decir que estamos, en estricto sentido, ante una novela histórica.
Quizás la novela de Gabo que más podría aproximarse a un nuevo concepto de novela histórica, antes de El general en su laberinto, es El otoño del patriarca, cuyo extraordinario despliegue verbal sirve de enlace para describir y revelar, alegóricamente, el intrincado y traumático asunto del poder en América Latina. Sin embargo, sus principales características estructurales y estilísticas podrían terminar por encasillarla dentro del concepto mágico-realista, pues, aunque su temática puede caracterizarse como histórica, su acción no está ubicada en un período específico, cronológicamente datado, de la Historia; ni sus personajes fueron tomados directamente, con nombres y apellidos, de la realidad histórica.
Por sus características, El general en su laberinto sí podría inscribirse dentro de lo que hoy se conoce como Nueva Novela Histórica Hispanoamericana, que según definición de críticos como Seymour Menton, Cristina Pons, Fernando Ainsa y Ramón Luis Acevedo, se distingue de la novela histórica tradicional por determinados rasgos distintivos que, en esta novela, coinciden casi a cabalidad con ciertos aspectos que Pons y otros han añadido a la categorización que a inicios de los noventa había establecido Menton acerca de este subgénero narrativo.
En esta novela es evidente, por ejemplo, la subjetividad y la falta de una pretendida neutralidad en la reescritura de la Historia, así como la ficcionalización de personajes históricos reales y ciertos cambios en los modos de representación, especialmente el abandono de la dimensión mítica, totalizadora o arquetípica, como parte del anhelo del autor (evidente también en la mayoría de los autores del “Boom”) por construir nuevas definiciones de la identidad en América Latina. Aunque, de acuerdo con otros críticos, como el peruano Peter Elmore, esta novela no se limita a reclamar un sitio en la ya abundante bibliografía pasiva del llamado Libertador, sino que revisa y discute las representaciones históricas anteriores (“canónicas o no”) del héroe. “Al hacerlo, ofrece su propia versión de Bolívar y su trayectoria, no sin interrogar en el proceso la naturaleza del tiempo histórico y el sentido de una existencia ejemplarmente consagrada al quehacer político”.
Fue, pues, a finales de los años ochenta, que García Márquez emprendió, con El general en su laberinto, “la temeridad literaria de contar una vida (la de Bolívar) con una documentación tiránica, sin renunciar a los fueros desaforados de la novela”, lo que dio como resultado una obra que reúne casi fielmente las principales características que, según los críticos antes citados, definen a este relativamente nuevo subgénero narrativo. En este caso, la ficción contribuye a una descentralización o desconstrucción del mito del general Simón Bolívar, personaje histórico ficcionalizado de tal modo que la dimensión mítica erigida en su nombre por la historiografía resulta revisada y cuestionada, por medio de la utilización de determinadas técnicas ya definidas de alguna manera por críticos post-estructuralistas, como la carnavalización y la esperpentización.

La novela recrea el recorrido final de un Bolívar agonizante sobre el río Magdalena, cuando la mayoría de sus compañeros en las gestas independentistas ya lo habían abandonado; cuando algunos de ellos, como el general Antonio José de Sucre, en quien tenía ancladas grandes esperanzas, habían sido muertos a manos de enemigos, y otros, como el general Francisco de Paula Santander, por ambiciones personales se habían convertido en sus detractores más inclementes. Casi obligado a asumir actitudes dictatoriales, termina siendo proscrito, perseguido y abatido por la desilusión, la frustración y el desengaño, hasta que la muerte, literalmente, lo sorprende en plena huída, desencantado y en bancarrota.
En su intento desmitificador, imaginativo o ficcional, esta novela se enfrenta a lo que Carlos Fuentes denomina “territorio de lo no escrito”, que siempre será, más allá de la abundancia o parquedad de la información histórica convencional, y aun de las versiones históricas alternativas, infinitamente superior a cualquier esfuerzo biográfico tradicional. “Lo no dicho –dice Fuentes– sobrepasa infinitamente a todo lo dicho o mal dicho en el discurso cotidiano de la información y la política”. Provisto de nuevas concepciones filosóficas, García Márquez reasume el procedimiento literario de combinar una magnífica prosa con abundante información histórica, cuya particular utilización finalmente logra hacer verosímil el relato histórico-imaginario, que a la larga viene a llenar diversos huecos dejados por la historiografía y por las biografías “científicas” escritas sobre este personaje tan emblemático para América Latina.
La humanización del personaje histórico mitificado por la historiografía, la trascendencia de la simple acumulación de datos veristas y la disolución casi imperceptible de fronteras entre lo real y lo fantasioso, se hacen evidentes en la novela a través de un tratamiento imaginativo, hasta cierto punto irreverente, de los rasgos y el comportamiento cotidiano del personaje. La creación de rasgos humanos desmitificadores es producto de un arduo trabajo de selección en medio de una enorme cantidad de información histórico-biográfica. La despreocupación por ceñirse a los datos veristas consignados oficialmente, es decir, el alejamiento de lo “verdadero” a través de una especie de ridiculización humanística y de descripciones casi esperpénticas, son los elementos que otorgan cierta originalidad a esta novela. Su propósito escritural obedece a un intento narrativo de conciliar las funciones estéticas y sociales a través del descubrimiento de lo invisible.
Es indudable que el interés por un tipo de novela que emprenda la búsqueda de la “segunda historia”, o del “otro lenguaje”, correspondía sobre todo al persistente interés de los escritores latinoamericanos del “Boom” y del “Post-boom”, por encontrar respuestas o nuevas definiciones de nuestra propia identidad en un mundo en transformación que, al finalizar el siglo veinte, cambiaba bruscamente hacia una dimensión multipolar. Una búsqueda que, en tanto se tornaba más introspectiva, se descubrió en una identidad que desde siempre había sido tan diversa como compleja. La mejor búsqueda del auto-conocimiento que los narradores latinoamericanos se propusieron emprender, sólo podía ser eficaz si seguía estando provista de las mejores armas que la imaginación pudiera proporcionarles. El género novelístico, tal como hasta entonces lo habían ejercitado, les decía entre líneas que, para llegar al profundo conocimiento de la verdad, la mejor ruta seguiría siendo la construcción de “mentiras” noveladas, es decir, esa mentira sin mácula que sin duda constituye la gran verdad de toda buena novela.
Sin embargo, llegados a este punto es inevitable preguntarnos: ¿seguirá siendo ése el derrotero narrativo pertinente para los nuevos autores latinoamericanos en los nuevos contextos avistados a más de una década de iniciado el siglo veintiuno? Para un escritor relativamente joven como Jorge Volpi, obstinarse en mantener a los distintos países de América Latina como “meros productores de exotismo” constituiría un efecto negativo de la globalización. Quizás por eso, según él mismo reconoce, los nuevos escritores se han refugiado en una profunda indiferencia hacia los temas de interés público, “siguiendo un camino inverso al trazado por el “Boom”. Pese a reconocer en ellos una voluntad de ruptura contra “el stablishment literario representado por el realismo mágico”, Volpi admite que la relación de los nuevos narradores latinoamericanos con sus antecesores del “Boom”, a la larga no es nada traumática: “en realidad los admiran, pero los admiran del mismo modo en que se rinden ante escritores de otras lenguas”.

Para Gerald Martin, sin embargo, es casi incomprensible que los nuevos escritores se resistan a ver primero quiénes son sus verdaderos padres literarios para luego definir claramente cuál es su horizonte y su futuro. “Tener una obra con sesenta años de vigencia (como Cien años de soledad), es muy difícil”. Y eso, para los narradores emergentes, significa un gran problema. Pero es un problema que, además, Martin identifica entre otras dos grandes dificultades para los nóveles. Una: que García Márquez y Vargas Llosa, por ejemplo, son insuperables. “Tú puedes estar al mismo nivel, pero no puedes superar a García Márquez, como tampoco se puede superar a Cervantes”. Dos: se les ha puesto en medio otro “monstruo” llamado Roberto Bolaño.
Managua, Nicaragua, 1961. Poeta, periodista, novelista y ensayista. Miembro de Número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española. Primer lugar, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2009, convocado por el Instituto Nicaragüense de Cultura. Autor de una docena de libros de ensayos, crónicas, novela y poesía, publicados en Nicaragua, España y Costa Rica. Autor de artículos y ensayos publicados en diarios y revistas de Nicaragua, Latinoamérica y España. Ha ejercido por muchos años como docente de Géneros Periodísticos, Prensa Escrita, Crítica Literaria y Escritura Creativa en varias universidades de Nicaragua, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y en la Universidad Centroamericana (UCA).

