
Humor ascendente
1 abril, 2011
El reconocimiento del verdadero humor en la sátira, la comedia, y por qué no, en la vida diaria, y su virtud para revitalizar la creación artística –literaria-, así como detectar los abismos en que puede despeñarse la solemnidad, son hallazgos que, Enrique Serna –magnífico narrador mexicano- nos hace notar en este ensayo que nos aproxima al humor ascendente, pues según sus palabras: “como la libido, es una fuente de placer nacida de un instinto primario que renueva sus aguas con el motor de la imaginación”.
Por carácter pendenciero y su espíritu de contradicción, los autores de sátiras y comedias han incomodado siempre a los árbitros del gusto que se ocupan de establecer jerarquías entre los géneros literarios. ¿Cómo imponerles su criterio a los bufones de palacio si no reconocen autoridad alguna? ¿El canon estético de la literatura seria tiene validez en el reino de la mofa y el escarnio? Tanto las poéticas de la antigüedad como los modernos místicos del lenguaje conciben el arte literario como una elevación del espíritu en busca de lo sublime, un ideal estético válido para la tragedia griega o la poesía hermética de nuestra época, no así para los géneros cómicos, que ridiculizan el lenguaje ampuloso y cualquier otro síntoma de vanagloria humana. Con una mezcla de irritación y desprecio, los partidarios de la gravedad sublime llevan miles de años descalificando a las aves chocarreras del Parnaso, que responden a sus condenas con trompetillas. Como el sarcasmo es más accesible a las masas que la diatriba erudita, sus aguijones tienen por lo general más impacto en la sociedad que las censuras de la autoridad ceñuda. Pero la crítica seria, sea moralista o preciosista, se ha cobrado la afrenta creando el concepto de “género menor”, un depósito de chatarra al que van a parar todos los payasos incapaces de emprender los vuelos más altos de la palabra. Según esta escala de valores, la inspiración alada tiene más mérito que el ingenio reptante, y por lo tanto, la “sed de cielo” es la marca distintiva del talento superior. Pero si nos atenemos a las potencias intelectuales requeridas por ambas clases de talento: ¿hay alguna razón objetiva para sostener que las bellas letras son superiores a las letras mordaces?

Entre los filósofos griegos, el menosprecio del humor en las letras asumió la forma de una condena moral. Disgustado con Aristófanes por haber escarnecido a Sócrates en Las nubes, Platón escribió en el libro décimo de La República una de las primeras y más duras diatribas contra la comedia: “Cuando escuchamos a un héroe trágico gemir y contar sus aflicciones con grandes lamentos –advierte por boca de Sócrates–, aun los mejores de entre nosotros se dejan llevar por la compasión. ¿Y no se aplica al humor el mismo principio que vale para lo patético? Estás obrando igual si al escuchar en una obra cómica ramplonerías vergonzantes, te diviertes con ellas en lugar de sentir disgusto. Hay en ti un impulso de dar rienda suelta a la risa, que mantenías reprimido por un sensato temor de pasar por bufón, pero al ceder a ese impulso y alentar esas procacidades en el teatro, te dejas arrastrar inconscientemente a hacer el papel de cómico en tu vida privada”.
De lo anterior se deduce que el humor, para Platón, es algo parecido a la ebriedad: un impulso bestial, adormecedor de la conciencia, que el hombre debe reprimir para mantener la cordura. A pesar de saber que poetas tan célebres como el divino Homero habían escrito comedias, el adusto filósofo reprobaba sin miramientos el afán de hacer reír, como si el humor fuera incompatible con la sensibilidad y la inteligencia. Desde luego, Platón fracasó en el empeño de ponerle un bozal de castidad a las carcajadas del público griego. Para los aficionados al teatro, Talía era una Musa tan venerable como Melpómene y el prestigio de los autores trágicos no empañaba el de sus colegas cómicos. A fin de cuentas, la catarsis que ambos proporcionaban, ya fuera lacrimógena o hilarante, contribuía a purificar en igual medida el alma del público. Aristóteles reconoció este hecho en su Poética, donde sin embargo, define la comedia en tono despectivo: “el retrato de los peores” y afirma que sólo se ocupaban del género “los poetas más vulgares”. Ningún filósofo griego puso en duda que la comedia fuera un género inspirado por las Musas; sólo insinuaron que Talía era la madre de la literatura barata. Pero ¿acaso existe una vulgaridad divina? ¿No es sagrado todo lo que tocan los dioses? O traduciendo la pregunta al lenguaje profano: ¿Hay talentos nobles y talentos impuros, o toda la inspiración surge del mismo venero?
La saña de los bufones literarios parece confirmar que, en efecto, el talento para hacer reír proviene de una fuente sucia. La sátira y la comedia fracasan cuando no lastiman al prójimo, pues su eficacia se mide por el número de orgullos que hieren. Incluso el humor blanco recurre a la violencia para provocar la risa infantil: de niños nos alegra el dolor de un payaso apaleado, de grandes la deshonra de un marido cornudo. Aunque un autor de comedias se esfuerce por suprimir los ataques ad hominem, y en vez de arremeter contra alguien escriba contra un vicio de la conducta (la hipocresía, la hipocondria, la pedantería), de cualquier modo nos invita a gozar con un linchamiento público. A veces, la elección de las víctimas es un acto de prepotencia, como sucede cuando un humorista golpea a los de abajo para congraciarse con los de arriba. La obra satírica de Quevedo es un portento de imaginación verbal, pero al celebrar sus agudezas nos hacemos cómplices de una cobarde embestida contra las viejas, los judíos, los homosexuales, los bastardos y las prostitutas, es decir, los grupos más vulnerables del antiguo imperio español. Si el humor de un genio intolerante puede hacernos reír a carcajadas de víctimas indefensas, Platón y todos los moralistas que vinieron después quizá tenían algo de razón al temer su poder corruptor. Pero suprimir por decreto el placer de cebarse en las flaquezas de los demás privaría al hombre de la mejor herramienta para enmendar sus yerros, pues cuando el remordimiento falla, sólo el temor al ridículo puede disuadir a los pecadores. Por eso, en tiempos de Quevedo, la censura eclesiástica toleraba las comedias y sátiras con fines moralizantes, una licencia que aprovecharon todos los ingenios mordaces de la época para fingirse apóstoles de la virtud.
A partir de la Ilustración, cuando el progreso de la ciencia y las revoluciones del pensamiento político acotaron el poder de la Iglesia, los humoristas pudieron al fin quitarse el disfraz de tartufos. La crítica ya no juzgaba las obras del género por su contenido moral sino por la inventiva de sus autores, es decir, con el mismo rasero aplicado a la literatura seria. Libre de escrúpulos, el humor negro alcanzó alturas insospechadas entre los dandys de Inglaterra y Francia, una élite melancólica y decadente, enemiga del melodrama y del narcisismo de la conciencia, que por medio del ingenio extraía placer del dolor. Se trataba, por lo general, de un humor subversivo y minoritario, surgido de una ruptura con el gusto burgués y por lo tanto, incomprensible para el gran público. Los mejores exponentes de esa nueva sensibilidad (Edgar Allan Poe, Villiers de L’Isle Adam, Thomas de Quincey, Baudelaire, el Conde de Lautreamont), refinaron y al mismo tiempo emponzoñaron el humor macabro hasta convertirlo en un estilo de vida. Sin abandonar del todo sus prejuicios, los dispensadores del prestigio admitieron entonces que a espaldas del vulgo podía haber un humor inteligente y fino. Persistía, sin embargo, la creencia de que el humor, en el mejor de los casos, era un producto del ingenio y la frivolidad, mientras que el verdadero genio sólo podía florecer en los géneros graves. Por eso, en el siglo XIX, los bustos de Racine y Corneille presidían las sesiones de la Academia Francesa, mientras que el busto de Moliere estaba relegado a un pasillo lateral, menosprecio que motivó una protesta de Víctor Hugo.
En las comedias de Oscar Wilde, el humor corrosivo de los dandys adopta las buenas maneras de la sociedad victoriana para escarnecerla en su propio terreno. Con sus deslumbrantes paradojas, Wilde logró el milagro de hacer tragar a la burguesía cápsulas de cianuro con envoltura de caramelo (hazaña que pagó con sangre en la cárcel de Reading). Nadie puede dudar que las paradojas de Wilde sean un prodigio de sutileza y penetración. Sin embargo, acaso por el éxito popular de sus obras, uno de los grandes vindicadores del humor literario en el siglo XX, André Breton, se negó a incluirlo en su Antología del humor negro, exclusión a todas luces arbitraria, pues Wilde, sin quitarse nunca los guantes blancos, hizo grandes aportaciones al humor negro (entre ellas, el gran cuento cruel El ruiseñor y la rosa). El chef d’ecole de los surrealistas tuvo el mérito de reconocer la fuerza liberadora del humor y atribuirle un alto valor artístico, pero su talante sectario lo llevó a cometer graves injusticias con las obras y autores que no encajaban en su canon estético, un canon compuesto, como los códigos de los tiranos, por caprichos y arbitrariedades erigidas en leyes.
Si por un lado, Breton se permitió ningunear el genio humorístico de Wilde, tal vez por la aparente “falta de gravedad de sus bromas” (uno de los motivos de exclusión estipulados en el prólogo), festejó en cambio una fanfarronada abyecta de Alfred Jarry, digna de figurar en una antología del humor fascista: “Una tarde –cuenta Breton—, Jarry se divertía descorchando champaña a tiros de revólver. Algunas balas fueron a dar más allá de la cerca, provocando la irrupción de una dama cuyos hijos jugaban en el jardín vecino. “Figúrese que llega a darles”, reclamó la mujer. ‘Por eso no se preocupe, señora, –dice Jarry– le haríamos otros” (1). Si estos son los gracejos que a juicio de Breton, anuncian “una rebelión superior del espíritu”, cualquier gatillero de la policía judicial ha conquistado la cima de la rebeldía creadora.
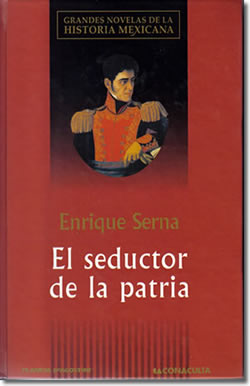
Cuando Breton razona sus antipatías en vez de lanzar anatemas, por lo menos deja un resquicio para someterlas a examen. Así ocurre, por ejemplo, con su deslinde jerárquico entre las metáforas descendentes y ascendentes, muy comentada por los teóricos literarios, y que yo sepa, jamás refutada por los poetas humorísticos, a quienes deja bastante maltrechos: “La imagen analógica –escribió Breton en el prólogo de Signo ascendente- se mueve entre dos realidades, con un sentido determinado que no es reversible en modo alguno. De la primera de esas realidades a la segunda marca una tensión vital inclinada en lo posible hacia la salud, el placer, la quietud, la gracia .Tiene por enemigos mortales lo despreciativo y lo depresivo. El más bello matiz sobre el sentido general, obligatorio, que debe tener la imagen digna de ese nombre nos fue suministrado por este apólogo zen: Por bondad búdica, el poeta Basho modificó un día, con ingenio, un hai-kai cruel compuesto por su discípulo humorista Kikakou. Este decía: ‘Una libélula roja –arráncale las alas—un pimiento’. Basho la corrigió: ‘Un pimiento –ponle alas—una libélula roja” (2). Como el surrealismo tuvo una fuerte resonancia en América latina, y algunos de nuestros mejores poetas recogieron la estafeta de Breton, sus objeciones contra la falsa poesía de los humoristas han adquirido el peso de las verdades inapelables. En una revisión crítica de la poesía burlesca de Sor Juana, incluida en su monumental ensayo sobre la jerónima, Octavio Paz citó la anécdota del poeta Basho y añadió algunas precisiones para redondear las ideas de Breton: “La sorpresa que causan las agudezas y los chistes –dice Paz- se resuelve invariablemente en un descenso de la tensión poética: son mecanismos verbales al servicio de la decepción y el sentido común. El concepto y la agudeza nos sorprenden, la gracia verdadera nos transporta” (3).
Al sostener que ninguna metáfora cómica puede alcanzar la gracia de la verdadera poesía, Breton y Paz toman partido por el arte apolíneo, elevado y armónico, en demérito de la euforia destructiva y soez de los géneros dionisiacos. Más que una fórmula para separar el oro del cobre, su deslinde es un alegato contra la intromisión de lo impuro en el reino de la belleza ideal. Se supone que los surrealistas no admitían ningún límite para la imaginación, pero en la práctica, Breton restringió esa libertad con una larga serie de cortapisas (políticas, morales, artepuristas), que desmentían el radicalismo liberador del movimiento y provocaron la desbandada de muchos poetas valiosos. Si las obscenidades y picardías que brotan del inconsciente no tienen cabida en el recinto sagrado de la poesía, como afirmaba Breton, ¿entonces la conciencia o el prurito de exquisitez deben regir la invención de metáforas? ¿No era eso justamente lo que recomendaban las academias?
En realidad, la anécdota del poeta Basho sólo ilustra un choque de gustos literarios, no una victoria de la iluminación sobre el humor: usarla como argumento de autoridad para decretar el carácter obligatorio de las metáforas ascendentes equivale a querer transformar el gusto personal en dogma. Es verdad que la poesía humorística sorprende en vez de transportar, como dice Paz, pues sus hallazgos no provocan una placentera ensoñación sino un estallido de júbilo. Más que rendir vasallaje al sentido común, el ingenio sirve al espíritu crítico, una facultad intelectual que Bretón quiso erradicar de la poesía. Pero si el surrealismo hubiera cumplido su meta, desde hace mucho tiempo el lenguaje poético habría perdido la tensión necesaria para ascender al cielo o bajar al infierno, pues cuando un género se estanca en la retórica preciosista, los ingenios burlescos son los primeros en notarlo y en dar la señal de alarma, como ha ocurrido cíclicamente en la historia de las letras. A veces, la sátira desdeña con insolencia las novedades poéticas, como en las numerosas parodias del estilo gongorino escritas por Lope y Quevedo. Pero incluso en sus desatinos estéticos, los hallazgos “descendentes” de los grandes escritores satíricos pueden tener la misma altura literaria del modelo ridiculizado. Para muestra basta un soneto de Quevedo contra el autor de las Soledades:
Este cíclope, no sicilïano,
del microcosmo sí, orbe postrero,
esa antípoda faz, cuyo hemisfero
zona divide en término italiano (…)
el resquicio barbado de melenas,
esta cima del vicio y del insulto
éste, en quien hoy los pedos son sirenas,
este es el culo, en Góngora y en culto,
que un bujarrón lo conociera apenas.
He aquí una serie de metáforas mucho más logradas y sugestivas que el insulso pimiento con alas de Kikaikou, a las que Basho no hubiera podido superar con tanta facilidad. Si las opusiéramos a una deslucida metáfora seria, como las que abundan en la mala poesía moderna, empantanada en las brumas del metalenguaje, podríamos concluir, con la misma lógica de Breton y Paz, que las metáforas cómicas son superiores a las sublimes, y que el verdadero ascenso poético consiste en hallar sorprendentes analogías grotescas. Pero la verdad es que el genio de la lengua, ya se proponga sorprender o transportar, anda siempre a la caza de analogías inesperadas entre las cosas, y cuando fracasa en ese objetivo, ninguna de sus tendencias antagónicas está a salvo de incurrir en los “mecanismos verbales” que Paz despreciaba. Los mayores o menores alcances de un poeta no dependen de que sirva al sentido común o a la armonía celestial, sino de los tesoros ocultos que sepa encontrar en cualquiera de esos terrenos.
En las antípodas del orden jerárquico establecido por Breton y Paz, Ezra Pound creía que sin el trabajo sucio de la sátira, la literatura seria quedaría mutilada, pues ambos géneros cumplen funciones complementarias y contribuyen por igual a mantener la salud de la lengua: “Tal como en Medicina existe el arte de diagnosticar y el arte de curar, -dice Pound-, también en la literatura y en la poesía existen el arte de diagnosticar y el de curar. Uno persigue el culto a la fealdad y el otro el culto a la belleza. El culto a la belleza es la higiene, el sol, y el baño en los lagos. El culto a la fealdad es diagnóstico. La sátira es cirugía, inserciones y amputaciones. Nos recuerda que algunas cosas no valen la pena. El culto a la belleza y la delineación de la fealdad no se contraponen” (4).
Para que la sátira y la comedia puedan detectar los pantanos en que puede caer la solemnidad, el ingenio humorístico también debe emprender un vuelo ascendente. De lo contrario se estanca en repeticiones mecánicas, que equivalen a los vicios retóricos de la grandilocuencia. El humor ascendente, como la libido, es una fuente de placer nacida de un instinto primario, que renueva sus aguas con el motor de la imaginación. Salvo Napoleón, que por falta de tiempo para hacer el amor, prefería el amor hecho, ningún amante renunciaría jamás a los caprichos de su libido para seguir los dictados de un manual erótico. La capacidad de hacer el humor también está al alcance de todos, pero los contadores de chistes y su pasivo auditorio de hienas han atrofiado ese don natural por falta de uso. El humor hecho predomina a tal punto en la sociedad moderna que muy poca gente conoce el humor vivo, es decir, el humor inventado sobre la marcha en una conversación. Entre los chistes que circulan de boca en boca hay sin duda ocurrencias felices, que deben haber proporcionado una gran satisfacción a sus autores. Pero la gente que sólo puede oír o contar chistes de memoria, sin crear ninguno de su cosecha, sucumbe por pereza mental a una lamentable forma de invalidez. La malicia y la agudeza no deberían ser atributo exclusivo del puñado de mentes despiertas que abastecen desde la sombra el banco de chistes. Hemos caído en ese monopolio de la alegría por la indigencia neuronal de la gente sin humor propio.
Si el humor ascendente, como diría Pound, es el bisturí que permite delinear la fealdad con belleza, la clave para mantenerlo bien afilado es ejercitar la imaginación sin pretender dirigirla hacia lo gracioso.
Por higiene mental, Jorge Ibargüengoitia siempre rechazó el título de humorista: si hubiera creído serlo, habría malogrado su fértil ingenio, pues el humor desganado, como el sexo obligatorio, sólo puede engendrar hastío, como bien saben los libretistas cómicos de la T.V (similares en más de un sentido a los actores de películas porno).

De la diaria confrontación con la seriedad de la vida pública y privada brotan los mejores impulsos para hacerla saltar en pedazos, porque nadie con un mínimo de lucidez puede tolerar la propensión del hombre a darse importancia. En buena medida, el sentido del humor es una capacidad de desdoblamiento que permite vivir en un infierno y verlo desde lejos como una fiesta. Pero quien adopta el papel de bufón profesional, como si el humor fuera un acto volitivo, introduce la gravedad en el terreno de la levedad y se condena a reír de dientes para afuera.
Puesto que el verdadero humor nace del inconsciente, como el deseo sexual y la inspiración poética, los grandes autores de sátiras y comedias son algo más que ingenios mecánicos al servicio del sentido común. Por eso, a través de los siglos, la literatura de los bufones ha resistido de pie los embates excluyentes de la moral puritana y la estética preciosista. Desde luego, el impulso primario de donde nace el humor es corregido por el espíritu crítico, tal y como ocurre con el impulso lírico. Pero en ambos casos, la falsificación de ese impulso engendra falsedad o retórica. Quizá el numen tutelar de los ingenios demoledores no sea el divino Apolo, sino un sátiro socarrón y beodo, con la bilis a flor de labio, pero sus hallazgos tienen el carácter de una verdad revelada, como las iluminaciones de signo ascendente.
1 André Breton, Antología del humor negro, Barcelona, 1991, Ed. Anagrama, p.239.
2 André Breton, Signe ascendant, Paris, 1999, Gallimard, p.13.
3 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, 1982, F.C.E., p.396.
4 Ezra Pound, El arte de la poesía, México, 1978, Joaquín Mortiz, p.70.
Es narrador y ensayista. Nació en la ciudad de México en 1959. Ha publicado las novelas Señorita México, Uno soñaba que era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria (Premio Mazatlán de Literatura), Ángeles del abismo (Premio de Narrativa Colima), Fruta verde, La sangre erguida (Premio Antonin Artaud) y El vendedor del silencio (Premio Xavier Villaurrutia 2019 y Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco 2019). Sus cuentos, reunidos en los libros Amores de segunda mano, El orgasmógrafo y La ternura caníbal, figuran en las principales antologías de narrativa mexicana breve publicadas dentro y fuera del país. En 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos publicada por la revista Cambio. Como ensayista, Serna ha publicado tres libros combativos y provocadores que dialogan con su obra narrativa o la complementan en el terreno de las ideas: Las caricaturas me hacen llorar, Giros negros y Genealogía de la soberbia intelectual.

