I Premio Centroamericano Carátula de Crónica: Nosotros ardimos en la buseta
1 junio, 2014
Con el objetivo de estimular la producción de crónicas entre los periodistas centroamericanos y de República Dominicana, y promover su divulgación dentro y fuera de la región, Carátula, revista cultural centroamericana y el Goethe-Institut Mexiko, con el apoyo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, convocaron a la primera edición del Premio Centroamericano Carátula de Crónica, cuyo ganador, por decisión unánime, es Carlos Martínez, con la crónica «Nosotros ardimos en la buseta», a criterio del jurado, «trabajo de gran tensión y calidad narrativa cuya temática, si bien conocida en su generalidad, no había sido descrita en lo particular con tanto dramatismo y claridad, narrando hábilmente la secuencia de vida, pasión y muerte de los personajes.» El acta de jurado puede leerse íntegramente en este enlace, y la crónica ganadora, a continuación.
“Esta es mi patria:
Oswaldo Escobar Velado
un montón de hombres; millones
de hombres; un panal de hombre
que no saben siquiera
de dónde viene el semen de sus vidas
inmensamente amargas”
Capítulo I. Los que estuvieron a punto de no subir al microbús de la fatalidad
La lluvia comenzó a caer sobre la colina antes de las 6 de la tarde. Suave, buena. Se iban haciendo charquitos en las calles de tierra y el cielo de domingo amenazaba tormenta. Cuando el sol se esconde es oscura la colina; la alumbran solo unos faroles malogrados y los bombillos amarillos de las casas. En una de esas casitas Ella esperaba a que Café terminara su jornada como conductor de microbús.
El motor del vehículo se escuchó desde lejos, rengueando para subir las callejuelas llenas de cráteres terrosos y piedras. Los faroles del carro cortaban el aire mojado y la negrura de las 7 de la noche. No es usual que los motoristas se lleven los vehículos hasta sus casas: más bien los guardan en sus puntos de parqueo, donde los recogen al día siguiente, de madrugada, para mover el hormiguero de la capital. Pero ahí estaba el microbús, con sus faroles. Parado frente a la casa de Ella. Cafecito –el primogénito de Café- asomó por donde pudo.
En el vehículo no venían más que malas noticias y un par de tipos. Ninguno era Café.
* * *
Alrededor de unos columpios, cuando se le iba la luz al domingo, en un parque de Mejicanos cinco pandilleros mascullaban una venganza. Uno propuso que mataran a un hombre. Otro dijo que mejor a dos. Acordaron ir al escondite por las armas. Un tercero recordó que en su casa había gasolina. Antes de que dieran las 6 de la tarde comenzó a llover.
* * *
Lo que se puede decir de las circunstancias de la muerte de Crayola es en realidad muy intrascendente: que estaba en la calle, parado o sentado, haciendo o sin hacer… -es irrelevante- y ¡pum, pum, pum, pum! Unas sombras corredoras le llenaron de plomo el cuerpo y fueron luego a esconderse o a celebrarlo en algún lugar. Vaya, lo normal.
Pero la muerte de Crayola no es intrascendente. Tanta causa y tanto azar dándole vueltas a un solo muerto terminaron creando una avalancha larga.
El Tavo y el Tapa iban ese sábado a comprar cervezas para seguir animando la tertulia que habían montado algunos homeboysde la clica Columbia Liro Sayco Tayni Locos, del Barrio 18, que controla a la Colonia Polanco, de Mejicanos, y sus alrededores. Yendo iban, pensando en birras, cuando ¡pum, pum, pum, pum! Puta, ¡al suelo, a cubrirse de la balacera!, a prepararse para correr… Vaya, más o menos lo normal.
Y luego los gritos que llamaban al Tavo: que el Crayola, su cuñado, había sido el recipiente de tanto balazo, que estaba boqueando en la calle, muriéndose a pausas… ¡que no se ha muerto!, que el hombre todavía respira, que entre el Tavo y el Tapa lo subieron al pick up de la policía… que terminó muriéndose en el hospital Zacamil. Vaya, lamentablemente lo normal.
Es en la ira del Tavo y en su idea de las proporciones donde se tuerce esta historia. Y en el hecho de que el Crayola no solo era su cuñado sino también su homeboy,su perrito,su compañero de pandilla. Quizá si sólo los hubiera unido un lazo familiar las cosas habrían sido diferentes, pero eso no lo sabremos nunca.
Siempre hay quien dice que vio, quien dice que sabe. Y en este caso algunas lenguas señalaron a la colina: que hacia ahí subieron los asesinos, que para allá huyeron. Subidos en un microbús.
Para los pandilleros de la colonia Polanco la colina es “allá”, es “arriba”. Es solo una loma controlada por sus enemigos de la Mara Salvatrucha-13. No lo pensó mucho el Tavo. Hizo valer su posición de autoridad dentro de su clica y convenció al Tapa y a otro pandillero que lo acompañaran a la venganza.
Esa noche fueron asesinados un motorista y un cobrador de alguna de las rutas que atraviesan Mejicanos. Daba igual cuáles, daba igual si tenían que ver o no. Todo lo que está contenido en el territorio de la otra pandilla es –de alguna manera- la otra pandilla. La lógica viene siendo más o menos así: si mato a esta vendedora que vive allá arriba, agravio a los contrarios; los estudiantes de sus escuelas serán mis enemigos y sus maestros serán considerados espías. Los autobuses son cosas raras: cruzan los territorios de ambas pandillas, de forma que para saber si esta ruta es “tuya” o “mía”, se usa como criterio dónde aparcan.
Uno vigiló y los otros dos dispararon. Luego de matar se escondieron en la oscuridad de una quebrada sucia. A las 11 de la noche, seguros de que la policía se habría cansado ya de buscar, salieron del escondite y se fueron a sus casas. A dormir.
* * *
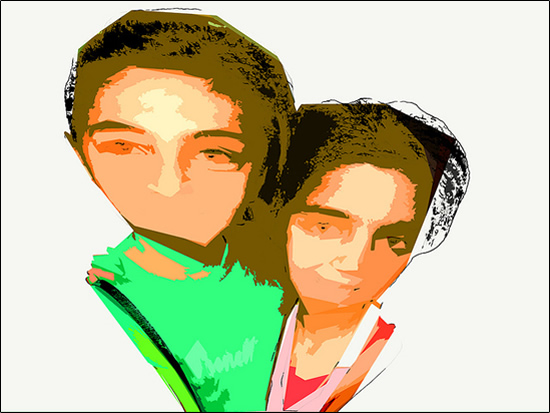
Al día siguiente, el domingo, fue la vela de Crayola en la casa comunal de la colonia Jardín: familiares rotos, y muchos homeboys de la 18 presentando sus respetos. Como es tan cotidiana la muerte en la vida pandillera, los velatorios suelen ser un espacio frecuente de socialización, de reafirmación de la identidad: si estás ahí es que sos alguien, que estás dentro, que simón…
Ahí llegó el Carne, primer palabrero de la clica, con información nueva: él lo que había escuchado era que el microbús en el que huyeron los asesinos del Crayola era específicamente de la ruta 47, que sube hasta la colina. Así que los muertos del día anterior fueron solo daños colaterales, murieron sin tener vela en ese entierro y habría que pensar en una verdadera venganza, una que sirviera de algo, a diferencia de los muertos inútiles de ayer.
El Carne reunió a un grupo de homeboys y se apartaron del barullo de la vela hasta un pequeño parque frente a la casa comunal. La reunión se celebró alrededor de los columpios.
Chumuelo dijo que la situación ameritaba matar a un cobrador. Carne consideró que no bastaba, que habría que matar también un motorista. Tavo –quizá sintiendo que su rabieta mortal del día anterior había caído en saco roto- recordó que en su casa había gasolina suficiente para quemar un microbús. Da igual cuál… “un” cobrador, “un” motorista, “un” microbús.
Al ver la reunión se asomaron otros tres pandilleros más, que fueron invitados a unirse a lapegada.Aceptaron, desde luego. Dos de ellos eran niños, así que esa era como una cartilla de aceptación, como una prueba de hombría.
Reunieron una escopeta, un revólver, una pistola y una garrafa con capacidad de almacenar un galón de gasolina. Y planificaron el operativo: uno tendría la escopeta escondida y esperaría del otro lado de la calle. Unos vigilarían el sector para prevenir la presencia de policía, y el resto esperaría en la parada de autobús con las armas y la gasolina. Esperando que asomara un microbús de la ruta 47.
Pasaba el tiempo y nada. La lluvia comenzaba a ser más que unas gotas.
Alrededor de las 7 de la noche, la parada de autobuses de la colonia Jardín nunca está vacía. En la colina viven muchos desafortunados que trabajan los domingos: paleteras, maquileras, vendedoras, controladores de autobús, peluqueros, pupuseras… y tienen obligatoriamente que pasar por ese punto para poder subir hasta sus casas.
Asoman los faroles de un microbús y cuesta ver el número que trae tatuado en la lata… se acerca… ¡es una 47! Una mano al otro lado de la calle aprieta la escopeta. Se tensan los músculos. El Tavo se lleva una mano al revólver .38 que lleva en el cinturón y levanta la otra para hacerle señal de parada al carro. Pero pasa de largo. Va demasiado lleno.
Toca esperar más tiempo con la emboscada húmeda. Todo el plan se tambalea. ¿Y si justo llegara una patrulla de policía? ¿Y si esta lluvia arrecia y ya no hay modo ni de prender un fósforo? Pasa el tiempo lento, tic, tac, tic, tac… se hacen largos los minutos. Ya no se miran ni las luces rojas del carro anterior, que se ha perdido ya, trepando la colina.
Varias personas vieron pasar a los homeboys con caminar buscapleitos y con la pinchinga de gasolina. Los vieron también montando la celada con poco disimulo. Pero los viandantes y los vendedores fueron listos, vieron a otro lado, guardaron sus cosas y se largaron. Frente a la parada de autobuses hay unos edificios de apartamentos destinados a la clase media baja, saturados de familias con niños y abuelos apiñados. Hay varias tiendas, peatones, vehículos, ruido.
Entonces asoman otros faroles tambaleándose en la calle. Es otro microbús de la ruta 47.
* * *
El Peluquero
Dejó el pueblito donde nació porque había muchos problemas con los pandilleros. Todos los días El Peluquero tomaba varios microbuses desde San Isidro, un cantón semirrural del municipio de Panchimalco.
Viajaba más de una hora para ir a peluquear gente a Soyapango. Cada año se iban enrareciendo más las cosas, haciéndose más evidente la presencia de los homeboys en el lugar.
Un día, pandilleros armados se subieron al microbús en el que volvía a casa y le quitaron todo lo que se le podía quitar: cinco dólares, su mochila, y lo que había pasado comprando para preparar la cena con la que comerían Natalia y los niños. Llegó sin nada. Esa noche se rieron con Natalia. Menos mal que solo fueron cinco dólares.
Allá va para la tienda del cantón un peluquero y su esposa a ver qué encuentran para cenar esa noche con los chicos.
En 2006 su hermano mayor lo convenció para trasladarse con la familia a una colina en Mejicanos donde había casas baratas: más cerca del trabajo, menos microbuses con pandilleros, menos viajadera por la capital. Ni siquiera había que trepar a pata la cuesta inclemente de la colina, porque había una ruta de buses que subía rengueando las callejuelas llenas de cráteres terrosos y piedras.
Allá van para la colina un peluquero y su familia a ver si mejora la cosa.
Y mejoraron las cosas. Natalia ascendió de puesto: de maquilera pasó a ser supervisora de maquileras.
Aquel domingo de 2010 El Peluquero terminó su jornada a las 5:30 de la tarde, cuando el sol se iba yendo y las hormigas regresan al hormiguero. Natalia también terminó su jornada. Normalmente ella no trabaja los domingos, pero aquel día había un pedido inmenso y no está la cosa como para andar regateando trabajo. Sus rutas convergían en El Parque Infantil y El Peluquero y su esposa quedaron de encontrarse ahí para regresar juntos a la colina.
Pero Natalia demoró y los chiquillos estaban solos. Pudo más el apremio por los niños y El Peluquero tomó el autobús hacia la colina solo. A los minutos de haber partido, Natalia llegó al Parque Infantil. Se llamaron por teléfono. Ella le dijo que iba justo detrás de su autobús. Él se sintió reconfortado.
Frente a los edificios multifamiliares, un hombre joven levantó la mano para hacer parada al microbús en que viajaba El Peluquero, pero el conductor no se detuvo. Al vehículo no le cabía nadie más y siguió derecho hacia la colina.
Poco después sonó el teléfono de El Peluquero. Era su hermano mayor preguntándole si estaba bien. Había escuchado que algo terrible había ocurrido con un microbús de la ruta 47. El Peluquero marcó a Natalia. Natalia no contestó el teléfono.
* * *
El Cobrador
El Cobrador nació en una familia grande, muy grande. 10 hijos parió su mamá, pero uno se murió de empacho, siendo un gusanillo pequeño, muy pequeño.
El Salvador ha arañado a la familia de El Cobrador. Cada vez que el paisito saca las uñas, ¡zas!, les mete un zarpazo: el papá iba por la calle en 1982, caminando, sin meterse con nadie y de pronto se arma una lluvia de balas, que en aquel momento se las repartían guerrilleros y soldados. Hubo tanta bala que hasta alcanzó para romperle el pecho al señor y la familia se quedó sin papá. En febrero de 2001, el terremoto les dejó su pobreza tirada por el suelo, apachada. Se les cayó todo. Perdieron todo. Y cuando a los pobres les pasa que pierden todo, resulta que para ellos todo significa todo. De a poquito fueron parando paredes como buenamente pudieron y consiguiendo un cántaro, un vaso, un catre… En vísperas de Navidad, unos años después, una de las hijas había conseguido un trabajo bueno en una cohetería: ponía mechas a los petardos con los que la gente se alegraría en Nochebuena. A la gente le gustan mucho los cohetes y por eso hay que hacer muchos cohetes y trabajar día y noche. En esos casos es muy difícil saber cómo empezó el asunto, pero la cosa es que la cohetería agarró fuego y toda aquella pólvora saltó como loca. La chica la libró por los pelos, pero el fuego alcanzó a lamerla entera y le quedó el cuerpo arrugado, deforme. En 2010 El Cobrador tenía una milpa y un frijolar y los domingos en los que no tenía turno de andar colgado de un microbús de la ruta 47 cobrando el pasaje, lo dedicaba a darle duro a la milpa y al frijolar. El domingo en cuestión, por ejemplo, no tenía turno, pero el tipo que sí tenía se enfermó y fueron a preguntarle: ¿querés hacer vos el turno de cobrador este domingo?
Y les dijo que sí.
* * *
La Vendedora de Paletas
La noche anterior, a La Vendedora de Paletas le pintaron las uñas de los pies de un azul chillón. Era su vanidad. Total, si vas a andar por ahí caminando con una hielera a cuestas, mejor hacerlo con los pies coquetos. Se los pintó su hija adolescente, que ya tenía maña para brocha tan fina.
Los domingos La Vendedora de Paletas perseguía a los turistas que salen de la ciudad buscando una altura que tenga paisaje y en la que helarse un poco, antes de bajar a la sopa caliente que es San Salvador. Los domingos ella caminaba de punta a punta Los Planes de Renderos buscando clientes para sus golosinas. Las paletas que ofrecía eran de muchos colores y tenían forma de sombrilla. Cuando terminaba la jornada se bajaba de aquel mirador e iba a dejar la hielera a la fábrica de paletas. Luego se regresaba a su colina, donde vivía casi en la parte más alta con su hija adolescente.
Ese domingo era de noche y la chica se había ido a pasar el fin de semana con unas amigas, así que La Vendedora de Paletas llamó desde la parada de autobuses del Parque Infantil. Le propuso a su hija encontrarse ahí para regresar juntas. Si la chica le decía que sí, ella esperaría sentada en algún puesto de pupusas o matando el tiempo en alguna esquina. La chica dijo que no, que se quedaría a dormir donde su amiga. La Vendedora de Paletas tomó el primer microbús de la ruta 47 que pasó.
* * *
La Pupusera
A La Pupusera se le escapó el marido con una mujer más joven. Y cuando un marido se va, se va… no mira para atrás, ya no vuelve, ni para dejar unos centavos a las dos niñas que dejó de uno y ocho años. Se escapó y punto.
Le tocó a La Pupusera apechugar con la humillación y con las dos niñas. Así que hizo maletas y regresó a casa de su madre, a menear una hoya descomunal donde hierve el chicharrón de las pupusas, a darle aire al fogón, a cortar el repollo para hacer curtido y a palmear pupusas. Todos los días la gente de la colina sabe que en esa casa hay un fuego prendido.
No comer pupusas en domingo es mala ortografía. Por alguna razón perdida en la historia de El Salvador, el domingo es como el día oficial de las pupusas. Cuando cae la tarde el cuerpo pide. En esas estaban La Pupusera y su madre, ordenándolo todo, poniendo manteles a las mesas, con sus botes de curtido y la salsa espesa y roja cuando sonó el celular y del otro lado resultó la voz del marido fugado.
Quería –cosa rara- darle plata para las niñas. Esa sí que era una oferta que no se podía rechazar, así que La Pupusera se quitó el delantal, se arregló para salir y se fue a la Zacamil a traer el dinero y pensaba de camino darse algún lujillo, pasar quizá por un centro comercial y mirar los escaparates, salir un rato de la colina, comprarle cositas bonitas a las niñas.
Salió en el microbús de la ruta 47 que la saca de la colina y que la traerá de vuelta.
Antes de salir la mamá se lo advirtió clarito: “Hija, hoy es día en que trabajamos, vaya y regrese luego”. Y se dispuso a enfrentarse sola a los primeros comensales. Pasó el tiempo y comenzó a llover, la pupusería llena y ella sola palmeando pupusas y sirviendo, ocupando a su esposo de mesero. Resolviendo. Aaaaah, los jóvenes son tan irresponsables… o quizá esos dos se arreglaron y esta se quedó también resolviendo o… el caso es que mamá estaba muy enojada, sobre todo cuando dieron las 8 de la noche y la susodicha ni contestaba el teléfono ni daba señas. Qué bárbara, qué irresponsable. Los clientes se fueron y ella recogió el lugar solita, pensando en las palabras que usaría. ¡Ja! Ya aprenderá esa muchacha… Le tocó incluso poner a dormir a la niña de un año.
Cuando daban casi las 10 de la noche alguien aporreaba la puerta de la casa, creando un gran escándalo. Mamá se preguntaba qué podría querer alguien a esa hora para hacer ese barullo.
* * *
El Controlador
Quienes van en autobús habrán notado que en ciertas paradas hay unos tipos a quienes los conductores muestran una libreta. En esa libreta está apuntada la hora precisa en que salieron del punto de buses. Los tipos que reciben la libreta son los controladores. Su trabajo es chequear que los choferes hagan la ruta completa en el tiempo estimado, que no se adelanten y que no se atrasen. Bueno, pues Matías es uno de esos: un controlador de autobuses.
Trabajaba para la ruta 1. Aquel domingo le tocó salir 30 minutos antes de lo habitual. Es una bendición salir de trabajar temprano, aunque sea unos putos minutos, más si es domingo, cuando los suertudos están panza arriba todo el día.
Tomó el microbús de la ruta 47, que se detuvo en la parada de la iglesia Don Rúa. Iba cayendo la noche. Se veía que el chofer venía adelantado, pues decidió hacer espera en esa parada. Ahí iba despilfarrado el tiempo de ganancia por haber salido temprano.
El Controlador no consiguió asiento y le tocó pararse en el pasillo esperando que el chofer decidiera mover el microbús. Paseó los ojos por el paisaje: un señor con sombrero; la vendedora de café que iba con un canasto y dos grandes tarros de aluminio ya vacíos; dos chicas enfiestadas que no paraban de pedirle al chofer que subiera el volumen de la música -El Controlador las maldecía en secreto, porque traía un inusual dolor de cabeza-; una señora con su hija pequeña, quizá de cinco años… ¡Al fin arrancó este cabrón! Y para colmo de males hizo todo el trayecto despacito, despacito…
* * *
Ella
La cosa es que el Cafecito disfrutaba los viajes en microbús junto a su padre. Un montón. Como Ella es vendedora de Almacenes Simán y tiene un horario de almacén -de 9 a 9- el niño pasaba el tiempo junto a su padre, sentado al lado del volante, viendo a papá mover el timón, halar la palanca, apretar los pedales. Era divertido. Todos conocían al Cafecito, que disfrutaba los viajes en microbús junto a su padre.
Antes de emprender la última ronda del día, comenzó a llover. En realidad ese domingo no había necesidad de que el niño se fuera de tour en el microbús, porque Ella tenía descanso. Pero es que de verdad, aquel bichito de 10 años era feliz en el vehículo, abrevando el argot alburero de los motoristas y de los cobradores de autobús de la ruta 47.
Pero ya con lluvia era otro cuento. Café decidió que la última ronda la haría sin el niño, no fuera a ocurrir que se mojara y luego anduviera calenturiento ahí todo el día en el microbús. Café subió la colina en el carro y entregó el niño a Ella.
Todo el jodido domingo sentado frente al manubrio te deja todo entelerido, lleno de agujetas en la espalda. Café le preguntó al cobrador si no se animaba a cambiar de roles y el otro aceptó gustoso.
Bajando la colina venía el microbús de la ruta 47 cuando unos hombres le hicieron parada. Quienes saben cómo fueron las cosas dicen que no hay mucho que decir: apenas pusieron un pie en la grada, dispararon a lo loco. Parece que la consigna de atacar microbuses de la 47 había circulado entre los homeboys de la 18 y otro comando decidió por cuenta propia elaborar su propia emboscada. Otros creen que se trató de un atentado para despejar de policías la emboscada principal. El caso es que las balas entraron y salieron dejando al microbús agujereado.
Pero el chofer improvisado tuvo los reflejos rápidos y arrancó el microbús a todo tren, obligando a los asesinos a saltar y a caer dando tumbos. Pero el daño estaba hecho. La sangre de Crayola había vuelto a cobrar.
Una niña de 6 años iba sentada con su madre y una bala le encontró la cabeza por la parte de atrás. Dio un solo latigazo con la frente y murió al instante. Al estar en la puerta de entrada, en su posición de cobrador, Café también recibió plomo y se desangraba en el pasillo del vehículo. El motorista no detuvo el microbús hasta llegar a la sede de la Cruz Roja, suplicando que todavía hubiera algo por hacer.
Cuando Ella vio llegar un microbús hasta su casa, supo que algo había pasado. Eran dos compañeros de trabajo de Café, que llegaron con la noticia de que su marido había resultado herido en una balacera y se acercaron, solidarios, a llevarla hasta donde estuviera Café. Ella se subió al microbús haciendo preguntas que nadie supo responder.
Cuando habían bajado la colina, el hombre que manejaba se paralizó. Las manos le temblaban y lloró de miedo puro. Declaró que no era capaz de seguir conduciendo y hubo que poner a otro chofer. Y ante ellos ardía, con llamas enormes como árboles, otro microbús de la misma ruta. Había un taladrante olor a carne en llamas. Ella pensó que ese era el día más malo de todos los días.
Capítulo II. La vida viaja atrapada en la ruta 47
Por la noche viene un microbús de la ruta 47 bañado en lluvia, con los faroles encendidos y con casi 30 pasajeros dentro. Es blanco, con una franja azul en los costados. Trae la radio encendida. Dentro se escucha música.
Un hombre joven hace parada al microbús con una mano justo frente a unos edificios de apartamentos. El chofer detiene el vehículo unos metros antes del hombre, que trota la distancia hasta la puerta de entrada. Sus compañeros de pandilla lo conocen como Tavo. Detrás de Tavo suben dos más: Wilita alcanza a entrar en el microbús y Payasín apenas encuentra espacio para poner un pie en la grada de entrada y sujetarse del pasamanos metálico. El conductor y El Cobrador reparan en que han caído en una trampa. Tienen miedo. Saben que es muy difícil para ellos salir vivos de esta. Han caído en una trampa, han caído en una trampa. Lo saben. Del otro lado de la calle viene un hombre con una escopeta, se pone frente al microbús para cerrarle el paso. Apunta a la cara del conductor con la escopeta y lo insulta, le llama «hijueputa» y le ordena que desvíe su ruta, que doble hacia la entrada de la colonia Roma. El conductor no quiere, tiene miedo, no levanta la mirada. Desde dentro del microbús, Tavo le está apuntando con un revólver .38 en la cabeza, le ordena que no siga su ruta, que doble a la derecha. Le grita. El conductor no quiere entrar en esa calle, sabe que es la parte más fría de esta trampa en la que ha caído. Finge acelerar. Le da unos empujoncitos al acelerador con el pie, para que el motor ruja; quita el pie del embrague para que el carro se mueva un poquito, solo un poquito, para que esos hombres dejen de gritarle, para que no disparen, buscando una idea, esperando que algo le salve la vida de pronto. Tavo le azota el revólver en la cabeza. Duele. Otra vez le estalla el mango del revólver en el cráneo. Avanza. Adelante hay un tipo con una escopeta que lo matará antes de dejarlo seguir recto. No hay de otra, dobla hacia la derecha y se mete en el pasaje que le ordenan. El tipo que está afuera y delante del microbús da pasitos para atrás, mientras apunta con la escopeta. Cuando el vehículo está dentro del pasaje, justo al lado de una tienda, el hombre de la escopeta aprieta el gatillo. No pasa nada. El arma se ha encasquillado y al desatorarla salta hacia el piso un cartucho calibre .12, de plástico verde, lleno de los perdigones que estaban destinados a hincársele en el cuerpo al conductor. La escopeta vuelve a estar cargada, el hombre camina hacia la ventana del motorista y vuelve a apuntarle a la cara. Lo insulta. Tiene toda la intención de escupirle fuego en la cabeza. Desde dentro, Tavo lo detiene, le dice que la agarre al suave, que él está controlando y le hace un gesto con los ojos. El hombre de la escopeta se aparta un poco de la ventana. El chofer está desconcertado y levanta los ojos para ver a Tavo. ¡Pum! El primer disparo. La Niña tiene 12 años y está sentada justo atrás del chofer y alcanza a escuchar los insultos y el ruido seco que hace un arma cuando choca contra el hueso de la cabeza. Su madre la cubre con el cuerpo. Desde el refugio que es el cuerpo de su madre alcanza a ver cómo se le entierra la primera bala al chofer. ¡Pum! El segundo balazo. La bala entra y sale. El conductor se desploma contra el timón. ¡Pum! El tercer tiro. A La Niña le parece que el temblor mortal en el cuerpo del motorista, mientras va recibiendo disparos, se parece mucho al movimiento que hace la gelatina cuando se le pincha con un tenedor. Los pasajeros gritan, piden auxilio, se hacen ovillos uno detrás del otro, se agachan, se acurrucan en los asientos, gritan, gritan, gritan. El Controlador va parado casi al final del pasillo del microbús y en el asiento que tiene enfrente una señora y su hija, quizá de cinco años, se acurrucan. El Controlador le empuja la espalda para apretarla más contra el asiento, le grita que se agache, la señora le dice que no puede agacharse más. Wilita y Payasín tienen sólo un arma para los dos, se la turnan, disparan sin dirección. Aparecen más pandilleros en la calle, que disparan contra el microbús desde afuera. El hombre de la escopeta se aparta, temiendo que una bala lo alcance a él. A La Niña le parece que el vehículo es un grano de arroz que ha entrado en un hormiguero enfureciendo a la colonia. Una bala le pasa rozando la sien, justo sobre la oreja izquierda y se le entierra en el muslo a su madre, que sigue cubriéndola con el cuerpo. La bala no sale, queda dentro. La gente grita, hay caos dentro del microbús. Los que van en los primeros asientos se arrastran a refugiarse en la parte de atrás, todos quieren cubrirse con el cuerpo de otro. Se forma un tumulto. El pandillero conocido como Carne aparece con una pichinga -que era de jugo de naranja- llena de gasolina y la vacía en las gradas de la única puerta que tiene el microbús. Enciende un fósforo, pero se le apaga en las manos. Enciende otro. Lo lanza, y el microbús comienza a arder. El fuego bloquea la única vía de escape y va comiéndose el microbús. Hay un humo negro dentro. La Niña corre a la parte de atrás, donde la gente está apiñada. El calor comienza a aumentar. Las ventanas son anchas, pero están protegidas por dos barras de aluminio niquelado instaladas dentro del vehículo. Las partes de metal comienzan a ponerse calientes. Los asientos y el hule arden con rapidez. La mayoría de pandilleros se ha esfumado entre las callejuelas oscuras. Los pocos que quedan están armados. La Niña se ha separado de su madre y se apretuja en la parte de atrás. Las ventanas están atascadas de gente queriendo escapar. Golpean el cristal con lo que pueden. Las barras de aluminio ahora son una hornilla candente. Hay poco aire y mucho humo negro. La Niña distingue a una señora que ha comenzado a quemarse viva y la señora le pide que saque del bus a su hija, quizá de cinco años. La Niña toma a la hija de la señora y la hala, dispuesta a correr contra el fuego para escapar por la puerta. La chiquilla no quiere dejar a su madre y se toma de una de las barras metálicas ardientes. La Niña la deja y se dirige al fuego. El Controlador consigue romper una ventana de la parte de atrás. Para salir hay que hacerlo despacio, pasar debajo de las barras y lanzarse a la calle. El fuego avanza como una ola, se va comiendo todo. Mientras escapa, El Controlador pone el antebrazo en una de las barras, que están rojas, y la piel se le desprende. Salta del microbús y su camisa va prendida en llamas, pero él no lo siente. Cae y mira como si la calle se le acercara a la cara más y más y más… ¡Pas! Cae al suelo y el golpe le atonta unos segundos. Cuando se recupera está en la calle, al lado del vehículo, con el pecho sobre el pavimento. Puede ver por debajo del microbús cómo un hombre maduro consigue también saltar y cómo lo reciben unas balas. Mira cómo ese hombre muere rebotando en el suelo. Tiene miedo de ponerse de pie. Tiene miedo de enojar a los pandilleros si notan que vive. Mira salir a El Cobrador convertido en una antorcha humana. El fuego le ha comido de la cintura para arriba y corretea desesperado, gritándole a los asesinos: «¡Matame, hijueputa, matame!» Uno de los pandilleros le dispara dos balazos y El Cobrador cae al piso, donde su cuerpo sigue ardiendo en llamas. El Controlador reacciona y se pone de pie. Cuando la lluvia le cae sobre la espalda, se asombra al escuchar chirriar su piel, shhhhhh, como cuando uno tira agua sobre carbón encendido. Cuando corre, para alejarse del microbús en llamas, mira cómo en el pavimento las balas sacan chispas. En el microbús un hombre viaja con su hijo adolescente, a quien ordena que salte por una ventana. Pero el muchacho prefiere asegurarse de que su viejo esté a salvo. El hombre salta y cae a la calle. Pero para el hijo, ahora, es demasiado tarde: ha inhalado demasiado humo y se desmaya dentro del bus. Una pareja joven viaja con su bebé y busca una salida, pero en todas las ventanas hay alguien queriendo escapar. Una mujer le pide a su marido que saque a los niños de la buseta; él consigue tirar a los niños y saltar por la ventana. Ella no. La Niña atraviesa el fuego del pasillo a toda carrera, mientras consigue adivinar la puerta de salida. No se mira nada, no se siente nada. Baja a tropezones las gradas derretidas. Consigue salir. El humo no la deja ver el poste que hay en la acera y choca contra él. Lo golpea con la cara y cae al suelo. Cuando se recupera se pone de pie y camina sin rumbo. Sin darse cuenta se interna más en la oscuridad del territorio de los pandilleros del Barrio 18 que han prendido el microbús. Mientras La Niña camina, se asombra al notar que la piel de sus piernas y de sus pies se va desprendiendo y que queda adherida al pavimento. No siente dolor. Shhhhh, le chirría la piel cuando la lluvia la moja y se da cuenta de que todavía lleva fuego en el cuerpo. Manotea, lo apaga. Entonces escucha explotar el microbús. Las llamas crecen altas, rabiosas. Nota que va en la dirección equivocada y se regresa, viendo cómo la piel se le rompe, como sus piernas son un despojo, como la piel de los brazos está blanda, blanda. Pasa nuevamente al lado del microbús en llamas. En el suelo hay un hombre que repite un mantra apenas audible: «Ayuda, ayuda». La Niña lo mira bien. Al hombre le falta un ojo y en su lugar hay un pliego de rostro derretido y en el hombro derecho se le ve un agujero blanco. La Niña nota que sale humo por las orejas de aquel hombre, que va apagando su súplica poco a poco. Hay gente en el piso, hay gente huyendo. Entre la negrura espesa del humo la niña reconoce la voz de su madre, que ha conseguido salir viva de aquel infierno. Todo esto ocurre en menos de cinco minutos. Es el domingo 20 de junio del año 2010.
* * *
El policía Lombardo patrullaba Mejicanos junto a sus compañeros Milton y Salomón cuando vieron un humo negro saliendo a borbotones de alguna calle y manchando el cielo lluvioso de aquel domingo. Decidieron seguir el fuego para ver qué ocurría.
Tres años después, el policía Lombardo le contaría a un tribunal qué fue lo que se encontró. En el atestado oficial del tribunal quedó recogido su relato: «Observaron un microbús… observan que el microbús estaba completamente en llamas, que se bajaron de la patrulla a auxiliar a la gente que gritaba en el microbús, que la gente gritaba «auxilio, me quemo, ayúdenme», que se acercó como a un metro del microbús, que no se acercó más porque había llamas, que luego con un compañero optaron por quebrar los parabrisas del vehículo, (…) que los parabrisas los quebraron con los fusiles (… ) que con la culata del fusil jalaban a la gente fuera del microbús, que salían las personas quemadas con la piel negra, que salían como que si ve un plato de carne asada, que la gente se tiraba y rodaba en el suelo porque todavía llevaban fuego en el cuerpo (…) que luego el microbús estalla, que las llamas crecieron más, que la gente que estaba dentro no se veía, ya no se escuchaban más gritos (…) que le llamó la atención, después de sofocar el fuego los bomberos, observar una completa masa que no sabía si eran personas, que lo que le llama la atención fue que vio una manita como de una niña, que esa manita estaba pegada a la lata del microbús».
Aquel día murieron calcinadas vivas 14 personas dentro de un microbús de la ruta 47. Tres más morirían en los días siguientes con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.
* * *
La noticia corrió rápido entre los habitantes de la colina y a los minutos había una romería de gente bajando por las empinadas calles, presintiendo lo peor, buscando a quien les faltaba.
El Peluquero se asomaba por las ventanas del microbús, buscando a su esposa, que había dejado de contestar el teléfono. Varias mujeres suplicaban información a policías desconcertados. Los hospitales no sabían a ciencia cierta quién estaba vivo y quién muerto y nadie sabía con certeza cuántos cuerpos había dentro del microbús.
La mamá de El Cobrador había salido a pie, bajo la lluvia a mendigar alguna palabra a la Cruz Roja, al hospital Rosales y al hospital Zacamil, acompañada de uno de sus hijos menores. Cuando al fin perdió la esperanza de encontrar con vida a su muchacho se acercó a la escena del crimen. Detrás de la línea amarilla de seguridad pudo ver a su hijo muerto a un lado del microbús, devastado por las llamas, completamente quemado de la cintura para arriba. Pero a la carne que ella llevó en el vientre la reconocería en todos lados, de cualquier forma, de cualquier modo. Y lloró echadita en el suelo, derrumbada como un saco de dolores.
A uno de los camarógrafos de noticiarios que ya se agolpaban en el lugar le pareció que aquello era una buena toma y le apuntó con su cámara. El hijo menor le pidió que no filmara a su madre muriéndose de tristeza y el camarógrafo siguió filmando; le tapó el lente con la mano, y el camarógrafo le dio un puño. Cuando el chico le manoteó la cámara, el camarógrafo lo acusó con un policía y el joven terminó esposado. Tuvo que levantarse del suelo la madre a suplicar misericordia. El policía dejó ir al muchacho.
Una patrulla de policía recogió a La Niña y a su madre, cuando deambulaban solas cuesta arriba, hacia la colina, descarnadas, doloridas. Las llevó a un hospital.
El Controlador se encontró a su familia que ya lo buscaba y que al verlo quemado quisieron abrazarlo, pero no pudieron porque a él se le iba la conciencia del dolor. Esa noche llegaron periodistas al hospital Rosales, para tener imágenes de los heridos. Desde la camilla él pidió por favor que no le fotografiaran el rostro. Al día siguiente la imagen de su cara dolorida apareció publicada en El Diario de Hoy y en La Prensa Gráfica.
* * *
Vivir en la colina
Han pasado tres años desde que pasó lo que pasó. La mayoría de asesinos fueron capturados y vencidos en juicio. Algunos pagan penas propias de menores de edad y los adultos recibieron las máximas condenas que el país permite. Si sobreviven al suplicio de las cárceles salvadoreñas, saldrán siendo ancianos. Tavo, que había conseguido escapar durante tres años, fue capturado en agosto de este año y condenado a pasar 66 años y ocho meses preso. Cuando ingresó al sistema penitenciario tenía 25 años.
El hombre que portaba la escopeta en la emboscada traicionó luego a la pandilla 18 a cambio de que la Fiscalía le ofreciera calidad de testigo protegido y lo eximiera de la responsabilidad penal por sus actos. Participó como testigo en los juicios, relatando con sumo detalle lo ocurrido en aquella masacre.
El presidente Mauricio Funes mandó una ley a la Asamblea que llamó «Ley de proscripción de pandillas», que convierte en agravante para cualquier delito ser miembro de pandillas. Los jueces la encontraron de muy difícil aplicación. Su equipo de propaganda lanzó una campaña en la que un hombre se arrancaba la camisa al estilo Súperman y en la que se leía: «Nadie va a intimidar a El Salvador». La primera dama de la República, Vanda Pignato, ofreció a los sobrevivientes y a los familiares de los asesinados una canasta básica de alimentos durante un año. Algunos han asistido también a terapia sicológica donada por una organización feminista, exclusivamente para mujeres, y por la UCA, para los hombres.
La Mara Salvatrucha-13 pintó un mural en la colina con los nombres de los fallecidos aquel día. Mientras unos homeboys de la Mara terminan de dibujar un mural, que semeja una Biblia abierta con los nombres de los calcinados, converso con el más amable de ellos, que me da pruebas de que no necesita moldes para dejar tatuada a la pared con una letra estilizada y firme.
Se equivocó la gente rica de San Salvador dejándoles esta colina a los pobres. La altura llena de frescor las tardes y desde sus lomos se pueden ver lejanos volcanes en la silueta del país. Por sus laderas se menean árboles. Desde arriba se mira al San Salvador nocturno como cielo estrellado, con lucecitas naranjas, amarillas y blancas. En la parte más alta de la colina hay un tanque de agua. Muy grande. De cemento. Ahí, para que se mire desde todas partes, hay un letrero que dice: MS.
Cuando le señalo el tanque al tipo que pinta el mural, se sonríe, orgulloso: «Yo lo pinté… me costó un buen rato», y sigue dándole brocha a su buena obra.
Un día, cuando bajaba por la colina, me encontré a una maestra de una de las escuelas del lugar mientras ella iba bajando esa cuesta traicionera y le ofrecí aventón en mi carro. Me explicó que la Mara controla esa colina. Que por eso es seguro ahí arriba, que es imposible que suban «las chavalas» –que es como los pandilleros de la MS-13 designan a sus enemigos del Barrio 18-, pues los homeboys tienen controlado el sector día y noche.
Uno de los ojos principales de la MS-13 en la colina es una viejecita en delantal que pasa las tardes delante de un canasto de pan a la entrada de la colina. Tiene una varita de madera en la mano. Atada a la varita hay una bolsa plástica con la que espanta las moscas. Ella ve todo, se entera de cada persona que sube o baja por esa calle. Dicen que su lengua mata.
Los pandilleros de la Mara Salvatrucha que viven en la colina deben estar muy atentos, porque son una isla rodeada de sus enemigos mortales del Barrio 18. Por eso mantienen un control férreo de su territorio, por eso tienen contadas a las personas y por eso mantienen vigías en los puntos de acceso, día y noche. A una de las personas que decidieron regalarme el relato de una parte muy dolorosa de su vida, un pandillero se lo explicó así: «Nosotros somos la fiscalía, la policía, aquí nosotros somos todo, usted no puede hacer nada sin preguntarnos a nosotros». Y esa persona –y las demás- se lo toman muy, muy a pecho. Si va a llegar un familiar, avisan a la pandilla; si se van a reunir para aprender algún oficio o para realizar cualquier actividad, se lo avisan a la pandilla; si entra un maestro nuevo, debe recibir el visto bueno de la pandilla.
Por eso cuando quieren recordar con un mural a los muertos que dejó la guerra de la Mara Salvatrucha con el Barrio 18, es preferible que también lo dibuje la Mara, en el muro que elijan, con el diseño que elijan y con las letras oficiales, con las que también han marcado un tanque de agua que les recuerda a todos en la colina quién manda aquí.
* * *
La Niña es ahora una adolescente. Parece tímida y prefiere llevar pantalones y mangas largas. Lleva en la piel de sus brazos y de sus piernas de muchacha joven la marca indeleble del fuego. La Niña y su madre hablan en susurros, con la puerta cerrada. La señora no menciona jamás a quienes las lastimaron tanto. Escuchándola podría pensarse que simplemente pasó, que les pasó eso. «Eso», que es mejor no decir. En cambio, La Niña endurece el rostro y pronuncia palabras: «El que detuvo el microbús era delgado, pelo negro, en jeans y zapatos cafés, con camisa negra y aretes en una oreja… como si lo estuviera viendo». Su madre la mira con horror. Llora. La señora todavía lleva en el muslo el plomo que recibió aquel día protegiendo a su hija. En los días fríos el metal le muerde por dentro y le recuerda que sigue ahí.
Después de que los periódicos publicaran su fotografía, El Controlador le pidió a su familia que se fueran de la colina. Temía, de nuevo, que el agravio terrible de estar vivo, de no haber muerto, le acarreara la persecución de los pandilleros de la 18 para siempre y que le arrancaran a su familia la vida, por no habérsela podido arrancar a él. Pasó cuatro meses en el hospital viendo morir a sus compañeros de cuarto: «Poco a poco fueron desapareciendo mis compañeras. Una señora gorda fue de las últimas que murió. ¡sí que saltaba! De repente, como a las 12 de la noche ya no aguantó y la enfermera me dijo que moría de dolor».
El Controlador tiene la carne retorcida en los brazos y en la espalda. En uno de sus brazos tiene solo un pequeño tramo de piel intacta. Es donde estaba un reloj de pulsera, que atesora, ahora, achicharrado.
Se mudó con su familia a otro municipio, donde su hijo comenzó a estudiar en una escuela pública. Pero su nueva casa quedó también en medio de la guerra pandillera. La MS-13 comenzó a presionar al chico para que se incorporara a la pandilla. El Controlador decidió sacarlo de la escuela y dejarlo sin estudiar. Ahora el muchacho es aprendiz en un taller mecánico.
El Peluquero todavía llora a su chica. Todavía la extraña. Es profundamente evangélico y vive muy preocupado por sus chiquillos. Intenta escaparse cuando puede para recogerlos en la escuela y les compra minutas y golosinas para que estén contentos. Solo tiene un día libre a la semana y ese día va con los chicos a la biblioteca parroquial, a hacer los deberes.
Luego de que Natalia muriera calcinada en el microbús, dejó de trabajar dos semanas, sin poder levantar la cabeza, triste. Bien triste. Había dicho a los niños que mamá estaba hospitalizada y que el hospital no es lugar bueno para niños, por el tema de los microbios. «Luego los llamé a los dos y les dije: yo voy a trabajar para que tengan lo más necesario, siempre los voy a apoyar. Su mamá no sobrevivió. Nos va a hacer falta, pero aquí estoy yo». Y luego admite, apenado: «No pude no llorar».
Ahora los niños pasan las horas en las que no hay escuela con su abuela, campesina y humildísima, que no puede enseñarles las letras que ella misma no sabe y que buenamente atiza un fogón para calentar el sustento a los chiquillos.
La Vendedora de Paletas no murió dentro del microbús. Los policías consiguieron sacarla y trasladarla de emergencia a un hospital. Por su sistema respiratorio había pasado aire hirviente que la quemó por dentro. Como le habían apuntado otros apellidos, nadie sabía a ciencia cierta quién era. Su hija adolescente la reconoció por el azul chillón con el que tenía pintadas las uñas de los pies. Tres días luego de haber sido quemada viva, el cuerpo se le rindió.
Después de su muerte, lo que quedaba de su familia se dispersó. El hijo mayor temió la muerte para él y se largó a Estados Unidos, con la promesa de ahorrar para llevar a su hermana hasta los Estados Unidos. Pero luego de atravesar México supo que ese no era un camino para una chica. A los seis meses ella se hizo novia de un miembro de la Mara Salvatrucha, que había pasado por un proceso de rehabilitación. Este año la guerra pandillera le quitó también a su compañero de vida, que quedó tirado con el rostro irreconocible a fuerza de balazos. Dejó una niña de pocos años que tiene sus ojos.
La Pupusera dejó dos niñas muy pequeñas viviendo con su madre, que aún remueve un caldero inmenso todos los días. Esa fue la última vez que el padre de las chicas ofreció ayuda.
La madre de El Cobrador recibió 165 dólares como indemnización de la empresa de buses. Pero le cobraron el transporte para llevar el féretro hacia el entierro. Lo que quedó lo invirtió en abono para su milpa. Quienes la conocen dicen que a veces habla con su hijo muerto.
Cuando Ella llegó a la Cruz Roja buscando a su esposo herido, se encontró con una niña muerta sobre una camilla y con el microbús que Café manejaba parqueado. Dentro, en el pasillo, estaba el cadáver de él. «Al día siguiente la ausencia… ver a mi hijo llorando por su papá y expresando odio». Sus empleadores le dieron tres días de luto y luego tuvo que volver a trabajar como vendedora del departamento de «hogar».
Ella quisiera salir de la colina, pero su trabajo como vendedora de almacén le obliga a dejar a sus hijos solos todo el día y depende de que sus familiares políticos les echen un ojo.
«Siempre hago la misma ruta. A veces en el mismo microbús. Aún tiene los agujeros donde entraron los balazos y según yo esos son los que lo mataron. Están cerca de la puerta. Varias veces me toca ir en ese bus. La verdad, es bien difícil perdonar. Bien difícil…».
San Salvador, El Salvador, 1979.
Periodista con 14 años de experiencia como reportero. Ha publicado en medios de Colombia, México, España, Francia, El Salvador y otros de circulación latinoamericana.
Sus trabajos han sido reconocidos en prestigiosos concursos periodísticos iberoamericanos, y publicados en las recopilaciones Lo mejor de la crónica latinoamericana, publicada por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Latinoamericano; Antología de la crónica latinoamericana actual, publicado por Alfaguara, y en Crónicas Negras desde una región que no cuenta, libro de crónicas sobre violencia en Centroamérica, también editado por Alfaguara.
Es licenciado en periodismo y máster en ciencias políticas.
Ha trabajado en medios salvadoreños dando cobertura al área política y actualmente se ha especializado en temas de cobertura de seguridad pública y violencia como miembro del equipo Sala Negra, del periódico digital El Faro.net.
En 2011 se hizo acreedor del Premio Ortega y Gasset al Periodismo Digital.

