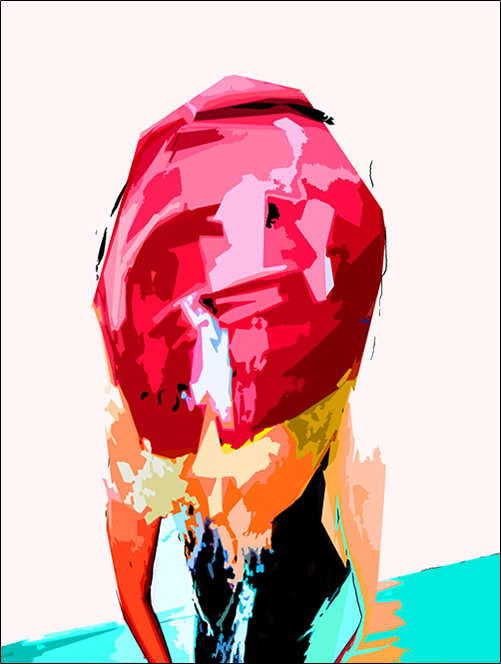
II Premio Centroamericano de Cuento Carátula: Amir
1 junio, 2014
Para impulsar el género del cuento en el istmo y reconocer sus nuevas voces y tendencias, Carátula, revista cultural centroamericana, junto con las embajadas de Francia y Alemania en Nicaragua, convocaron al II Premio Centroamericano de Cuento Carátula, en el que este año resultó ganador el escritor guatemalteco Rodrigo Fuentes (1984), con el cuento «Amir», narración que a criterio del jurado «reúne condiciones de excelencia, tanto en su estructura como en el lenguaje, y logra hacer trascender al terreno de la literatura personajes y situaciones de la vida cotidiana centroamericana, bajo las tensiones y desajustes que viven nuestras sociedades». El acta de jurado puede ser leída en este enlace, y el cuento ganador, a continuación.
Éste aquí es familia, decía Amir con su mano sobre mi hombro, los dedos grandes y pesados y aun así amables. La otra persona me observaba a mí y lo observaba a él y luego insinuaba una tímida sonrisa antes de darme la mano y decir que era un verdadero gusto conocer a algún pariente de Amir. Tiempo después, cuando ya había más confianza, Amir le explicaba al desconocido correspondiente que él era en realidad mi padrastro, y quizás agregaba más bajo, con alguna indecisión, que ser padrastro era muy similar a ser padre, para luego añadir, cambiando de tono, que no por padre o padrastro, pederasta, y con esto se reía y nos reíamos, aunque su chiste fuese extraño y hubiera causado algún desconcierto. Pero así era Amir, sin grandes escrúpulos a la hora de hablar, no por una impudicia particular, pues tenía un temperamento más bien recatado, sino por la gana de reír y ver reír, aunque esa risa se deslizara, por así decirlo, entre las sombras de la incomodidad. Amir no le daba mayor importancia a las palabras (que son flacas y flojitas, decía él), sino a esas extrañas e invisibles pulsaciones que irradian los cuerpos, a los gestos y el candor en que se cifra la amistad, como explicaba con un destello en sus ojos, sosteniendo alguno de los cigarros que convidaba cuando no estaba mi madre. Pero eso ya era después de los roncitos, de los roncitos y la plática, cuando Amir entonaba con su ambiente y se manejaba en el fluido territorio del trago.
Se conocieron de noche y frente al lago, mi madre y Amir. Él había perdido a su esposa ocho años antes y en su rostro quedaban las sutiles marcas del desvelo, los resabios de carreras al hospital, y también cierta proclividad a las lágrimas que sorprendió a mi madre en su primer encuentro.
Ambos descansaban en las mecedoras que una amiga había sacado al pequeño jardín frente a su casa. Ahí afuera, el rumor de la fiesta y el calor de la fiesta y los silencios de la fiesta les llegaban como mensajes de un mundo indescifrable. Mi madre también había perdido a su marido, y si visitaba a su amiga ese fin de semana era por el sonambulismo en que se había sumido desde la separación, y que permitía que una o dos conocidas la acogieran de esa forma, guiándola por los derroteros de lo que llamaban su convalecencia.
Imagino a mi madre emponchada, su pequeña cabeza despuntando entre los paños abultados alrededor de su cuerpo. Respira profundo y observa el agua desde su mecedora. Amir también mira al lago, enfocado en las luces de la otra orilla, pero es difícil saber a ciencia cierta si en realidad observa algo, porque bien podría estar con la mirada perdida, atento a algo más, pues si pierde la mirada es porque encuentra la memoria, como acostumbra decir tras distraerse. Pasa el tiempo, y Amir rompe en llanto. Llora y sigue llorando y mi madre se queda en su silla, protegida del frío por el poncho, esos ponchos gruesos y rudos que su amiga consigue en los pueblos a la orilla del lago. Amir llora y mi madre guarda silencio y ambos cuerpos se sacuden, pero en la oscuridad eso se ve poco y tampoco importa mucho.
Acababa de mudarme fuera de casa cuando mi madre me llamó para invitarme a almorzar. Quería que conociera a alguien, dijo, y la vaguedad de sus palabras, su resistencia a las explicaciones, me hizo pensar que algún individuo cuestionable se había infiltrado en nuestro círculo más íntimo. Nada sabía yo de Amir, ni de sus manos inmensas ni del latido involuntario de su pómulo derecho, un pequeño temblor que le hacía bajar la mirada y fingir concentración en su comida. Algunas referencias a su familia en Argelia, y ciertos datos sobre la siembra y la cosecha del cardamomo, son lo poco que recuerdo de esa conversación. Pero también sé que aguantó bien el peso de la mesa, una mesa redonda y de madera que llevaba más de veinte años en la casa, con manchas y cicatrices desconocidas para Amir, escondidas bajo el mantel verde sobre el cual descansaba su mano, la palma abierta y sosteniendo los pequeños dedos de mi madre. Desconfié de su aire reservado, midiéndolo desde mi silla, pero tuve que entregarme ante la candidez de su silencio.
Me llamó algunos días después para que tomáramos un trago. El Hotel Lux aún conservaba una oscura barra de madera, larga y bien lustrada, pero Amir esperaba en las mesitas precarias del fondo. Me dio un apretón de manos y pude ver que se esforzaba por tensar los músculos del rostro. Empezó hablando en voz pausada y sin tema en concreto, mencionando entre otras cosas a su padre, el único pariente con quien aún hablaba, si bien el contacto entre ambos era esporádico, incluso frágil. Pero padre solo hay uno, concluyó con cierta pesadumbre, soltando el aire con lentitud mientras descansaba sus manos sobre la mesa. Quería hablarme, dijo al fin, preguntarme qué pensaría si se mudaba con mi madre. Por corrección, dijo, por eso es necesario preguntarlo, agregó, y tuve que evitar su mirada y esconderme momentáneamente tras un sorbo del ron con cola. Mi respuesta fue insuficiente, quizás por eso cruel, y Amir tuvo la decencia de brindar por la familia y por el futuro y seguimos bebiendo, ya sin mucho tema pero sin necesidad de tenerlo.
Poco sabía yo de Amir o del sendero hacia la ruina en el que estaba encaminado. Su risa franca, y el rostro complacido tras los almuerzos de domingo, presagiaban un descenso calmo y prolongado hacia la vejez. La vida hogareña le estaba cayendo bien, me dijo una vez, justo antes de salir en un viaje de fin de semana que mi madre había organizado, sin duda para que Amir y yo nos conociéramos mejor. En el camino Amir siempre estuvo radiante, sosteniendo el timón con fuerza, las manos resueltas y listas para solucionar cualquier contratiempo. Mi madre lo observaba desde su asiento y sonreía, acercando su mano a la de él, como también sonreía después, cuando esperábamos la cena en un comedor al lado de la carretera y Amir nos presentaba a algún desconocido, un mesero o comensal con el que había entablado plática, un individuo con quien era un gusto estar compartiendo, sobre todo en este pueblo, decía Amir, sobre todo con la familia, junto a esta bella dama que es mi mujer, en una noche así, no vamos a decir estrellada, pero sí de iluminación agradable, y cómo va a ser que no se sienta con nosotros a tomarse un traguito, una noche así hay que aprovecharla.
El precio del cardamomo se desplomó al año de ese primer almuerzo, y con ello empezó el vendaval de mierda, el maldito harmattán, como se acostumbró a llamarlo Amir. Su padre, quien tenía tierras en el altiplano y más de ochenta años, desapareció en uno de sus viajes a La Corregidora, la finca de cardamomo. Llamaron a Amir a las tres de la mañana de un martes para avisarle que lo habían encontrado. Amir le explicó a mi madre con teléfono aún en mano que a su padre lo acababan de bajar de la rama de una ceiba, donde había estado colgando por más de doce horas.
Fuimos juntos al entierro. Él ya había hecho los arreglos. Asistió al proceso de ablución del cuerpo, al amortajamiento, aun si en este caso, nos dijo, bajo estas circunstancias, no correspondía. Sostuvo la mano de mi madre, sereno, mientras escuchábamos los cantos en el cementerio. Supongo que ya entonces empezaba a tener otras preocupaciones, nuevas inquietudes, efecto de la carta encontrada al pie de la ceiba y de las frases extrañas y a veces incoherentes que su padre había escrito en ella.
Comencé a visitar la casa con más frecuencia. Amir regresaba del trabajo antes que mi madre y nos sentábamos en dos sillitas de plástico que se mantenían en el jardín. Él preparaba los tragos, usando unas tenazas chapeadas para pescar los hielos de la cubetita roja y luego soltarlos en los vasos. Los primeros fragmentos de esa carta empezaron a llegar por ahí, aunque pronto entendí que sus palabras pertenecían a una correspondencia que abarcaba mucho más que las seis cuartillas escritas a mano. El diálogo me excedía, lo sabíamos ambos, y Amir me ahorró la incomodidad de tener que explicarse. Simplemente habló, mencionando detalles entre sorbos, o después de expulsar el humo del cigarro, mientras palpaba su pómulo con la punta de los dedos para asegurarse que todo siguiera en orden.
Se le habían levantado varios frentes, dijo. Habló de personajes difusos y a veces oscuros, contactos en la provincia, individuos que entraban y salían de su historia sin propósito concreto, y habló también de La Corregidora, embargada por el banco e invadida por los campesinos. Una estrategia de la muchachada un tanto vil, murmuró sentido. Había liquidado los activos de su padre. El sueldo de la exportadora se diluía cada mes entre el caudal de deudas heredadas. Su socio en la empresa había aceptado prestarle algún dinero, lo cual, naturalmente, había enfriado la amistad. Tenía que hacer pagos al banco, a los jornaleros, al socio, y el cansancio empezó a asomar en sus gestos, cierto desaliento que ahora transmitían sus manos, antes tan serenas.
Por iniciativa suya decidimos compartir nuestros tragos fuera de casa. Me llamaba después de las jornadas de trabajo para que nos reuniéramos en algún bar del centro. Su trabajo en la exportadora lo mantenía en la provincia, lo que le daba cierta libertad para atender a la finca de su padre. Descubrí con preocupación que dilataba esas veladas, extendiendo el silencio que compartíamos hasta que ya no quedaba suficiente clientela para disimularlo. Mi madre estaría en casa esperando el regreso de Amir, y ahí seguíamos nosotros, esperando el regreso de quién sabe qué.
Mantenía el vaso entre ambas manos, sobre la mesa, haciéndolo girar con esos dedos grandes y pesados y amables. Los señores tenían dinero, me dijo en una de esas ocasiones. Hay que tenerlo en cuenta, continuó, que tengan dinero, porque de eso no hay mucho ahora, pero estos señores sí que lo tienen. Habían llegado a La Corregidora a visitarlo, dijo, nomás entrando él, y era obvio que estaban bien informados porque él no avisaba cuándo iba a llegar a la finca. Ya le había pasado que la muchachada le cerraba el paso en la entrada, la entrada a la finca de su propio padre, suspiró, aunque él fuera ahí precisamente a hablar con ellos, aunque su interés fuera negociar algún acuerdo con la muchachada para empezar a salir de todo el despelote. En fin, dijo, me fueron a visitar los señores y fueron muy amables, muy correctos, unos caballeros en realidad, me trataron con mucho respeto. Don Amir, dijeron, usted está desperdiciando esta tierra, ahorita mismo se está desangrando. Si no mire qué marchita esa siembra, sus plantitas de cardamomo tan desganadas que andan, mejor déjenos echarle una mano, porque si no se lo va a llevar el río, Don Amir, solo es cosa de mirar a la muchachada, o peor aun, mire al banco, que ahí no le van a hacer ningún favor. Pues ya sabe, Don Amir, aquí estamos, con gusto le alivianamos la finca, ya sabe que estos problemas con el banco, con la muchachada, tienen cómo resolverse.
Yo veía a mi madre algunas tardes, cuando la visitaba en casa para tomar el café, pero entonces tratábamos de evitar el tema. Ella sabía que Amir y yo nos reuníamos y veía esas veladas con una curiosidad distante pero benigna. Me lo topé a él una de esas veces, mientras esperaba en la sala a que mi madre se desocupara al teléfono. Iba saliendo pero paró al notar que yo observaba el objeto extraño que colgaba de la pared. Se acercó, y después de unas cuantas palabras observamos el objeto juntos, guardando silencio. Jamsa, dijo al fin, la mano de Fátima. Era una mano de aluminio u hojalata, aplanada y con los dedos apuntando hacia el suelo. La palma abierta hacia nosotros albergaba un ojo cuya pupila parecía de esmeralda. Para el mal de ojo, explicó Amir. Elevó su dedo con lentitud y dibujó un círculo alrededor de la mano. Así se dice en Argelia, esto nos protege del mal de ojo. Luego se despidió, echándole un vistazo a la mano que colgaba de la pared antes de partir.
Le agradaba que estuviéramos compartiendo, dijo mi madre esa tarde, sobre todo ahora que Amir caminaba con los hombros más caídos, como apachado contra el suelo. Claro que ella estaba mucho más enterada que yo, conocedora de sus gestos y silencios, conocedora, también, de detalles de la carta que yo ignoraba. Así me había dicho Amir, que en esa carta habían cosas que no se podían explicar, cosas que no se podían decir, a no ser que fuera a mi madre, claro, porque a mi madre no había por qué esconderle nada.
Ella intuía el abismo que Amir empezaba a bordear, el daño que causaba cada ida al banco, cada retorno de la finca. Las cosas no mejoraban. Me contó, mientras tomábamos un café, que su socio le había puesto una demanda a Amir por préstamo incumplido. Una demanda, dijo, es para enemigos. Amir estaba golpeado, continuó. No entendía cómo le podían hacer esa jugada por un préstamo hecho en amistad. De tronco caído, dijo mi madre, y luego guardó silencio. Pero al menos, continuó, observando el fondo de la taza, en momentos como éste, los lobos dejan el disfraz.
* * *
Estamos aquí para celebrar, dijo Amir cuando me vio. El bar del Hotel Lux estaba vacío a esa hora de la tarde, pero Amir tenía ya una botella de ron sobre la mesa, algo inusual considerando que siempre bebía de trago en trago, pidiéndolos por separado, con un gesto hacia la barra para que el camarero se acercara y pudieran charlar un rato, pues Amir no había perdido el gusto por la charla pasajera, aunque ésta se mantuviera dentro de los límites de la cordialidad. Pero ahora tenía la botella sobre la mesa, dos vasos y una cubetita metálica de hielo, el limón rodajeado que exprimió sobre mi trago para luego señalar la silla y pedirme que tomara asiento, porque esta noche había motivo para celebrar. Su rostro brillaba un poco y el pómulo palpitaba fuerte, como si le hubiera dando rienda suelta al temblor. Hoy cambiaron las cosas, dijo mientras acercaba su vaso y brindábamos. Llegamos a un acuerdo con los señores, dijo, los señores aceptaron la propuesta, y ya solo es cosa de hacer la escritura, de juntarnos con el abogado y el notario. Pero eso lo traen ellos, al abogado y al notario. Usted solo encárguese de la escritura, Don Amir, dijeron, así que yo solo tengo que traer la escritura, traer con qué firmar. Tomó un trago largo de su vaso. Firmar y claro, entregar la finca.
Bebimos hasta tarde esa noche. La locuacidad inicial de Amir empezó a ceder con cada trago, las palabras desdibujándose entre el alcohol y el rumor de unos cuantos clientes en la barra. En algún momento llegó el silencio, tan confiable como siempre, tomando asiento en nuestra mesa con toda la tranquilidad del mundo. Al rato empezó Amir a jugar con una rodajita de limón, levantándola para luego observarla de cerca, antes de ponerla sobre la mesa y triturarla entre el dedo y la madera. Así aniquiló medio limón. Alzó la última rodajita y la sostuvo contra la luz que llegaba desde la barra.
De finqueros no tienen nada, dijo. Los señores estos, de finqueros, solo el bigote si mucho. Insinuó una sonrisa, amarga como pocas, y acercó la rodajita a sus labios. Pero qué se le va a hacer, dijo, si el banco se queda corto y la muchachada se queda larga. Chupó el limón y se limpió la boca con el dorso de la mano antes de verme a los ojos. Entendés lo que te digo, ¿no? Decime, repitió alzando la voz, ¿entendés lo que te digo? Uno de los meseros volteó a ver en nuestra dirección. Quise responder, aunque en el fondo no quería entenderle del todo, y si algo entendía entre el ron y ese silencio era que yo no estaba para dar respuestas. Siempre está la familia, murmuré después de un rato, consciente de la vaguedad de mis palabras, y me sentí sonrojar, el calor del trago mezclándose con otro calor que subía por mi cuello. Amir me observó, casi con curiosidad, y luego asintió, acercando su vaso para chocarlo contra el mío. Cierto, dijo, siempre está la familia.
Salí a la calle cuando solo quedaban unas cuantas luces prendidas. Él se quedaría un rato, dijo, quería sudarla un poco más. Se acercó a la barra con pasos más firmes que los míos y se dejó caer sobre uno de los taburetes. Ya no había más clientes, pero la lealtad de Amir era recompensada en el Lux con el privilegio de tomar el último trago a su discreción. Nos despedimos con un apretón de manos y después de salir a la calle tuve que apoyarme contra una pared. Aguanté el peso de mi cuerpo contra el concreto por un buen rato, y luego emprendí el camino hacia la pensión en que vivía.
El siguiente día amanecí mal y solo salí a la calle para comprar algo de comer. Pasé casi todo el fin de semana en cama, y al final del domingo ya sabía que no estaría hablándole a Amir esa próxima semana, ni a él ni a mi madre, pues sería mejor darle su tiempo, darles a ellos su tiempo, y algo relacionado a esa certeza me hizo abrigarme mejor esos días, comer más completo, prepararme para cosas que creía intuir aunque no las conociera del todo. La llamada entró el lunes.
Te habla Amir, dijo la voz. Tosió un poco y lo saludé. Tu mamá está algo indispuesta, dijo, un pequeño susto que se llevó, nada grave, pero ya sabés como son los sustos. Esperó un momento, como si aguardara una confirmación de mi parte, pero yo no sabía, en realidad, cómo eran los sustos de los que hablaba. Le pregunté. Me ignoró. Sabrás que no vendí la finca, dijo. No me parecía lo correcto, agregó, y luego repitió esas palabras, con una voz más pausada: lo correcto, no me parecía lo correcto. En fin, dijo, han surgido algunos contratiempos, y sería bueno que pasaras por la casa. Será mejor hablar en casa, repitió, mejor en casa que así.
Fue Amir quien abrió la puerta. Alcanzó a echar una ojeada a mis espaldas antes de estrecharme la mano y hacerme pasar. Luego me llevó a la sala y ahí esperamos. Ahorita viene, fue lo único que dijo, y al rato mi madre salió del cuarto y se acercó para saludarme. Se sentó al lado de Amir, en el sofá, y miró hacia el ventanal al otro lado de la sala. Las siluetas oscuras de las matas se mecían al fondo del jardín. Mejor explicas tú, le dijo a Amir. Tomó su mano y pareció que la suya desaparecía entre los grandes dedos amables. Desde mi mecedora, mi madre se veía frágil pero en paz.
Pues qué se va a decir, dijo Amir, excepto que los señores se molestaron. Ya sabés que esa es gente delicada, agregó volteando hacia mi madre, eso no es nada nuevo. Te decía yo antes, continuó, ahora viéndome a mí, que fueron unos auténticos caballeros cuando me hablaron en la finca, muy finos todo el tiempo. Y por tanta fineza, ni modo, pues creen que en deuda está uno. Miré sobre el hombro de Amir, donde la mano de Fátima descansaba contra la pared. O así lo ven ellos, agregó, porque si no la llamada hubiera sido diferente.
Fueron muy groseros, dijo mi madre. Su tono me extrañó, porque sonaba sentida, como si una amiga cercana se hubiera aprovechado de ella. Amir tomó su mano entre las suyas y empezó a acariciarla. La trataron muy mal, dijo él. Preguntaron por mí, y ella les preguntó quiénes eran. Les pregunté qué querían, terció mi madre. Acercó su cuerpo al de Amir. De ahí me insultaron, un montón de palabras, y colgaron.
La segunda llamada fue distinta, continuó con voz más apagada. Habían pasado un par de horas desde la primera y contesté pensando que era Amir, porque venía camino del altiplano y habíadicho que llamaría. Suena el teléfono y lo levanto y me empiezan a hablar directamente, sin preguntar nada. La voz me dice que primero, antes de cualquier cosa, debo dejar el miedo, porque si tengo mucho miedo, si empiezo a temblar y se me nubla la mente no voy a entender nada, y entonces sí tendría que tener miedo. Pero eso es solo en el peor de los casos. La voz me pide que escuche. Escucho. Dice que hay ciertos compromisos que no se pueden andar olvidando. Porque así prefieren interpretar lo que ha ocurrido, dice la voz, como un simple olvido, y ni quisieran imaginarse que el compromiso se ha roto, porque un compromiso es, antes que nada, una cuestión de honor, un pacto entre caballeros, un entendimiento, y en qué quedamos si ni entendernos podemos. Miedo, dice la voz. En eso quedamos. Porque hemos sido muy generosos y eso lo sabe Amir, agrega la voz, Amir conoce la generosidad de la que disponemos, y renegar de esa generosidad, renegar de ese compromiso, resultaría en una cosa. Todos sabemos cuál es esa cosa.
Eso fue hace dos días, dice ahora Amir. Hace dos días recibimos esas dos llamadas, pero lo importante es mantener la calma. Tu mamá sabe que yo siempre cargo una veintidós en el carro. Esa la tenemos en la casa ahora. Hay que mantener la calma, dice, y hay que protegerse: solo en un caso de emergencia se usará la veintidós. Ante todo hay que cuidar de la casa y por eso estoy aquí, mejor quedarme en la ciudad, no salir estas jornadas, porque no voy a permitir que tu mamá se quede sola así.
Y bueno, continúa Amir, hoy que salgo a la puerta de la casa me cuenta el vecino que un hombre andaba por aquí, un hombre se paró del otro lado de la calle y ahí se mantuvo, fumando, recostado contra una reja, y así siguió un buen rato, según el vecino, fumando y viendo hacia la casa, y tenía una manía muy particular, me contó, una forma de fumar que al principio le causó extrañeza y luego indignación, porque solo le daba un jalón a cada cigarro, el tipo encendía el cigarro y daba un jalón antes de tirarlo a la banqueta con un movimiento rápido, como desentendiéndose del cigarro usado, dijo el vecino, y así se iba de cigarro en cigarro, dándose su tiempo entre uno y otro, pero ateniéndose a su método, observando la casa, fumando una calada por cigarro, hasta que se fue.
Amir se levanta del sofá y enciende un cigarro. Ahorita vuelvo, dice yendo a la cocina. Regresa con los vasos y el hielo. Los pone sobre la mesita frente al sofá y luego levanta la botella, acercándola al labio de cada vaso para dejar caer un chorro generoso de ron ámbar, y así se va dándole la vuelta a la mesa, un vaso para mi madre, otro para mí, un tercero para él, hasta sentarse nuevamente, con cigarro en mano y el ron en la otra, y entonces dice algo sobre la vida y los giros de la vida y sobre todo las volteretas que da la vida, las volteretas donde todo se va a la mierda, dice, y así se está muy quieto, con el humo del cigarro subiendo sedoso entre sus dedos.
Se levantan al terminar el trago. Hay que descansar, dice mi madre, descansar y hablar de opciones, agrega viéndolo. Caminan juntos hacia el cuarto. Van de la mano, avanzando con pasos pequeños, pero hay algo en su forma de desplazarse, un equilibrio compartido, que concilia la figura reducida de mi madre con la presencia abarcadora de Amir. Antes de atravesar el umbral mi madre se voltea y me dice que ya es tarde, que es peligroso andar en las calles, y que sería mejor si me quedo en casa. Les doy las buenas noches antes de servirme otro trago, y luego me paso al sofá. El ardor del ron, y el cojín esponjoso a mis espaldas, me causan una grata sensación de bienestar. Debo estar en mi tercer trago cuando caigo dormido.
Un tejido grueso y como de costal me envuelve el cuerpo y la cabeza, y despierto con una sensación de asfixia. Es Amir quien me cubre, con uno de los ponchos del lago. Mantengo los ojos cerrados, preso entre el sudor y el sobresalto. Siento su respiración a ron mientras extiende la manta sobre mí, cubriendo mis pies. Cruje algo de madera y sé que Amir se ha sentado en la mecedora, probablemente con un trago en mano.
Cuando despierto otra vez hay frío y lo primero que veo es el poncho en el suelo. Intento arroparme, jalándolo hacia el sofá, y descubro a Amir parado al otro lado de la sala. Está inclinado sobre un lado de su cuerpo, el rostro contra el vidrio del ventanal, y sostiene la cortina ligeramente abierta con al punta de los dedos. Me echa un vistazo y se lleva el índice a los labios. Lleva puesta una gran bata blanca y unos calcetines de color claro le cubren los pies hasta la altura de los tobillos. Acerca la cabeza otra vez al vidrio, y me toma un segundo entender que el objeto en su mano ya no es el vaso de ron.
El foco está encendido y una tenue luz se diluye entre el verdor de las plantas. Al fondo, las siluetas oscuras de las matas se mecen con la brisa. Amir empieza a alejarse del ventanal, sin dejar de ver hacia fuera, la espalda contra la pared mientras le da la vuelta a la sala. Sus pasos son inciertos, tambaleantes, y al pasar por donde está la mano de Fátima la escucho caer al suelo. Amir resopla mientras se hinca y gatea en busca de la mano, hasta levantarse al poco tiempo y seguir hasta el otro lado del ventanal, donde la puerta da al jardín.
Abre con la izquierda y toma un paso indeciso hacia afuera. Su bata blanca resplandece en la oscuridad. Toma otro paso hacia delante. Me levanto sobre el sofá y veo la pistola en su mano, asida fuerte contra la cadera. Se mantiene quieto, con la cabeza inclinada hacia el frente. Examina las matas del fondo del jardín. No debe distinguir mucho porque se mantiene así algunos minutos, con el arma quieta, intentando mantener el equilibrio. Siento que hay alguien más en la sala y cuando volteo a ver mi madre está ahí, pálida y envuelta en una cobija. Calma, dice ella. Amir eleva la pistola hacia las plantas, la mano titubeante, y empiezo a levantarme yo también. Calma, repite. Mi madre pone su mano sobre mi hombro. Esperá aquí, me dice, esperá aquí. Se sienta a mi lado, y ambos nos quedamos quietos. Amir mueve su cabeza de arriba para abajo, se le sacude, y escuchamos un murmullo que viene desde afuera. Es Amir, sin duda alguna, pero sus palabras, los sonidos que quizás son palabras, provienen de un lugar muy distinto. Guardamos silencio, mi madre y yo, observando la ventana, observando el cuerpo estremeciéndose, sentados uno junto al otro. Amir voltea hacia nosotros, las lágrimas corriendo por su rostro, y vuelve a ver a las plantas. Eleva el arma hacia el cielo. Entonces empiezan los balazos.
Guatemala, 1984.
Es autor de Trucha panza arriba, publicado en Guatemala, Bolivia, Chile, Colombia y El Salvador, y traducido al francés y al inglés. Rodrigo recibió el Premio Carátula de Cuento Centroamericano (2014) y vive entre Providence y Guatemala. Su segundo libro, Mapa de otros mundos, fue publicado en mayo de 2022 por Sophos.

