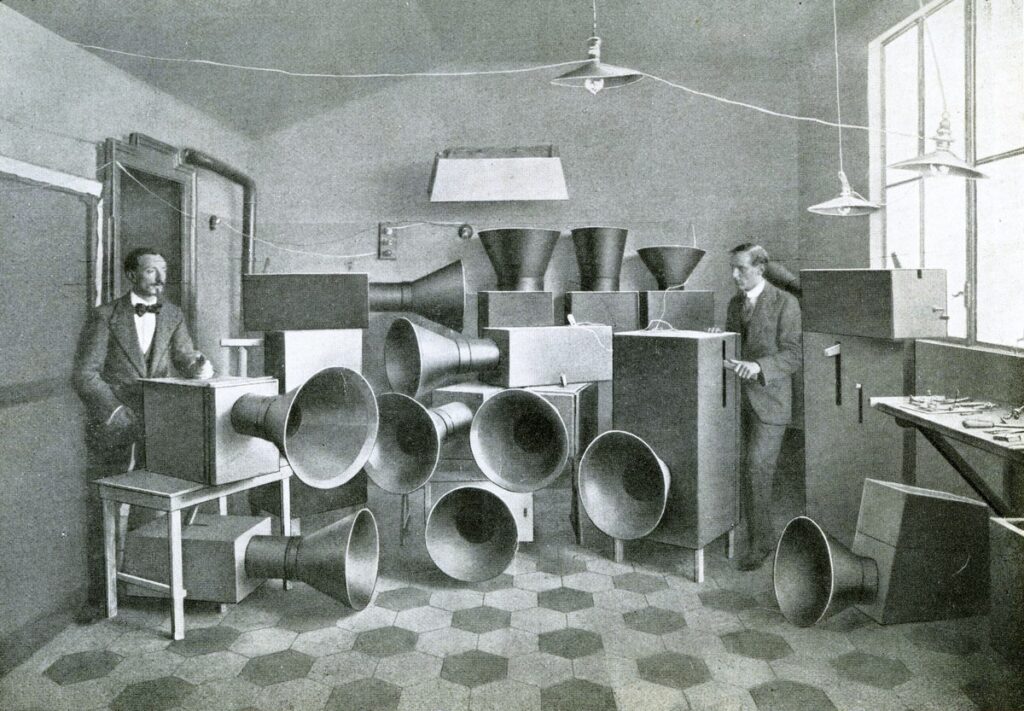
Mi vida con la música
4 abril, 2022
“Los buenos músicos son, si se quiere, traficantes de ensueños. Sabemos de la música porque es por ella que el movimiento se hace magia”, escribe el escritor mexicano José Díaz Cervera, en este ensayo y crónica personal de su relación con la música.
I
Estaba en el ambiente, rodeándolo todo: matizándolo, quizá hasta dándole sentido. Gastón Bachelard diría que la experiencia era cósmica (“logosférica”, en la medida en que alimentaba nuestras ensoñaciones). El caso es que mi infancia estuvo siempre rodeada de música.
Todavía recuerdo aquella noche en que mi papá llegó al departamento con una especie de portafolios cuadrado que en realidad era un tocadiscos portátil. Bajo el brazo tenía dos discos de los llamados “LP”, que eran como dos lunas negras que cantaban y aromaban el paisaje burdo de la ciudad. Todavía recuerdo también el radio de la carnicería de don Juanito —lleno siempre de boleros— o el aparato de transistores del peluquero-torero que cantaba a todo pulmón los éxitos del momento, descomponiendo la letra de las canciones y llenándola de picardías muy subidas de tono pero también muy ingeniosas.
Eran los años sesenta; la televisión estaba cerca: otra forma del ensueño, otra ingeniería psíquica estaba por llegar a nuestras vidas.
Por el aire cruzaban las notas de algún bolero ramplón y sensiblero: “Ay, vida, dime que no es cierto / que tú me has escrito / esa carta fatal…” o los versos de una canción ranchera: “Señores, pido licencia / para cantarle a mi amor / y decirles lo que siente el pescado nadador…”. (Me recuerdo a los cuatro años, cantando esa canción mientras doblaba la ropa que mi madre había bajado del tendedero).
Salpicada con música, la vida se iba llenando de imágenes y de retazos de sal que se acomodaban en el sueño y en los parajes donde el tiempo dobla para llevarnos a otro lado. Música fue el distintivo de una infancia que nunca pudo cristalizar en un tiempo y un espacio cabales y que sólo asomó instantáneamente entre faringitis sucesivas, malestares estomacales y miedos.
A lo lejos se escuchaba también el rock and roll en su versión autóctona, plenamente comercial, ramplona y descafeinada: “Todo el mundo en la prisión / corrieron a bailar el rock…” (nótese la inconsistencia sintáctica).
Cuando dejamos el departamento y nos fuimos a la casa que compró mi padre, la radio se apagó. En el ambiente había otras imágenes auditivas.
Como barrio clasemediero, Churubusco tenía otra textura. Terminaban los años sesenta y comenzaba la década de los setenta; había llegado la televisión a color, se escuchaban muchas canciones en inglés y los Beatles se aproximaban a su separación. El rock empezó a experimentar con nuevos sonidos y así vimos cómo se incorporaron los metales; surgió una banda fenomenal: “Sangre sudor y lágrimas”, que pocos años después tuvo su continuidad con “Chicago”. El soul hizo lo suyo. Otra música, otra temperatura, un nuevo paisaje auditivo se abría en mi horizonte; mis últimos años de la secundaria vieron cómo el disquero de mi casa se llenaba de los llamados “extended play” (mejor conocidos como “discos de 45 rpm”) con los éxitos del momento: baladas bailables (la mayoría en lengua inglesa) con las que amenizábamos las fiestas los preadolescentes de la época.
En ruta, yo seguía llenándome de música, siempre con los oídos dispuestos e hipnotizado por todas las ensoñaciones que se cruzaban por el aire cuando una canción volaba en las alas de una letra o de un ritmo sugerente. A veces era el verso de alguna canción escuchada en el trolebús que me llevaba a la preparatoria, a veces era la tonadilla del radio del señor que tenía un puesto de jugos en la esquina de Ermita y La Viga, donde esperaba el trolebús; en ocasiones era también alguna canción que escuchaban mis vecinos que ya eran jóvenes y que tenían el cabello largo, usaban barba, jorongo y huaraches.
Para bien o para mal, siempre he imaginado la música como una especie de mar sonoro en el que vivo flotando y en el que mis emociones pueden verificar una continuidad artificial que me ha resultado benigna en la medida en la que ello me impide enloquecer. He pasado noches llenas de boleros y de canciones de la Nueva Trova Cubana; las de tangos nunca terminaron y siempre dejan en suspenso un compromiso de continuidad que no perdonará la ausencia de un buen trago; el rock me lleva a latitudes cuya existencia nunca habría podido soñar de otra manera, el jazz implota en mi corazón como una especie de viaje a la semilla.
Paul Verlaine, influido por el pensamiento pitagórico, creía que el universo había sido creado siguiendo el criterio armónico de una composición musical, por eso para el poeta francés nuestra sensibilidad debía interpelar a la música como una forma de expresión capaz de ir más allá de los signos: una expresión que no busca tanto decir como evocar, que no pretende afirmar o negar algo de lo real, sino tan sólo crear una atmósfera sugerente que permita la comunicación entre los sujetos. El modelo era Wagner; él había conseguido expresar mediante la música lo que el lenguaje (demasiado anclado en el mundo objetivo) no había conseguido ni remotamente. Por eso Verlaine decía: “Antes que todo, la música…”.
II
El rock era un asunto de greñudos que no se bañaban (al menos eso decía mi padre); un día, sin embargo, mientras iba de su mano a casa de una hermana de mi abuela —la tía María, que vivía a unas cuantas calles de donde vivíamos nosotros—, vi a tres muchachos sentados en la banqueta escuchando en un pequeño radio “Love me do”, de los Beatles.
El sonido de la armónica me hipnotizó. Tal vez esa fue la primera vez que escuché una música distante de lo que rutinariamente llenaba mi esfera auditiva.
Al irse a México, mi padre abrió el camino para la llegada de otros vallisoletanos (muchos de ellos jóvenes) que fueron a probar fortuna y que se avecindaron con nosotros. Mi tío Edgardo (hermano menor de mi madre), Carlos Rosado, “Pilino” Ayala, Luis Ayala, Víctor Alcocer y varios más, fueron llegando para intentar una nueva vida en una ciudad que parecía abrirse a muchas posibilidades. A todos ellos les gustaba la música, en especial a Carlos Rosado, a quien recuerdo llegando a casa con algún disco nuevo de Gloria Lasso o de Ray Coniff.
Lejos del rock, mi horizonte musical discurría entre boleros, trova yucateca, baladas, música instrumental y danzones. César Costa cantaba versiones en español de piezas de Paul Anka, mientras Enrique Guzmán llenaba de melcocha el sintonizador. El asunto, sin embargo, era cuestión de tiempo; el rock estaba “allí”, interpelando nuestra manera de ver el mundo y abriendo el cosmos a los territorios de lo posible.
Mi llegada a Churubusco podría musicalizarse con “Let it be”, pieza que se constituyó como una especie de testamento discográfico del cuarteto de Liverpool. Poco tiempo después, Lennon, McCartney, Harrison y Ringo se separaron y la industria discográfica vio entonces la oportunidad de dar a la luz dos álbumes antológicos en los que se compendiaba lo mejor del grupo. Esos discos me abrieron a las sonoridades del rock, que en ese entonces buscaba llenar el vacío dejado por los Beatles con conjuntos como Creedence Clearwater Revival y The Monkeys, menos talentosos y mucho más comerciales.
Así comencé a escuchar a grupos como Rolling Stones, Los Animales, The Cream, Procol Harum y otros, pero el momento electrizante llegó cuando escuché “Love her madly” (Ámala rabiosamente) con The Doors.
Pocas veces el rock ha tenido una voz como la de Jim Morrison, un barítono dramático que le dio a sus interpretaciones una enorme fuerza expresiva que llevó el género a un territorio alucinante y decisivamente crítico. Jim Morrison, Jim Hendrix y Janis Joplin evitaron que el rock degenerara en un burdo producto de mercado y contribuyeron decisivamente a su configuración como manifestación contracultural.
Mi ingreso a la preparatoria fue alucinante. Era yo un niño que de repente se vio en una absoluta libertad (tenía 15 años, era el menor de mi generación y todavía tenía gustos típicos de la infancia); corrían los primeros días de febrero de 1974. Algunos de mis compañeros escuchaban a “Grand Funk” (un producto absolutamente anclado en los parámetros de la música de consumo); la radio estaba invadida de baladas en inglés o en español; comenzaba la música disco.
Algunas bandas mexicanas sonaban en circuitos alternativos: Three souls in my mind, Dug-Dugs, etc. Varias de esas bandas sonaban bien y llegaron a grabar algún disco. Algunas de mis compañeras gustaban del funky-rock y su ídolo era James Brown. En ese tiempo surge también el llamado “Sonido Motown”, una fusión de soul y góspel que dio pie a grupos como The Jackson Five, Tempations o el fabuloso Stevie Wonder.
El rock, sin embargo, seguía su camino y con la llegada de los sintetizadores comenzó una nueva era que tuvo en “Carrusel”, pieza del grupo Yes, su piedra de toque. Había llegado el rock progresivo y con él se abrieron muchos caminos que, para mí, tuvieron su momento culminante con el barroquismo de Premiata-Forneria-Marconi, un grupo italiano compuesto por músicos de un alto grado de virtuosismo. Con Apocalyptica, notable banda finlandesa de rock sinfónico, vino otro tiempo.
El rock comenzó a desaparecer imperceptiblemente de mi horizonte sonoro, aunque, por influencia de mis alumnos, escucho a veces alguna pieza o algún grupo interesante. El “heavy metal” nunca me convenció o simplemente no supe cómo ponerme a la altura de su estética. De cuando en cuando, sin embargo, regreso a Morrison o escucho “Jumpin’ Jack-Flash” (grass, grass, grass…) y me regocijo.
La música es el tiempo convertido en utopía sonora.
III
Un día compré una radiograbadora japonesa; en abonos; a un compañero de la preparatoria que vendía objetos de contrabando. El aparato era un prodigio, de esos que los japoneses desarrollan combinando diversas posibilidades tecnológicas.
Con el aparato y tres casetes de audio, hice maravillas; podía grabar canciones directamente del radio y escucharlas cuantas veces se me antojara. Pronto desarrollé una estrategia que me daba buenos resultados, pues sintonizaba alguna estación calculando el comienzo de una pieza musical y la grababa; a veces la pieza me resultaba grata y la grabación buena y entonces la conservaba; a veces el resultado no era bueno y entonces borraba lo grabado.
Una mañana grabé una pieza que me subyugó. La interpretación era anodina y (después lo supe) el arreglo deplorable, pero la canción era un prodigio: “Volver con la frente marchita…”. El tango entró a mi vida por la rendija de una balada mal cantada.
Poco tiempo después conocí a Gardel y con un disco de Agustín Irusta entré en una dimensión emocional que no conocía. El tango no se andaba por las ramas: era pasión pura, ciudad, barrio bajo, malevaje: “A ver, mujer, repite la canción / con esa voz gangosa de metal…”; pero también era lucha de clases: “Un viejo rico que gasta su dinero / emborrachando a Lulú con el champán, / hoy le negó el aumento a un pobre obrero / que le pidió un pedazo más de pan…” y desencanto radical: “Siglo XX: cambalache problemático y febril…”.
Expresión de desclasados, jerga tejida con los retazos de lenguas muy diversas y dialectos delincuenciales, el tango me resultaba fascinante no sólo por su complejidad musical, sino porque en él siempre palpitaba un problema humano que interpelaba directamente las inquietudes, incertidumbres y desazones de mis dieciséis años, en los que me imaginaba como ese barco referido por Enrique Cadícamo en “Niebla del riachuelo”, ese “…barco preso / entre la furia de un tifón”.
Pero el tango no sólo era desolación, olvido y desencuentro (“Aunque te quiebre la vida, / aunque te muerda el dolor, / no esperes nunca una ayuda / ni una mano ni un favor…), también es sueño, locura, alucinación desmesurada que busca sus soluciones de continuidad en un mundo conflictivo para el que la única alternativa es la imaginación.
Quizá por eso, cuando escuché “Balada para un loco”, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, quedé como cimbrado por una experiencia auditiva que fracturó mi consciencia estética.
La pieza fue escrita a finales de los años sesenta por el uruguayo Ferrer y constituyó un hito en la historia de la música latinoamericana. La letra vanguardista, con una gran proximidad con el surrealismo, y la música, con una gran complejidad melódica y armónica, me deslumbraron.
El tango comienza con una imagen idílica de Buenos Aires en la que irrumpe un personaje alucinado (“piantao”), “mezcla rara de penúltimo linyera (pordiosero) y de primer polizón en el viaje a Venus”; la pieza se escucha como navegando en un barco ebrio, dada su vocación delirante: “por la ribera de tus sábanas vendré / con un poema y un trombón / a desvelarte el corazón…”.
El tango entró en mi vida hace cuarenta y cinco años y sigue allí, escondido para las ocasiones especiales. Me parece injusto escucharlo en mis traslados por la ciudad, como un simple telón de fondo para aliviar la ansiedad de los minutos que pasan.
El tango debe escucharse como si fuera una homilía y siguiendo los rituales correspondientes. Yo a veces escucho algunos tangos en soledad porque no he encontrado en Mérida contertulios que compartan esa pasión enfermiza conmigo, como cuando en ebriedad extrema Carlos Illescas y yo cantábamos a todo pulmón: “Portero, suba y dígale a esa ingrata…”, y carne de cañón, rompíamos algo de esa efímera amargura que nos hacía entender que resistir es la mejor manera de conquistar el derecho de mirar la sombra propia.
IV
Mi padre tenía varios discos de danzón, pero el que más oía era el de la Orquesta de Gamboa Ceballos, un yucateco que hizo del género una especie de trapeador. A los cinco años escuché una danzonera “en vivo” y durante unos segundos quedé como extasiado frente al señor que tocaba la clave.
El danzón había sido relegado a la barriada y a los bajos fondos; era música de congales de mala muerte. En México lo habíamos asesinado lentamente y el golpe final se lo asestó el inefable Carlos Campos (el músico preferido de Gustavo Díaz Ordaz, el proboscidio que tuvimos por presidente a finales de los años sesenta).
Pero un día escuché en vivo, en un parque de la Ciudad de México (creo que en Tlalpan), a Barbarito Díez cantando un danzón (“Si el amor hace sentir hondos dolores / y condena a vivir entre miserias / yo te diera, mi bien, por tus amores / hasta la sangre que hierve en mis arterias…”) y mi perspectiva sobre el género cambió.
Fue así que recuperé el LP de Acerina que mi padre tenía en su colección (aquél en cuya portada estaba el músico santiagueño, parado junto a sus timbales e impecablemente vestido de frac) y comencé a escucharlo casi clandestinamente (era yo un muchacho de 19 años y mis amigos me hubieran fustigado por escuchar esa música que, desde su perspectiva, era vulgar y populachera).
Entonces me encontré con Verdi, con Rossini y con Schubert en versiones tropicalizadas que nos hablaban de una apropiación feliz por su sentido creativo y por su excelente factura musical, por parte de los músicos cubanos y mexicanos.
No fue, sin embargo, muchos años después cuando comencé a tratar de entender de mejor manera el danzón y toda la estética que se generó alrededor de su práctica en nuestro país, sobre todo porque en un viaje que hice a La Habana llamó mi atención el que en la isla no encontré huella alguna de esa manifestación cultural, ya que no se tocaba ni se bailaba en ninguno de los salones que tuve oportunidad de visitar.
Como quiera, un día conseguí un cd de Antonio María Romeu, con una colección de danzones notablemente interpretados; después descubrí a Mariano Mercerón, con una propuesta interesante, pues sus arreglos parecían tener una fuerte influencia del blues en la ejecución del clarinete.
El danzón es una música abierta a todas las influencias y a todas las posibilidades. Es un cruce de caminos, una síntesis feliz de afanes muy diversos; bastaría escuchar a la Camerata Romeu interpretando “Almendra” para pulsar la progresión de ese ritmo. Muchas orquestas sinfónicas de nuestro país tienen algunos danzones en su repertorio y en ellas figuran varias de las composiciones más populares del género, junto a piezas sinfónicas de Arturo Márquez, el músico sonorense en cuyo repertorio figuran varias composiciones de danzón sinfónico, entre las que destaca su “Danzón no. 2”.
Alguna vez estuve en el Salón Riviera, de la colonia Narvarte, en sus míticos jueves danzoneros. Fue inolvidable escuchar “Teléfono a larga distancia” con la Orquesta de Dimas y oír en vivo el “Rigoletito” en un atardecer adormecido por el clarinete.
Tal vez no haya metáfora posible para el danzón, y sólo en la imagen de un hombre y una mujer midiendo sus latidos la vida se vuelve cadencia, tiempo, golondrina. El danzón se escucha con la piel y con los ojos.
V
Los años setenta del siglo pasado no fueron del todo encantadores ni mágicos para quienes íbamos saliendo de la adolescencia y entrando a la edad adulta. La Revolución Cubana nos llamaba la atención al mismo tiempo que nos generaba miedo; la matanza de Tlatelolco era una herida abierta; Raúl Velazco nos lo advertía: “aún hay más…”, y nos endilgaba la voz de un Julio Iglesias que cantaba como en medio de un ataque de estreñimiento.
En la preparatoria, el horizonte musical no me entusiasmaba gran cosa: algo de canción de protesta, mucha música andina de bombo y zampoña y algo de nostalgia rocanrolera.
Un día, sin embargo, el asunto dio un vuelco radical: al auditorio llegó un cuarteto de jazz comandado por Juan José Calatayud, un pianista veracruzano que, después lo supe, era pieza fundamental en el desarrollo del jazz en nuestro país. Frente a su piano, Calatayud era como una especie de dios pagano alimentado por la ebriedad de los sonidos con los dialogaba como en otra dimensión.
Si bien en mi horizonte sociocultural el jazz simplemente no había aparecido más allá de la imagen más o menos solícita de Tino Contreras en algunas películas mexicanas, con Calatayud me vi sorprendido y arrobado por una especie de marea que se metía dentro de mí para reconcentrarme en ese punto donde no había nada más que intensidad.
En la universidad, el jazz entró en una dimensión esplendorosa. Conocí al francés Stephane Grepelli intepretando piezas de “Djanjo” Reinhart, con un violín que parecía de otro mundo. Un cuento de Julio Cortázar (“El perseguidor”) me condujo directamente a la figura de Charlie Parker y de allí al blues solamente medió un suspiro. Con Germán Palomares Oviedo, mi profesor de la asignatura de “Radio” (y que tuvo durante décadas un programa icónico denominado “El jazz, los jazzistas y usted”), fui conociendo lo más granado y tradicional de esa manifestación musical.
No me considero un experto en el jazz, pero he tenido la suerte de escuchar lo mejor del género e incluso estuve en tres conciertos del “Festival de Jazz y Blues” que se celebraba en México en los años setenta y ochenta y al que asistieron Willie Dixon, “Blind” John Davis, Koko Taylor y el enorme “Muddy” Waters.
Un hito en mi relación con el Jazz lo marcaron los discos del Concierto de Colonia y “My Song”, de Keith Jarret, que aún disfruto con enorme entusiasmo cuando los escucho.
Asimismo, recuerdo a grupos nacionales como “Astillero” o a personajes como Guillermo Briseño, el “Vitillo” Ruíz Pasos (un bajista excepcional) o Verónica Ituarte, a quien escuché cantar en una reunión privada por los rumbos de Xochimilco, una madrugada primaveral de 1986 en que una amiga me invitó a su casa después de haber expuesto en una galería de la Ciudad de México su trabajo plástico, al que yo le hice el “texto de sala”.
Los buenos músicos son, si se quiere, traficantes de ensueños. Sabemos de la música porque es por ella que el movimiento se hace magia. Hay un prodigio que se cifra en siete notas musicales que no son otra cosa que nuestra imaginación cantando en alas de la sutileza. A veces creo que mi vida está escrita en alguna clave musical y que he sido un privilegiado porque he podido escuchar en vivo (y a veces hasta en privado) la música de algunos de los más grandes. Sí… lo repito: “antes que todo, la música”.
Valladolid, Yucatán, México.
Poeta, ensayista, periodista y catedrático universitario. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Filosofía por la UNAM. Ha publicado cinco libros de poesía y uno de ensayos, además de una obra sobre los murales del Palacio de Gobierno de Yucatán que pintara el maestro Fernando Castro Pacheco. En 2008 ganó el Premio de Poesía “Efraín Huerta”. Actualmente es coordinador de la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán.


