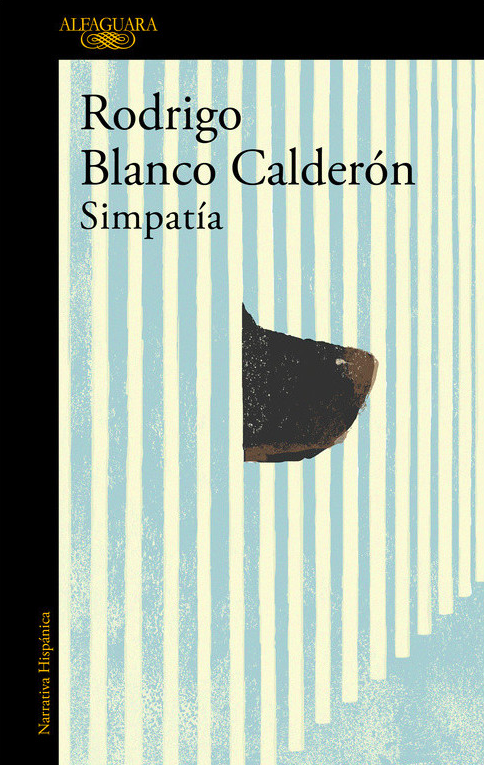
Ficción: Simpatía (fragmento)
2 junio, 2021
Reproducimos un fragmento de Simpatía (Alfaguara, 2021), la más reciente novela del escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón (Ganador del Premio Bienal de Novela Vargas Llosa 2019).
1
El día en que su mujer se marchó del país, Ulises Kan decidió buscarse un perro.
Viéndolo todo desde la perspectiva de lujo, inclemente, que brinda un matrimonio cuando se termina, aquello tenía sentido. Antes de casarse, él le había advertido que no quería tener hijos. Paulina respondió que ella era alérgica a los perros.
Martín, su suegro, en la primera conversación que sostuvieron, poco después de la luna de miel, le reveló que su hija no era alérgica ni a los perros ni al polvo ni a nada.
—Si acaso a la alegría, como la madre, que en paz descanse.
Había dicho eso y luego soltado una carcajada estentórea. Él hizo un esfuerzo por reír también, pero al viejo le entró un ataque de tos tan fuerte que Ulises creyó que se moría.
—Es cierto que se puede vivir sin perros, pero no hace falta —dijo cuando recuperó el aliento.
Desde ese día, Ulises supo que su matrimonio estaba condenado al fracaso. Ahora que navegaba en internet buscando información sobre albergues de perros donde los dieran en adopción, se dio cuenta de que Martín tenía razón. La había tenido desde el principio.
Su suegro era un hombre «jodidamente hermoso». Así lo describía en sus conversaciones imaginarias con algunos amigos. Cuando el último de estos se instaló con su familia en Buenos Aires, Ulises se salió del grupo de WhatsApp que compartían.
Así nos marchamos los que nos quedamos, pensó.
La belleza de su suegro recordaba la de Alain Delon. Ulises tenía la impresión de que Martín no solo estaba al tanto del parecido sino que, incluso, lo subrayaba en secreto. El haber sido abandonado cuando niño, el odio hacia los hijos y las mujeres, el recuerdo idílico de su tiempo de servicio en el Ejército, el cementerio de perros en el jardín de la casa, esa adicción a la soledad que se recrudecía a medida que se acercaba el final de su vida. Todos los rasgos decisivos y no tan conocidos de la vida de Alain Delon encontraban en él un eco.
La conexión la había hecho el día que vieron juntos en la televisión un documental con motivo del cincuenta aniversario de El gatopardo, de Luchino Visconti. A Delon lo entrevistaban en el pueblo de Palermo donde estaba el palacio de Gangi, el mismo en el que se rodó la famosa escena del baile.
—Nunca ha habido tanta belleza junta: Alain Delon, Claudia Cardinale y Burt Lancaster —dijo Martín, contando el reparto con los dedos, como si estuviera nombrando la alineación del Napoli de 1987.
Ulises pensó que en la vida de su suegro, en alguna sala suntuosa del pasado, debía de haber una Claudia Cardinale.
Cuando se lo preguntó, Martín resopló.
—Si preguntas pendejadas, Ulises. Claro que tengo una Claudia Cardinale. Y yo sé que tú también. Pero incluso un hombre que no haya tenido nunca una Claudia Cardinale siempre podrá ver a Claudia Cardinale —dijo señalando la pantalla del televisor—. ¿Me entiendes?
Ulises asintió pero no estaba seguro de haber entendido.
No sabía por qué su suegro había dejado de hablarles a sus hijos. Paulina tampoco lo tenía claro y, aunque decía haberlo superado, en el fondo aún le escocía el rencor. Ulises había llegado a él por su propia insistencia. Le parecía un escándalo no conocer a su suegro. Ella esquivó el asunto hasta que no pudo más y un buen día lo condujo hasta una casa que colindaba con el parque Los Chorros, al final de una empinada calle ciega. Ulises solo había ido una vez a ese parque del noreste de Caracas, uno de los más antiguos de la ciudad, famoso por sus cascadas y sus pozos de agua. La familia Khan lo había llevado para hacer un picnic y celebrar la noticia del embarazo de la señora. «Tendrás un hermanito», le dijeron, forzando una sonrisa. Ulises recordaba el silencio en que transcurrió aquella excursión de su infancia, solo interrumpido por el sonido del agua al caer.
—¿De dónde viene? —había preguntado Ulises, señalando una cascada.
—¿El agua? —dijo el señor Khan.
—Sí.
—Del Ávila. De allá arriba —le respondió.
Ulises observó la enorme masa verde a la que apuntaba el brazo del señor Khan. Esa cadena montañosa que protegía la ciudad, dándole la espalda como un gigante dormido.
—¿Esto no es el Ávila? —preguntó.
—No, Ulises. Este es el parque Los Chorros. El Ávila está allá atrás. Pero si remontas la corriente del agua, llegas a la montaña.
Esa primera vez, Paulina detuvo el carro frente a una fachada de ladrillos con un portón negro y le advirtió:
—Ni se te ocurra tocarle el tema.
—¿Cuál tema?
—Del por qué no nos hablamos y todo eso. Te caería a gritos y te botaría de la casa. Bueno, puede que de todas formas lo haga.
Cuando arrancó y lo dejó solo ante el timbre de la puerta, Ulises se sintió como Chris O’Donnell a punto de entrar en la cabaña de Al Pacino en Perfume de mujer. A diferencia del personaje de la película, a Martín lo mantenía aislado no la ceguera sino un enfisema pulmonar.
—De grado cuatro. Estoy jodido —le dijo su suegro a modo de bienvenida.
Martín se dedicaba a ver películas viejas y a leer. Sus únicas pasiones de hombre retirado eran cuidar el jardín y sacar a pasear a los perros. Cada día acompañaba al señor Segovia, su chófer y mano derecha, a pasear a Michael, Sonny y Fredo. Dos pastores alemanes y un perro callejero que eran, según él, «un espectáculo de ver». Los llevaban en la camioneta a un parque que quedaba antes de llegar a la Cota Mil y allí los soltaban. Martín a veces se bajaba con ellos. Otras, prefería observarlos desde su asiento en la camioneta, siguiendo las idas y vueltas, los saltos, los ladridos, los gruñidos y los mordiscos, como una carrera en un hipódromo enloquecido. Martín siempre regresaba contento, como si hubiera ganado o perdido una apuesta contra sí mismo.
Aquella primera tarde conversaron unas seis horas. Cuando Paulina lo pasó a buscar, ya de noche, no podía creerlo. Quería que le contara cómo estaba su padre, de qué habían hablado, cómo había sucedido todo.
Ulises trató de hacerle un resumen pero no lo tenía claro. Solo sabía que había sido una velada magnífica.
—Por cierto, qué guapo es tu padre —dijo Ulises—. Ahora entiendo de dónde sacaste esos ojos.
Ella suavizó la expresión y por un instante Ulises vio a la pequeña Paulina reaparecer como una ahogada de entre las profundidades de su propio rostro, para volver a hundirse un segundo después.
—Yo creo que es por este asunto de que yo también soy huérfano —dijo Ulises, casi como una excusa.
—¿Hablaron de eso?
—No.
—¿Los huerfanitos se reconocen entre sí?
Después de pensarlo unos segundos, Ulises respondió:
—Sí. Creo que sí.
Hicieron el resto del camino en silencio. Cuando ya estaban entrando al apartamento, Paulina le dijo:
—Discúlpame.
—No te preocupes —dijo Ulises.
—De verdad, gracias por ir a verlo.
—Yo, encantado. Quedamos en que volvería la semana que viene.
—Ok.
—Pero si te molesta, no voy.
—¿Por qué habría de molestarme? Ve. Y fue así como Ulises Kan se hizo amigo de su suegro, un hombre tan hermoso que se parecía a Alain Delon.
Caracas, Venezuela, 1981.
Escritor, editor y profesor universitario. Ha publicado los libros de cuentos Una larga fila de hombres (2005), Los Invencibles (2007) y Las rayas (2011). Por sus cuentos ha recibido diversos reconocimientos dentro y fuera de Venezuela. En 2007 fue seleccionado para formar parte del grupo Bogotá39, que reunió a los mejores narradores latinoamericanos menores de treinta y nueve años. En 2013 fue escritor invitado del International Writing Program de la Universidad de Iowa. En 2014, su relato «Emuntorios» fue incluido en Thirteen Crime Stories from Latin America, el volumen número 46 de la prestigiosa revista McSweeney's. Actualmente, realiza estudios doctorales de Lingüística y Literatura en la Universidad París XIII.

