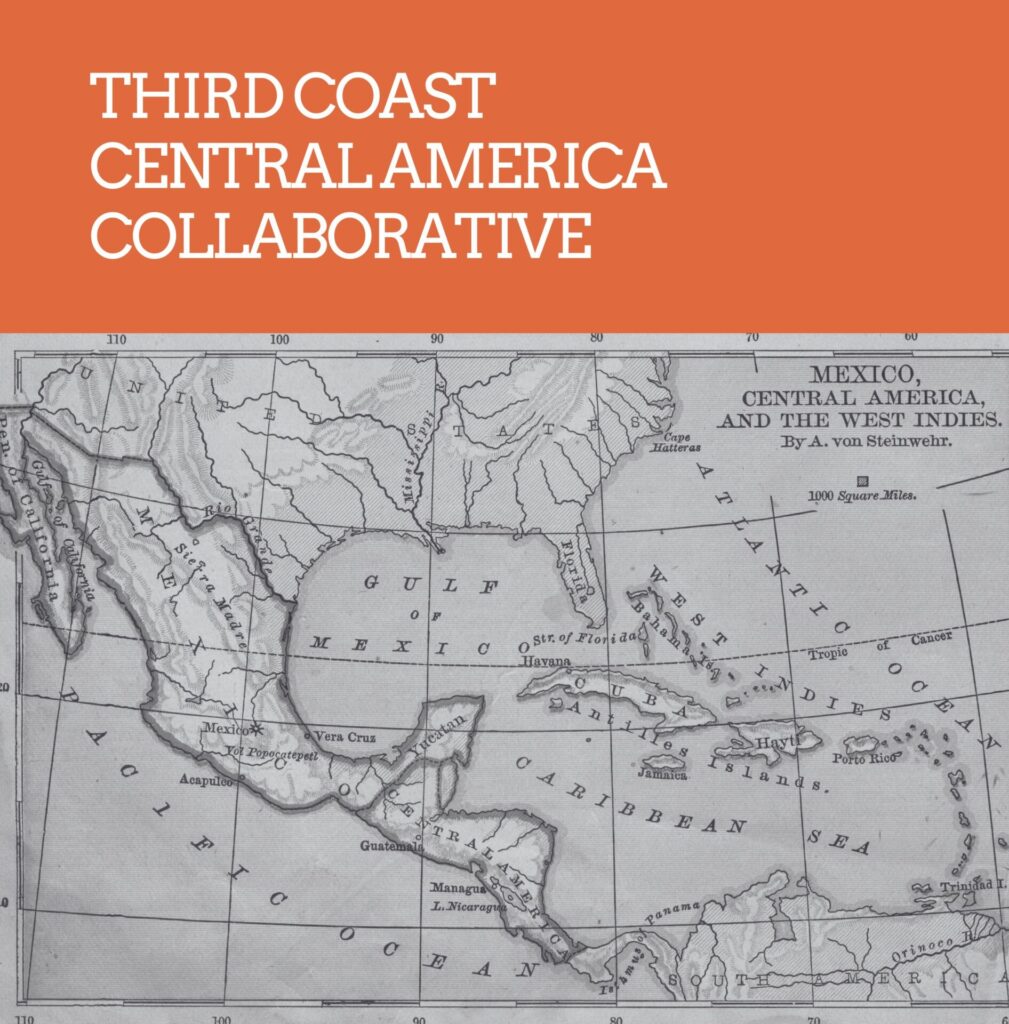
Tatiana Argüello: “Estudiar y aprender sobre el Caribe centroamericano nos ayuda a desmitificar la falacia que nos enseñan en el pacífico de una Centroamérica mestiza”
2 diciembre, 2024
El año 2022 la academia e investigadora de Rice University Sophie Esch tuvo la iniciativa de convocar a académicos que investigan Centroamérica para que compartieran sus trabajos de investigación. Este encuentro se conoce como Third Coast Central America Collaborative, que tiene como objetivo promover la investigación de profesores e investigadores, de universidades de la Costa del Golfo de Estados Unidos. Este encuentro anual, en su primera edición reunió a académicos, estudiantes y activistas dedicados al análisis de las complejidades culturales, históricas y políticas de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y sus diásporas. La segunda edición, celebrada en Texas Christian University, durante octubre de 2024, fortaleció la red de investigación en el área, y también destacó la intersección entre la academia y el activismo, con paneles sobre humanidades ambientales, revolución, raza y género, así como las comunidades afrodescendientes e indígenas del istmo. El evento también integró presentaciones de libros, como Black in Print de Jennifer Gómez Menjívar. En este encuentro Carátula tuvo la oportunidad de conversan con, Tatiana Argüello, destacada académica de la Texas Christian University, quien reflexiona sobre la relevancia de los estudios centroamericanos. Asimismo, comparte cómo estos estudios contribuyen a desmantelar nociones homogéneas sobre la región, subrayando la importancia del Caribe centroamericano como espacio de riqueza cultural.
– La segunda edición de Third Coast Central America Collaborative tuvo lugar en Texas Christian University, ¿qué importancia académica tienen los estudios centroamericanos en tu departamento y en tu trabajo de investigación?
– Primero quisiera comentar que los estudios centroamericanos es una prioridad no solo para mi departamento, pero también para AddRan Liberal Arts, mi colegio en TCU. En AddRan, tenemos como decana a la Dr. Sonja Watson, una centroamericanista especializada en la música y literatura de Panamá, quien apoya y valora la investigación que otros colegas y yo estamos realizando sobre la región. En mi departamento, he tenido apoyo en promover y presentar el trabajo de académicos y artistas centroamericanos y de la diáspora centroamericana en EE. UU con excelentes resultados. Por ejemplo, el año pasado organizamos el Green Honors Chairs, una serie de lecturas prestigiosas en Texas Christian University, con la visita de Javier Zamora. Zamora es un escritor salvadoreño y autor de Solito (2022), unos de los libros más vendidos en la lista del New York Times. Considero a Solito uno de los textos más poderosos que he leído en los últimos tiempos sobre Centroamérica. Son las memorias de Javier cuando cruzó la frontera sin compañía a los nueve años, y fue una experiencia muy enriquecedora que pudimos compartir con el autor contando su historia y conversando con nuestros estudiantes, mis colegas y toda la comunidad en Texas Christian University. Los estudios centroamericanos son para mí el eje de mi vida. Podrá sonar inicialmente a un cliché, pero realmente pienso, enseño, leo y hablo sobre esta región, sus culturas, sus gentes, historias, cine y literatura en mi diario vivir tanto en mi espacio familiar como profesional. Con mi investigación, tengo un gran compromiso de promocionar y apoyar la literatura de la región.
– Centroamérica sigue siendo una región compleja en el continente ¿qué crees que aporta el trabajo académico actual a la compresión de Centroamérica?
– El trabajo académico contemporáneo sobre Centroamérica contribuye a comprendernos y a que otras comunidades, particularmente aquellas del Norte Global, nos entiendan, valoren y aprendan sobre nuestras historias. Estudiar sobre la región es aprender sobre nuestra posicionalidad y contribuciones a las grandes preguntas globales y a los retos actuales tales como: el cambio climático, la inmigración, la violencia sistémica, etc.
-En ocasiones se ve a Centroamérica como un territorio homogéneo; sin embargo, es un espacio variado, en tal sentido ¿qué importancia tienen los estudios académicos sobre el caribe centroamericano?
-El caribe centroamericano es una región con una gran riqueza de pensamiento, cultura y geografía. Es uno de los ejes centrales de la heterogeneidad de nuestra región con la Centroamérica indígena. Estudiar y aprender sobre el Caribe centroamericano nos ayuda a desmitificar la falacia que nos enseñan en el pacífico de una Centroamérica mestiza. En mi caso, yo empecé a estudiar recientemente a autores del caribe centroamericano, como a Carlos Rigby y puedo decir que al leer su poesía me ha revitalizado mi manera de reflexionar sobre la poesía, la ecología y nuestra identidad. Ser nicaragüense incluye ser también Nicaribeño. Como académicos tenemos que desaprender ideas homogéneas de lo qué es o no es Centroamérica, aprender a dialogar y a leer bien a los escritores que contribuyen a nuestra riqueza cultural como los escritores caribeños incluyendo a Rigby.
-En la primera edición de Third Coast Central America Collaborative hubo espacio para el activismo, por ejemplo, se presentó el libro de testimonio Caravaneros de Douglas Oviedo, en esta segunda edición hubo presencia de activistas que trabajan con migrantes en Estados Unidos, ¿cómo ves la relación entre la academia y el activismo?
– Creo que la validez de las ideas que se producen en la academia no puede existir sin el activismo, sin ponerle una cara a las comunidades que se estudian y sin escuchar a las/los líderes que realizan movimientos sociales para proteger el medio ambiente, mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y detener los múltiples tipos de violencia que se vive. Como académicos tenemos mucho que aprender del activismo, en estos espacios se están produciendo formas de conocimientos que no debemos minimizar y de las cuales nos debemos nutrir. Por ejemplo, pensemos en cómo hemos aprendido del feminismo comunitario centroamericano con activistas como Berta Cáceres o Rigoberta Menchú. Asimismo, desde nuestros propios espacios al investigar y enseñar sobre la gente y proyectos que se están haciendo en el espacio público creamos vínculos solidarios con sus luchas.
– ¿Cómo ves el futuro de este encuentro académico?
– Un futuro muy positivo. Los éxitos de las conferencias en Rice University y Texas Christian University han solidificado las conexiones con los colegas que trabajan Centroamérica. Estas conferencias sientas las bases para futuros encuentros. Se ha hablado de universidades como Tulane o de la Universidad de Texas en Austin como futuras anfitrionas para el encuentro en 2025.
Revista bimensual y digital que promueve las ideas, la creación y la crítica literaria. Fundada en 2004 por el escritor Sergio Ramírez

