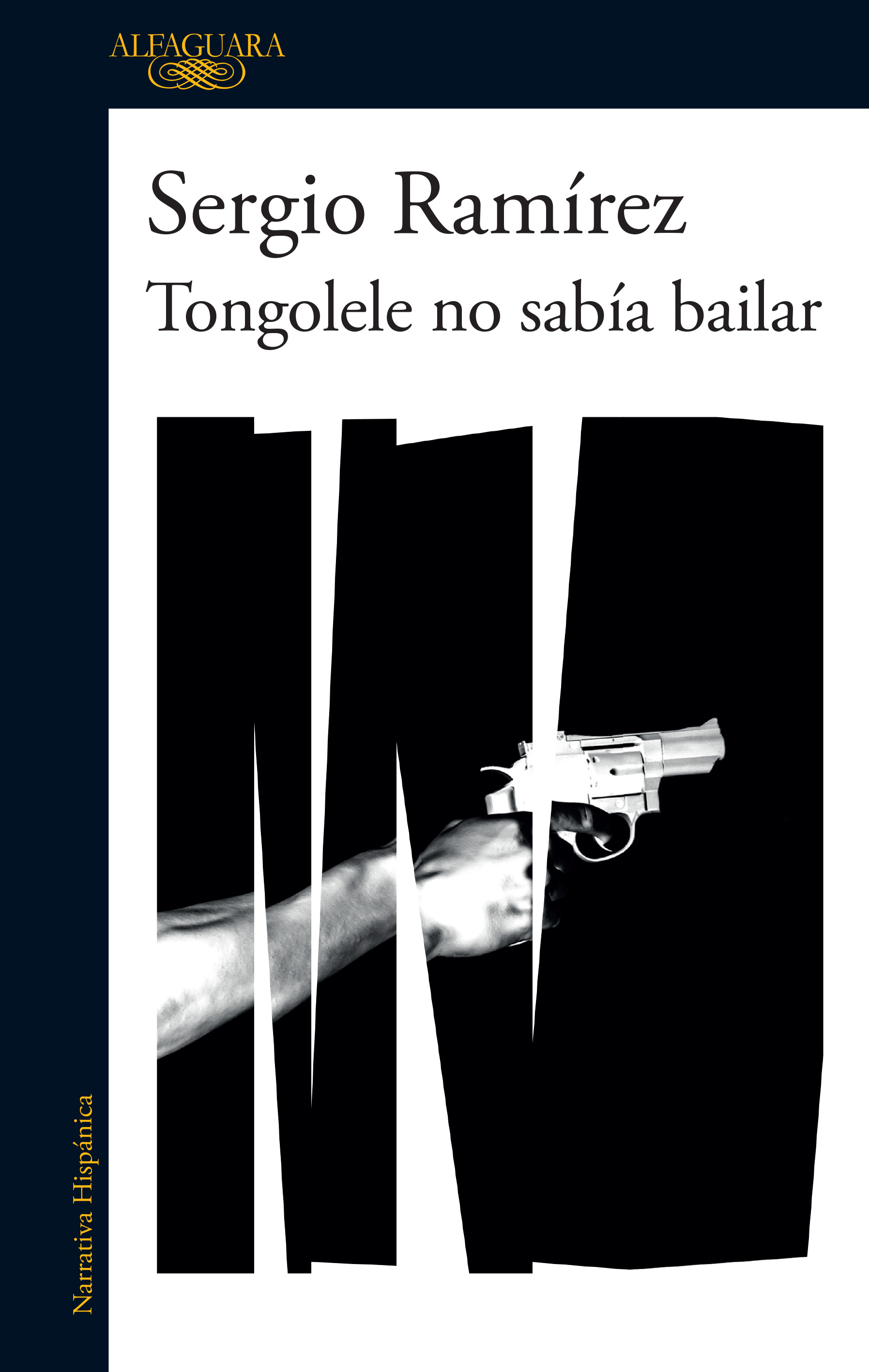
Ficción: Tongolele no sabía bailar (Fragmento)
2 agosto, 2021
Esta novela es la tercera del ciclo negro que forman también El cielo llora por mí (2008), y Ya nadie llora por mí (2017), y que tienen como personaje central al inspector Dolores Morales. En esta, el marco son los hechos sucedidos a partir de abril del 2018 en Nicaragua, cuando una serie de manifestaciones populares desató una brutal represión estatal.
El lanzamiento de Tongolele no sabía bailar, publicada por Alfaguara, igual que las dos anteriores, será el próximo mes de septiembre, tanto en España como en México. Este es el primer capítulo, cedido gentilmente a Carátula por la editorial:
1. El Gato de Oro
Las ráfagas de viento soplaban espaciadas pero puntuales doblando los débiles troncos de los pinos incipientes que se aferraban a las laderas desnudas del cerro de La Campana. El inspector Morales casi podía medir cada cuánto tiempo le cortaba la cara aquel tajo de hielo: dos minutos entre cada caricia filosa, cuando menos.
Acampaban al pie del cerro, al lado de la trocha de macadam, Rambo acuclillado junto a él en un hueco entre dos piedras cubiertas de musgo, como una piel de terciopelo, pero el refugio no los defendía de la cuchillada que parecía divertirse en rebanarles la nuca, las orejas y los cachetes.
Apenas se hiciera otra vez de noche bordearían el cerro atravesando una mancha de plátanos —les había explicado Gato de Oro, para alcanzar el camino llano que cruzaba un pastizal abandonado—, y al final de ese camino estaba Dipilto Viejo, ya al borde de la carretera asfaltada que subía desde Ocotal hasta el puesto fronterizo de Las Manos, la misma que habían recorrido cuando el día anterior los llevaban esposados para deportarlos a Honduras.
Hasta ahora todo iba bien con Gato de Oro, el baqueano que la suerte les había deparado en el lado hondureño de la frontera.
Llegada la noche se habían recostado en busca del sueño en el tren de llantas de un cabezal, en el patio de estacionamiento de furgones donde los choferes se acomodaban en hamacas colgadas debajo de los contenedores, cuando sintieron pasos en la grava y lo vieron inclinado frente a ellos, agitando cerca de sus caras la ristra de billetes de lotería asegurados con una pinza de tender ropa.
Era una especie de gigante tosco, que a la luz de las luminarias del estacionamiento parecía brillar bañado en polvo de oro, los ojos azules estriados de rojo, inquietos y burlones bajo el ala del sombrero de fieltro manchado de sudor, el cuerpo fornido asentado en sus botas de fajina. Llevaba camisa de franela a cuadros rojos y verdes, y pantalones de azulón, con una gruesa faja de baqueta.
— Qué ocurrencia la de este caballero andar vendiendo lotería a la gente dormida —dijo Rambo.
— La suerte no tiene horario, ni fecha ni calendario. Cómprenme en cinco, que la mitad del diez es la suerte.
—¿Alguna vez has vendido el premio mayor? —preguntó el inspector Morales.
— Se los he estado guardando a ustedes, para que vean cómo los aprecio.
—¿Y de dónde saliste vos con esa estampa de santo de iglesia? —lo midió detenidamente con la vista el inspector Morales.
— Así somos todos aquí en Las Segovias, porque descendemos del mismo cura que vino de la Pomerania hace dos siglos, y se aposentó en Dipilto.
— Un solo cura repartiendo estoques a diestra y siniestra —dijo Rambo.
— Digamos más bien, repartiendo agua bendita con el mismo hisopo. Cómo sería que el obispo que vino en visita apostólica desde León a lomo de mula ordenó que todo el pueblo se dispersara para alejar el pecado.
—¿Cuál era ese pecado? —siguió midiéndolo el inspector Morales.
— Hombres y mujeres mancornados, viniendo del mismo tronco bendito. Una sola parentela caliente.
— Habrá quedado en pellejo y huesos ese santo varón, después de tanto jolgorio —dijo Rambo.
— Daba lástima verlo en el puro cacaste, acabado y sin juelgo. El mismo obispo que mandó a toda aquella prole a agarrar cada quien su camino le impartió la extremaunción.
— Le das más cuerda y no tarda en contar que su tatarabuela era una monja de clausura a la que el cura de la Pomerania corrompió, Serafín.
— Una monja ursulina que sufría el mal incurable de la ninfomanía, y que a lo mejor era su propia hija, o hermana —el gigante se sentó en medio de los dos, guardando debajo de la camisa de franela los billetes de lotería.
— En mi vida he visto a nadie más desconsiderado de la boca, jefe. No perdona ni a su propia tatarabuela.
— Me llamo Genaro Ortez y Ortez, pero me dicen por mal apodo Gato de Oro, su servidor y amigo. Y estoy a sus órdenes para regresarlos sanos y salvos a Nicaragua.
—¿Y cómo sabés que queremos volver a Nicaragua? —preguntó el inspector Morales.
— Les he estado dando seguimiento desde que les quitaron las esposas en la guardarraya y los empujaron para este lado —dijo Gato de Oro—: si vinieron expulsados, Genaro, cavilé, y no hacen por donde buscar viaje para Tegucigalpa, es que no se resignan y quieren adentrarse de vuelta.
— El vendedor de lotería que calumnia a su tatarabuela pasa a coyote diligente después de ofrecer el premio mayor a unos desgraciados —dijo Rambo.
— Pero para eso estás vos, Genaro —Gato de Oro gesticulaba como si hablara consigo mismo frente a un espejo—. Sin vos, estas oscuras golondrinas no volverán de sus aleros los nidos a colgar.
— Y para colmo de males también se sabe la poesía de las golondrinas de un solo verano de Rubén Darío, jefe.
—¿Y cuánto cuestan tus servicios?
— Cinco mil pesitos, con la bonificación de mi grata compañía. Los dejo sanos y salvos en cualquier tramo de la carretera a Ocotal donde ustedes me indiquen. Se aceptan dólares, córdobas o lempiras.
— El gatito angora sacó las uñitas —y Rambo hizo como que daba un zarpazo.
— Lástima que nos privemos de tu grata compañía —suspiró el inspector Morales—; pero si nos paran de cabeza, no nos cae de las bolsas ni una monedita de un real.
—¿Y algo de valor? ¿Un reloj? ¿Una soguilla, una esclava?
El inspector Morales sacó del bolsillo trasero del pantalón el teléfono Samsung Galaxy, como una cigarrera de lujo, que le había obsequiado la Fanny.
—¿Suficiente con esto?
Gato de Oro tomó el celular con delicadeza y lo alzó frente a sus ojos para que lo alcanzara el resplandor de la luminaria que brillaba en lo alto del poste.
— Pues, usadito y todo, algo le sacaré —y se lo metió en el bolsillo de la camisa.
— Te lo entrego cuando nos separemos —el inspector Morales extendió la mano para reclamar el teléfono de vuelta—; no me voy a quedar incomunicado hasta entonces. Y el chip no entra en el trato. Se lo quito cuando nos despidamos.
Gato de Oro vaciló un momento, pero le devolvió el teléfono.
— Hecho. Ahora sólo quítenme una curiosidad: ¿qué fue lo que hicieron para que los vinieran a dejar con semejante comitiva, enchachados y todo?
— Ah, ése es cuento largo, y te lo quedo debiendo —el inspector Morales puso cara de aburrido.
— La verdad es que aquí mi amigo, así renco como lo ves, y algo panzón como también lo ves, se le metió en la cama a la esposa de un comisionado, alta verga de la policía; y como yo fui su cómplice en el albur, saqué mi parte del castigo también.
— Me estás faltando al respeto con todos esos calificativos denigrantes, Serafín.
— Más bien lo estoy ensalzando, jefe; con todo y todo, a usted no hay quien se le ponga delante en asunto de catres ajenos.
— Cualquier cosa puede ser mi honorable amigo del bastón, menos salteador de aposentos —se rió Gato de Oro—. Tiene cara de hombre circunspecto.
— No te equivoqués. Con sólo que se quite los calzoncillos y los sacuda, quedan preñadas todas las mujeres en un kilómetro a la redonda.
— Eso pasaba con el tata cura. Por eso el obispo le prohibió usar calzoncillos.
— A lo mejor resultan ustedes dos parientes. No sería raro que el jefe descendiera también de ese mismo cura garañón.
— Ya que no quieren decirme la verdad, mejor levanten entonces el culo, que hay que empezar a caminar.
—¿Ahorita mismo? Si es plena medianoche —se quejó Rambo.
— ¿Y qué querés? ¿Que nos agarren los migrañas a plena luz del sol? No es de paseo que vamos. Y más con este mujeriego renco, nos vamos a tardar el doble en llegar.
— Ya viste, Serafín, a lo que me expone tu irrespeto.
—¿Dónde quieren que los deje?
— En cualquier lugar de la carretera donde podamos agarrar transporte de vuelta a Managua —alzó los hombros el inspector Morales.
— Dipilto Viejo entonces. Allí tengo un cuñado, Leonel Medina, dueño de la gasolinera Uno, y también de un microbús llamado El Gorrión, que hace la ruta hasta Ocotal.
— Tal vez tu cuñado resulta más caritativo que vos y no nos cobra el viaje —dijo Rambo.
— O me acepta el bastón en pago —propuso el inspector Morales.
— Vénganse detrás de mí uno por uno, guardando la distancia, y haciendo como que buscan dónde echar una meada.
Pasaron por el costado de un galpón de mercancías de una tienda duty free y el celador, armado de una escopeta, que se protegía del sereno arrebujado en una toalla metida debajo del sombrero, los persiguió con la mirada.
Dejaron atrás una batería de casetas de excusado y alcanzaron un cerco de alambre de púas del que colgaba, entre blusas y pantalones todavía húmedos, un blúmer rojo corinto en el que se leía en la parte frontal, en letras coquetas, NO MEANS NO
Gato de Oro alzó las hiladas de alambre, metió el cuerpo para pasar debajo, y los otros dos hicieron lo mismo.
— Ya se encuentran ustedes en territorio patrio —susurró Gato de Oro—. Pero no vayan a cantar las sagradas notas del himno nacional porque los oyen desde el puesto de mando los migrañas.
Siempre en la delantera, llevaba una lámpara de pilas que encendía de vez en cuando para orientarse, siguiendo cómo iba la ronda de un plantío de viejos arbustos de café arábigo que empezaban a enseñar sus primeros frutos rojos.
Una media hora después salieron a la trocha de macadam abierta entre laderas, que corría paralela a la carretera pavimentada, distante un poco más de un kilómetro hacia el oeste.
Caminaban por la orilla de la trocha, según las instrucciones de Gato de Oro, quien también los había prevenido de ocultarse entre los matorrales cada vez que alumbraran los faros de un vehículo, pues por allí rondaban patrullas motorizadas. Era una marcha de por lo menos ocho kilómetros, y el paso del inspector Morales de verdad la hacía difícil; la contera de su bastón se quedaba pegada en el barro bajo el lecho de hojas podridas, o el pie tropezaba con las raíces ocultas de los árboles, lo que obligaba a Rambo a irlo sosteniendo por el codo. Delante de ellos, Gato de Oro se distraía cantando en voz muy baja un estribillo que repetía de manera obsesiva:
Al otro lado del hombre
estaba un río parado
dándole agua a su capote
embozado en su caballo…
Poco antes del amanecer llegaron al pie del cerro de La Campana. Enfrente, al lado opuesto de la trocha, se alzaba el cerro de San Roque, por cuya ladera subían desperdigadas las casas de un asentamiento.
Entre las dos piedras, del tamaño de un hombre de mediana estatura cada una, estaba aquel hueco donde esperarían hasta que cayera de nuevo la noche.
— Cuando tengan urgencia de mear, se mean a gusto sin salir de la rendija, y si es asunto de cagar, también aquí mismo se vacían, que el tufo de la mierda no mata a nadie —los aleccionó Gato de Oro.
Mayor cuidado cuando subiera el sol. Nadie debía oírlos ni respirar mientras esperaban pacientes a que cayera la noche. Si los descubrían eran muertos, porque en lo alto del cerro de San Roque había una caseta de los migrañas y el guardián de turno tenía anteojos de larga vista, y equipo de radio para avisar a las patrullas motorizadas cualquier novedad. El puesto se hallaba donde se veía parpadear la brasa rojiza de la antena.
—¿Y vos? —le preguntó Rambo.
En la penumbra, porque ya clareaba, advirtieron que Gato de Oro estaba riéndose otra vez.
— A mí me conocen de sobra por estos parajes; así que tranquilino me voy a desayunar a la comidería de las Culecas, aquí no más en el caserío.
— Yo con unos huevitos de amor, frijoles refritos, cuajada fresca y tortilla de comal me conformaría —se relamió Rambo.
— Yo mis frijoles los quiero con crema, y la tortilla bien tostada —lo imitó el inspector Morales.
— Bien les traería de comer, pero de dónde tela si no hay araña —suspiró Gato de Oro—. El celular no me va a rendir para tanto.
—¿Y el resto del día te lo vas a pasar donde esas Culecas? —preguntó Rambo.
— Después de desayunar me cruzo a Dipilto Viejo, almuerzo, hago mi siesta, y a las siete en punto de la noche estoy por ustedes.
Y ya cruzaba la trocha cuando regresó, como si hubiera olvidado algo muy importante.
—¿Ustedes han oído de la zorra que estaba estudiando inglés? El profesor está haciendo con ella ejercicios de conversación y le pregunta: ¿Jaguar yu? Y viene ella y le contesta: No, I am zorri.
Los miró uno por uno, los ojos llenos de risa, luego se llevó la mano a la boca para reprimir la carcajada, y riéndose por lo bajo volvió a agarrar camino.
— De risa seguro no nos vas a matar, jefe, pero sí de hambre.
El sol comenzó a alzarse detrás del cerro de San Roque y ponía los primeros destellos en las láminas de los techos de las casas forradas de tablas sin cepillar, en cada cumbrera una antena parabólica, y una urdimbre de alambres eléctricos sostenidos por horcones que iba por todo el asentamiento.
De este lado, en la cima del cerro de La Campana, rebanada por los tractores, se perfilaba el árbol metálico rojo fucsia que habían divisado el día anterior desde la carretera, y a su lado ya estaba en pie, atornillado a su pedestal, el otro, amarillo canario, que la cuadrilla izaba entonces con una grúa; faltaba instalar los restantes, el verde esmeralda y el violeta genciana. Los operarios habían dejado la grúa en el sitio para seguir en su trabajo, y también la garrucha gigante de cable eléctrico. Cuando estuvieran todos los árboles iluminados, el resplandor sería visible desde los pueblos y caseríos vecinos.
A cada ráfaga de viento se apretaban más dentro de la hendidura, el inspector Morales con el bastón entre las rodillas, la cabeza hundida en el pecho.
— Me estoy acordando de una canción sobre la cumbre de una montaña que cantaba mi abuela Catalina —tosió, desgarrando una flema gruesa.
Su abuela Catalina hacía puros chilcagre que vendía en su tramo del Mercado San Miguel en Managua. En una tabla asentada sobre las rodillas cortaba las hojas de tabaco con una navaja sin cacha, de filo resplandeciente, y tras poner un puñito de picadura enrollaba la capa pegándola luego con almidón; solía cantar entonces la habanera que el jueves santo, en la representación de la Judea del Cuadro Dramático de Radio Mundial en el teatro Luciérnaga, entonaba Boanerges, «el hijo del trueno», enamorado de María Magdalena:
Nací en la cumbre de una montaña
vibrando el rayo deslumbrador
crecí en el seno de una cabaña
y hoy que soy hombre,
y hoy que soy hombre
muero de amor…
— Morir de amor es una cosa triste, como le iba a pasar a usted con la Marcela, esa niña huesitos de pollo, que ahora estará refocilándose con su viejo novio en Miami Beach —dijo Rambo—; pero morir de hambre es crueldad peor. Este Gato de Oro es un desalmado sin entrañas.
— Cómo fuimos a llegar a esta situación tan desvalida, Serafín; no tener siquiera un pocillo de café que llevarnos a la boca; aunque fuera amargo el café, aunque fuera aguado.
— Y todo esto, confiando en que Gato de Oro no nos vaya a entregar de vuelta en manos de Tongolele.
— No creás que no se me ha ocurrido. A lo mejor en eso anda ahorita, cerrando el trato en el cuartelito allá arriba.
— Y ahora sí que Tongolele lo mete a usted en El Chipote. Ahora sí Tuco y Tico lo refunden en la pileta hasta que se le salga el agua por boca y narices.
— Nada de eso me asusta, Serafín. Para mí hay cosas peores.
— Ya me va a decir cuando lo saquen chorreando agua y sienta que le estallan los pulmones y que el corazón lo vomita por la boca, como me sucedió a mí. ¿Qué cosa peor puede haber?
— Imaginate que se me muera la Fanny.
Rambo guardó silencio por un rato.
—¿Le queda carga para ponerle un mensaje a doña Sofía, y así preguntar cómo salieron los exámenes que le iban a hacer en el hospital? —preguntó al fin.
— Eso va a tomar tiempo, Serafín, es una resonancia magnética. Hasta mediodía no se sabrá.
— Pues entonces llame directamente a la Fanny. Muda no se ha quedado con la enfermedad.
— Yo soy muy pendejo para esos trámites. ¿Qué le voy a decir?
— No le luce la cobardía. Usted ha sido siempre hombre de huevos.
— Qué vamos a hacer. Tengo un corazón cobarde. Y el corazón nada tiene que ver con los huevos.
Una nueva ráfaga de viento entró furiosa por la oquedad, como si quisiera desalojarlos a la fuerza. Rambo miró hacia el camino, y descubrió a Gato de Oro que bajaba del caserío acariciándose con gusto la barriga. Parecía más alto y corpulento, y más dorado a la luz del sol.
— Allí viene el desgraciado y va a pasar de largo para Dipilto Viejo, sin darnos cuenta siquiera de todas las ricuras que se comió.
El inspector Morales enderezó la cabeza, y lo vio también, tranquilo y satisfecho, escarbándose ahora los dientes con un palillo. Después abrió las piernas y pujó para pedorrearse, las manos en la cintura como si fuera a iniciar un paso de baile.
La grava era caliza, de manera que la trocha se extendía como un rastro blanco que fulguraba entre los breñales de las orillas, reptando debajo de los genízaros y los guanacastes que se alzaban detrás de los cercos de alambre en el límite de los cafetales.
Gato de Oro se disponía a cruzar el camino cuando apareció en una curva una camioneta Hilux que se acercaba lentamente, sin ningún ruido, como si el chofer hubiera apagado el motor. Las llantas martajaban los pedruscos y levantaban una ligera nube de aquel polvo de tiza.
Como salidos de la nada, dos hombres armados se irguieron en la tina de la camioneta y lo apuntaron con sus fusiles. Gato de Oro retrocedió varios pasos, vaciló, y quiso echarse a correr, otra vez cerro arriba, mientras el sombrero se le volaba de la cabeza, pero al sonar los disparos en ráfaga, como si se hubiera tropezado, puso una rodilla en tierra, luego la otra, y quedó tendido de espaldas.
La camioneta siguió hacia el norte, rumbo a la frontera, sin acelerar nunca la marcha, y los hombres volvieron a desaparecer en el fondo de la tina. Rambo volteó a mirar al inspector Morales.
—¿Qué es lo que ha pasado, jefe? — preguntó, la voz convertida en un silbido ronco.
— Lo mataron.
—¿Cómo que lo mataron? — volvió a preguntar Rambo, y lo agarró por el brazo.
— Dos ráfagas cortas, una por fusil —el inspector Morales no quitaba la vista del cuerpo de Gato de Oro, que había quedado con una mano extendida hacia delante, por encima de la cabeza, y la otra pegada al costado. Una mancha de sangre oscura comenzaba a extenderse sobre la camisa a cuadro
— Fueron los de la camioneta — Rambo parecía como si hasta ahora lo estuviera descubriend
— Venían escondidos en la tina, bajo una lona. Llevaban la cara tapada.
—¿Me volví dundo, acaso, jefe? Me parece que lo veo todo hasta que usted me lo está contando.
— El chofer era el único con la cara descubierta. La camioneta no tenía placas.
—¿No le digo? Yo ni del color de esa camioneta me acuerdo.
— Una Hilux verde, aquí lo tengo todo —el inspector Morales le enseñó el teléfono.
—¿Qué me quiere decir? ¿Que lo filmó?
— Vi acercarse la camioneta, me dio no sé qué pálpito, y saqué el teléfono.
La gente del caserío había comenzado a asomarse a sus puertas, pero pasó un largo rato antes de que nadie se arrimara al cadáver, ahora en medio de un gran charco de sangre, hasta que aparecieron dos mujeres, una de suéter, la otra con una chaqueta de varón que le venía grande. Bajaban una tras otra el cerro, la que iba adelante, la del suéter, llevando una cobija jaspeada con manchas de tigre, con la que tapó a Gato de Oro. Sólo quedaron descubiertas las mangas de los pantalones de azulón y las botas.
La que venía atrás, la de la chaqueta de varón, fue a buscar el sombrero que el viento había alejado un buen trecho, y lo colocó sobre la cobija que ya empezaba a embeberse de sangr
— Ésas deben ser las Culecas, jefe; las que le dieron su último desayuno.
Las dos mujeres permanecieron de pie junto al cadáver, las cabezas agachadas. Parecían rezar. Luego la de la chaqueta de varón le dijo algo a la otra, y la ráfaga de viento trajo hasta el escondite algunas palabras sueltas: monseñor Ortez… su tío… avisarle… Ocotal… teléfono… pero no hay cómo…
Luego se fueron por donde habían venido, moviendo la cabeza con desesperanza.
— Tenemos que irnos de aquí antes de que los de la camioneta regresen, Serafín.
—¿Cree que van a volver por nosotros?
— No nos vamos a quedar a averiguarlo.
En la cresta del cerro de La Campana habían aparecido ya los primeros operarios de la cuadrilla. El inspector Morales salió de primero del escondite. Recordaba la ruta indicada por Gato de Oro: bordear el cerro, encontrar el platanal, y luego seguir a través del potrero para llegar a Dipilto Viejo.
— Aclárele bien al ignorante de su socio, aquí presente, que la poesía de las oscuras golondrinas no es de Darío, sino de Bécquer —dijo Lord Dixon.
— Te aparecés tarde, y encima se te ocurre venir hablando de poesía cuando los paramilitares acaban de matar a Gato de Oro y puede que regresen a arreglar cuentas con nosotros.
—¿Y cuál es la novedad, camarada? —dijo Lord Dixon—. Entre paramilitares tendrá que vivir de ahora en adelante.
Escritor nicaragüense. Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017. Fundó la revista Ventana en 1960, y encabezó el movimiento literario del mismo nombre. En 1968 fundó la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) y en 1981 la Editorial Nueva Nicaragua. Su bibliografía abarca más de cincuenta títulos. Con Margarita, está linda la mar (1998) ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara, otorgado por un jurado presidido por Carlos Fuentes y el Premio Latinoamericano de Novela José María Arguedas 2000, otorgado por Casa de las Américas. Por su trayectoria literaria ha merecido el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, en 2011, y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español, en 2014. Su novela más reciente es Ya nadie llora por mí, publicada por Alfaguara en 2017. Ha recibido la Beca Guggenheim, la Orden de Comendador de las Letras de Francia, la Orden al Mérito de Alemania, y la Orden Isabel la Católica de España.

