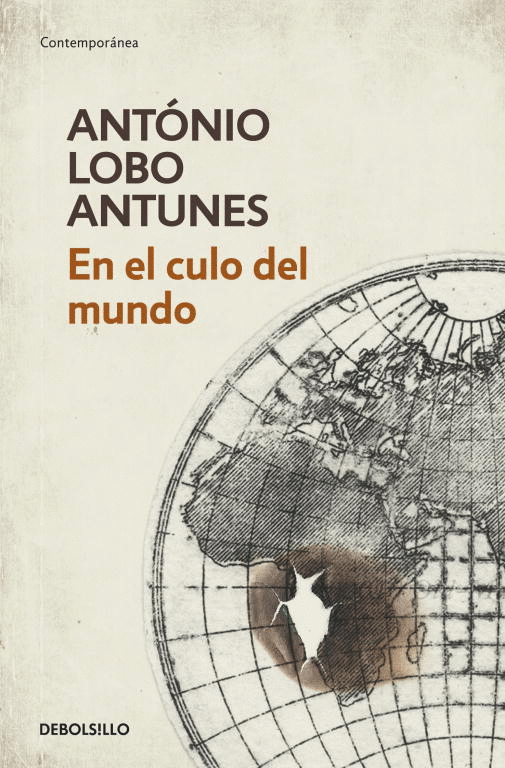António Lobo Antunes: «A mis libros tengo que negociarlos con la muerte»
2 junio, 2021
La actitud de António Lobo Antunes se parece a la de un cliente habitual que se sienta a la barra de un bar. Llega con indiferencia, estrangula la mano que le extienden, enciende un cigarrillo y arranca el monólogo de su vida. El otro solo debe limpiar los vasos y servirle la copa imaginaria y asentir en momentos claves de la historia y preguntar, no siempre esperando la respuesta lógica de su inquisición. Lobo se abre, a veces te mira con dureza, y relata cuitas y esplendores que en almas prevenidas están reservados a los más secretos rincones de la discreción. Esas son las reglas del diálogo. Si se respetan, de la veta saldrá oro.
Lo cierto es que el escritor portugués no está en un bar. Su presencia se debe al enésimo premio que le entregan en lo que va de año. Cuando lo recibió, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, improvisó un discurso que dejó a muchos boquiabiertos. Reconoció en un loco, en una desahuciada y en un niño moribundo a sus tres grandes maestros literarios.
El primero le dijo que el mundo estaba hecho por detrás, la otra le confesó no haber ido antes al médico porque el no tener dinero es como no tener alma y al infante tan solo le bastó mecer su pie por fuera de una sábana mortuoria para ponerlo en un momento decisivo.
«Esto es lo que nos da dignidad y sentido a nuestras vidas: hablar por los que no tienen voz, hablar por los que aún no encontraron su voz, hablar por los pies de los muertos que se alejan y que así seguirán vivos», dijo ante las caras largas del respetable. «Agradezco mucho a todos, señoras y señores, este premio, que estoy seguro, que mis maestros y el pie del niño estarán, estoy cierto, muy agradecidos».
Ahora, en su bar, la franqueza sube a otro nivel.
«Me da placer estar en México, pero hice una gracia inmensa», comenta. «Hace unos meses me llamaron desde acá para decirme que me había ganado el premio FIL. Yo les pregunté: ¿cuánto es? Luego me dio vergüenza, porque no sabía que en la otra línea estaban todos los periodistas con el altavoz activado –sonríe para rematar–: Los premios no tienen nada que ver con la literatura y tampoco son importantes. No me harán mejor escritor. Si me dan nombres de jurado, hasta puedo decir quién va a ganar. Lo primordial es que te dejen en paz con tu trabajo, que estés satisfecho y con la sensación de que escribiste lo mejor. Yo lo tengo claro: me invitan porque escribo, pero, si sigo aceptando invitaciones, no voy a tener tiempo para escribir. Por eso he pedido en Guadalajara que me dejen cuatro o cinco horas al día para trabajar».
***
Lobo enciende otro cigarrillo con desgano. Le aburren los viajes. Dice que suele salir de su país unas tres o cuatro veces al año, y casi siempre para promocionar un libro. Luego llega el terror: el padre de Esplendor de Portugal se queda inactivo, sin una palabra en la punta de su bolígrafo, en unas 16 semanas de bloqueo. Espera la llegada de las páginas y personajes del próximo título, sin tener la más mínima seguridad del arribo. Cuando refiere el trauma, rezonga y suelta: «Nunca sé si voy a escribir un nuevo libro o si esto se acabó».
Ahora Lobo está inactivo y piensa en Juan Rulfo. Lo hace en la tierra que lo vio nacer, Jalisco, mientras lo invoca en medio de su sequía. «Nunca comprendí cómo pasó tanto tiempo sin escribir», comenta, inclinado y en voz baja, como quien comparte un secreto. «Después no publicó nada más.
En mi caso, si no trabajo; me siento culpable. Es como si cometiera un pecado. Estoy fatal en los tres o cinco meses que paso inactivo. Por suerte, puedo leer y eso es un gran placer. Escribir no es tan placentero, pero leer sí».
¿Por qué no lo es?
Escribir es muchas cosas, pero es algo un tanto idiota. Hay una dimensión infantil en eso. Pero no sé hacer otra cosa, porque empecé a los cuatro años. Enfermé de tuberculosis y pasé tres años en cama. Me parecía muy raro el mundo de la gente que marchaba y salía. Yo estaba solo en mi habitación. Así que mi madre me enseñó a escribir. Al principio era fabuloso, porque una palabra va delante de otra y todo tiene sentido. La angustia empieza después, cuando comprendes lo que es escribir bien o mal, y cuando comienzas a leer y te das cuenta de que lo que haces es una mierda comparada con otras cosas. Hay escritores que van muy hondo del corazón de la gente, y uno como autor se queda en la espuma del lector. A Rulfo lo leí a los 20 años y a los 30. Aún a esa edad no lo comprendía. Luego compré la versión crítica de Pedro Páramo, con un prefacio y todo eso. No lo entendía porque no sabía que todos estaban muertos, y por eso no le tomé el sentido. En ese momento me di cuenta de que no hay libros difíciles sino lectores estúpidos. También supe que uno debe escribir contra los escritores que le gustan.
Cuando habla de la escritura, Lobo clava sus ojos azules con severidad. La cosa va en serio en su bar. Hace un largo mea culpa y por un momento se olvida de su profesión de psiquiatra. Quien está en el diván es él. No necesita interrupciones, ni risas cómplices, ni palmadas en el hombro. Solo un buen cenicero en donde prensar sus cigarrillos.
«Yo no escribo historias. No me interesa hacerlo. No sé qué va a pasar en mis libros. No sé nada. Antes hacía planes detallados. Después comprendí que tienen vida propia. Son un organismo con su fisonomía, temperamento y carácter que no me pertenecen. Cuando un texto es bueno, uno lo que debe hacer es seguirlo para donde quiere irse sin imponerle nada. Siempre es una sorpresa. El problema es el trabajo con las palabras, porque intentan cambiarte el arte de escribir. Algunas han sido hechas para no ser utilizadas: los adjetivos, los adverbios… No sé, es muy difícil escribir. Yo apenas estoy aprendiendo. No pienso hablar de técnica. ¿En qué momento un libro está listo? Ese es un gran problema para mí. Un pintor francés decía: “un cuadro nunca está terminado; puede estar definitivamente inacabado”. Y puede ser, porque probablemente sea mejorado con mucho trabajo. Hay que vivir con la humildad de no saber nada. También hay que asumir que quien escribe el libro es el lector. La situación ideal es que lo firmen ellos, porque nadie lee de la misma forma.»
De su humildad han salido obras elogiadas por la crítica. Exhortación a los cocodrilos, El culo del mundo, La muerte de Carlos Gardel y Fado alejandrino son solo algunos títulos por los que António Lobo Antunes pasará a la posteridad. En casi todos la estructura es compleja, a ratos cinematográfica, con licencias en los signos de puntuación y las transiciones. Encontrarse con una página de Lobo es toparse con una prosa musculosa, trabajada, no nacida de un arrebato de inspiración.
«Claro que hay corrección, y esa es la parte más idiota», dice después de soltar una nube de nicotina. «Me siento como un profesor de portugués, que relee un texto muy malo de los alumnos. Uno cree que la primera versión es una maravilla, pero la distancia de la emoción es muy grande. En el calor de la redacción todo lo que escribes te parece una maravilla. Después leo en voz alta, como si fuera un personaje de dibujos animados», suelta poniendo la voz aflautada: «Así te aparece toda la mierda. Hay que leer tu propio texto despreciándolo. Todo lo que no es bueno, va a salir a flote. Yo no le doy consejos a nadie, pero si tienes dudas entre eliminar o dejar, elimina. Uno debe preocuparse por la eficacia de su trabajo, del texto. Toda la ambición de hacer una buena metáfora, una buena imagen, demostrar al lector que eres inteligente, no interesa a nadie. Uno lee a Nabokov, quien era un gran escritor, pero continuamente te está diciendo: “mira lo inteligente que soy”. El libro es quien debe ser inteligente, no tú. Flaubert, al final de su vida, se enfurecía al darse cuenta de que Madame Bovary iba a prevalecer y él a morir. Era una cosa que no podía comprender.»
***
Mientras habla es inútil pensar en su fama de malgeniado. Hasta hace nada, Lobo Antunes era el típico personaje difícil de entrevistar. Los compromisos externos que acompañan a la escritura, promoción y acercamiento con los medios, le importaban un comino. Su vida era otra, lisboeta, y siempre fue celoso de mantenerla sin cambios. Esto se reducía a escribir sus libros hasta agotar los bolígrafos (un enorme callo en su mano derecha lo atestigua), salir con sus amigos de infancia, ver cine clásico y seguir con puntualidad los partidos de fútbol.
Ahora no cree ni en el deporte. Asegura que su equipo, el Benfica, no tiene dinero y no puede entrar en esa enorme industria que nació con la creación de los directores técnicos. Echa de menos ese fútbol en donde el gol era una cosa accesoria, ante el enorme placer de jugar. Los tiempos cambian y el Lobo gruñe por otras cosas. Sin embargo, aún dice que le queda el boxeo, un deporte en donde los campeones ganan porque son pobres.
Pero a Lobo Antunes, el gran obsesionado por el tema de la muerte, lo cambiaron dos hechos dignos de novelar: el fallecimiento de su padre y algo que le pasó en Guadalajara.
El patriarca se le fue hace cuatro años. Patólogo de profesión y distante de trato, estuvo en su lecho de muerte cuando su hijo se armó de valor, y le preguntó algo de lo que nunca habían hablado: la existencia de Dios.
Cuenta el autor de El orden natural de las cosas que su padre mantuvo un largo silencio, antes de decirle sin sobresalto: la nada no existe en la biología.
Sin tiempo de reponerse de la respuesta, el segundo hecho trascendental le ocurrió hace un par de años, en México. Lobo tuvo algunas molestias, el mal de Moctezuma según él, pero le restó importancia. A su regreso a Portugal los síntomas no habían desaparecido. Entonces, fue a un médico, amigo de estudios, quien no le pudo dar peor diagnóstico: cáncer.
«Allí es cuando piensas con ironía: “eres un genio, pero no un superhombre”, dice como si tuviera una copa enfrente. Pedí que me operaran a la mañana siguiente. Así lo hizo, y corrí con suerte. Sin embargo, tuve que tratarme con radio y quimioterapia por seis meses… Lo que uno siente, al enterarte de esto, es una sorpresa inmensa. Me acordé de Paul Klee cuando decía: “¡cómo puedo morir!” No es un miedo, es una sensación muy rara. La convalecencia de la operación es muy difícil.»
Lobo eligió tratarse en un hospital público, de pobres, y la impresión no se le ha borrado hasta el sol de hoy. A sus lados se enfilaban camillas con gente de todas las edades. El famoso escritor portugués, eterno candidato al Nobel de literatura, se moría de la vergüenza al saber que iba a vivir, mientras a sus vecinos se les agotaba el tiempo. En ese momento descubrió que eran personas mejor que él, con mayor dignidad y aplomo.
«Mi vida ha cambiado mucho», suelta sin importarle el poder devastador de su cigarrillo encendido. «Estar aquí sentado es muy bueno. El sol lo veo de otra forma. Éstas eran cosas a las que no le daba ningún valor. En cambio, otras dejaron de tenerlo: el suceso, la fama, la gloria… Tolstoi escribió en su diario: “He luchado toda mi vida para ser mejor que Shakespeare, y lo soy. ¿Y después?” Esa pregunta yo también me la hago con frecuencia. Me he ganado casi todos los premios, tengo cierto reconocimiento, pero ¿y después?, ¿qué voy a hacer con eso?»
Lobo no se inmuta por lo que dice. No tiene por qué hacerlo, está en su derecho y en su bar. Salvo en dos ocasiones, no solicita el secreto profesional. No le importa, ni siquiera, ganarse enemistades con sus declaraciones sobre varios santos con muchos dolientes. Sus ojos han visto mucha miseria, su vida no fue color de rosas, su desilusión del comunismo es latente y a sus 66 años cuidarse de lo que piensa es una total falta de educación.
«José Saramago no existe en Portugal, quizás en otros países», sentencia en español con su voz grave. «Este hombre es un fastidio, porque siempre quiere decir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tiene complejo de ser la conciencia de la humanidad. Es un comunista ortodoxo, que dice que es un exiliado político y eso es mentira, porque nadie lo echó de Portugal».
¿Tampoco le sigue gustando Fernando Pessoa?
Pessoa no me gusta mucho. Es un hombre que nunca hizo el amor. Es un tipo que tiene una experiencia de vida muy rara. Han santificado a Pessoa en Portugal, y luego los franceses también participaron en eso. Me gustan más los escritores que hacen hara kiri, que muestran las tripas, la sangre.
En ese preciso momento, Lobo celebra la existencia de autores como Joseph Conrad, Virginia Woolf, León Tolstoi y Antón Chéjov. Aunque no suele hacer mención de sus preferencias iberoamericanas, ya en confianza quizás le suelte prenda al cantinero de turno. Así emerge sin problemas el episodio de la guerra de Angola, suerte de espectro que impregna su obra y buena parte de su biografía. Entre los años 70 y 73 hizo de todo, como médico y oficial, pero también logró acceder a unos libros permitidos por la censura de su país.
«En esa época me mandaron al frente un ejemplar de Paradiso de Lezama Lima y La isla en peso de Reinaldo Arenas», dice mientras enciende el mechero. «Este último luego fue mi amigo y un hombre con mucho talento. También tuve otros descubrimientos, como Juan Carlos Onetti, Roberto Arlt, Macedonio Fernández y Manuel Puig, en quienes me parece que se encuentra la mejor literatura… Vargas Llosa hizo obras maestras al inicio de su carrera, y García Márquez tiene una novela perfecta: El amor en los tiempos del cólera. Brasil posee unos poetas fascinantes. Pienso que puedo estar equivocado, pero siento que la mejor literatura se hace en los países pobres. En cualquier nación latina me siento como en casa, muy bien, porque es gente igual a mí. De hecho, me encantaría mudarme a México o Colombia, siempre y cuando me dejen tranquilo y no me secuestren tres veces como a mi editor bogotano».
Vuelve al tema de la seriedad en la escritura. Comenta con pesar su imposibilidad de crear en un país como Brasil. Para el autor de Tratado de las pasiones del alma es necesaria la promiscuidad de tres cosas para arrancar un texto con buen pie: orgullo, paciencia y soledad. Lamenta no percibirlo en muchos profesionales. A los 15 años él mismo le escribió una carta a Louis Ferdinand Céline, en donde dejaba patente toda su admiración por su novela Viaje al fin de la noche. Para su sorpresa, al cabo de un tiempo, el francés le respondió al lector portugués.
«Yo también recibo muchas cartas de jóvenes escritores», suelta sin mayor emoción. «El problema es que todos quieren ser famosos. Para eso es mejor que se metan a cantantes. Si vas a escribir pensando en el éxito, no tendrás nada bueno. Creo que estamos lejos del siglo en donde había 30 genios, ahora existirán cinco y no está mal, supongo, aunque pude haber dicho tres o siete… Muchos países tienen buenos poetas y pocos prosistas. A veces, pienso en los últimos trabajos de Hemingway, Faulkner, Tolstoi. Se nota que son de la decadencia. Ya no tienen fuerza, y terminan imitándose a sí mismos. Ese es de mis mayores temores, que me empiece a repetir, a convertirme en mi propia caricatura. Hay gente que por eso se ha quitado la vida».
Para el momento, Lobo mira su barra imaginaria. Cuenta una anécdota triste de un escritor amigo, y piensa en voz alta, ajeno a todo.
«Al perder la memoria te quedas sin la imaginación, porque con esta última arreglas los componentes de la primera. No podría escribir sin memoria, no tendría sentido… A veces siento que pongo estos largos plazos para arrancar nuevamente, porque tengo miedo de desilusionar a quienes tenían una fe en mí, en la que yo nunca creí. Con mi primer libro me firmó el editor de Sabato y de Cabrera Infante. Pensé que todo era una broma, pero él se empeñó y me demostró que la cosa iba en serio. Yo no vendía nada, me avergonzaba todo, aunque él siempre me dijo que tenía que esperar. Y ahora lo entiendo. Me di cuenta de que trabajar es lo más importante. Por eso no entiendo algunas preguntas que me suelen hacer. Si yo pudiera resumir un libro en cinco minutos, ¿para qué voy a pasar dos años escribiéndolo? Había un escritor portugués del siglo XVIII, Francisco Manuel de Melo, que cuando le preguntaban de qué trataba un libro, él respondía: “de todo lo que va escrito en él”. Creo que es la única contestación que se puede dar ante eso.»
***
La conversación parece llegar a su fin. El bar ya cumplió su cuota de confesionario. Lobo Antunes lleva un rato con una plática más informal, de las propias que anteceden al pago de la cuenta y producen cierto alivio en el hablador.
«No sé si Portugal existe. Es el país más viejo del mundo, porque sus fronteras son las mismas desde el siglo XI. No hay dialectos, ni actitudes separatistas. Los árabes que echaron de España están en mi nación. Por eso hay mucha mezcla: negros, moros, judíos. Madrid nos queda más lejos que Marrakech. Soy rubio y con ojos azules por mi abuela alemana, pero el pueblo es muy moreno. El norte es diferente, porque tuvo que ver con las invasiones napoleónicas. De veras, la gente no se siente europea en Portugal. Tiene una vocación atlántica. Ser europeo no tiene significado para nosotros. Más bien, tenemos interés por la cultura de América…»
Usted ha dicho que de joven quiso ser poeta pero terminó siendo novelista porque no tenía talento. ¿Para qué más no tiene talento António Lobo Antunes?
No tengo talento para casi nada, ni para la cocina. Tengo la sensación de que fui construido para escribir –responde con cierta perplejidad, luego medita y ordena los muebles de su cabeza para contestar con dureza: Tenía talento para matar. Pero esa ha sido la cosa más horrible que me han hecho. Fui a una guerra de niños, de gente de 18 a 23 años. Mi batallón tenía entre 60 y 80 bajas de chicos. Eso era increíble. Aún hoy hay más de 30 mil hombres en instituciones psiquiátricas con stress post traumático… Nosotros los latinos somos curiosos. Somos una mezcla de sensiblería con crueldad. Matamos, y luego lloramos por los muertos. Me encanta que seamos tan contradictorios: sentimentales y malos. Aún me llama la atención la valentía de los soldados en ese Vietnam de pobres. Todo esto me hizo pensar que tenemos un sentimiento y su contrario. Matábamos a la gente, y luego la intentábamos salvar con transfusiones. Era muy raro.
¿Por qué esa guerra?
Era una guerra con una violencia hacia un pueblo que no tenía ninguna culpa. Mi capitán, al primer muerto que teníamos, decía: ¡vamos a vengarlo! Y se quedaba emocionado. Era poco racional. En la guerra no te preguntas si es justo o no lo que haces. Lo único que quieres es volver vivo. Por ejemplo, voy a contar esto por primera vez –comenta antes de darle una larga calada a su cigarrillo: te mandaban a una zona peligrosa, frontera con Zambia. Para cambiar a una más tranquila necesitabas tener puntos. Un arma del enemigo, un prisionero, un muerto, soldado, mujer o niño equivalían a tantos que ibas sumando. Para ganarse el traslado se mataba todo: niños, mujeres, hombres… Ese capitán que mencioné se murió de cáncer con 65 años, y nunca antes habíamos hablado de la guerra. Al enfermarse conversamos sobre el tema, porque seguíamos siendo amigos. Cuando su mujer venía a la habitación me decía que no, que cortáramos el tema. Me acuerdo de que yo le preguntaba: ¿por qué no nos sentimos culpables de haber hecho lo que hicimos? Y él me respondía con mi mismo desconcierto: no sé… De veras, lo más grave de todo es que no siento nada, e hicimos cosas de inútil crueldad. Los soldados angoleños eran buenas personas, no eran sádicos ni malvados.
¿Y entonces?
La radio que escuchábamos en la época nos decía que la guerra no era contra nosotros, sino contra el sistema absurdo, el racismo, etc. Ahora soy amigo de algunos escritores que lucharon del otro lado, y la relación es muy buena. Todo empezó con una revuelta de los negros que mataron a mujeres embarazadas, a quienes les abrían el vientre y les sacaban el feto. A los hombres le cortaban sus vergüenzas y se las metían en la boca. Los de Catanga, que luchaban con nosotros, tenían collares con orejas de los adversarios.
Lobo Antunes, el escritor homenajeado, toma un respiro para transformarse en otro. El bar vuelve a tener sentido, él, fortachón, enciende el cigarrillo del estribo y clava sus ojos como dos puñales azules.
«Yo era médico en ese Vietnam de pobres, como dije. Si salía más de un pelotón, debía acompañarlos. Había cosas más crueles todavía. Nuestra dictadura empezó en 1926 y teníamos la sensación de que era eterna. La revolución se hacía desde el interior. Existían hombres de 40 que parecían de 80 años. No había para comer. Los oficiales venían un mes de vacaciones, y los periódicos no hablaban de la guerra. Las bajas eran accidentes. No sabías si abrir la boca en tu casa por los soplones. Hubo casos de tipos que se enamoraban de la mujer de otro y denunciaban falsamente al esposo para quedarse con ellas. Nuestro dictador tuvo 40 años y era un hombre invisible. Despedía a la gente por cartas. Su despacho quedaba debajo de una escalera. No teníamos pasaporte para salir. Irse a España era caer en otra dictadura. Por eso la gente emigró a Venezuela o Brasil».
Soldado, médico y escritor, tres profesiones.
Ser soldado no es una profesión, es una condena. La medicina me gustaba, pero la literatura es mi vida. Fui psiquiatra porque tenía que trabajar en algo. Lleno de miedo, dejé mi fuente de ingreso para ponerme a escribir, gracias a Dios, ¡qué relación tan curiosa! Lo de ser oficial es otra cosa… Debo dejar ya de hablar de la guerra porque si no, no voy a dormir hoy.
Muy bien, hace unos años dijo que le quedaban dos novelas más por redactar y ya las acaba de publicar. ¿Ahora cuántos libros le quedan por escribir?
No sé. A mis libros tengo que negociarlos con la muerte.
Guadalajara, 2008
Revista bimensual y digital que promueve las ideas, la creación y la crítica literaria. Fundada en 2004 por el escritor Sergio Ramírez